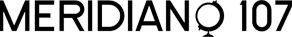Investigación y edición de José Luis Muñoz Pérez
Para X2 verde,
mi espía favorita


Durante 13 años, de 1956 a 1969, fue jefe de la CIA en México, la estación de espionaje más grande del mundo. Tuvo en su nómina de informantes a sueldo a Adolfo López Mateos, Gustavo Diaz Ordaz, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro y otro puñado de poderosos funcionarios mexicanos. Intercambiaba información política y de investigación confidencial de mano a mano con ellos. Entre muchos resonados acontecimientos, advirtió la trascendencia del Movimiento Ferrocarrilero que encabezó Demetrio Vallejo, semilla de otros brotes subversivos. Presenció la organización desde México de la Revolución Cubana y posteriormente el fiasco de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles. Vivió, influyó, reportó y manipuló desde primera línea los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968. Dio seguimiento puntual a los alzamientos guerrilleros en Chihuahua de principio a fin y sus inicios en Guerrero. Vigiló los pasos a Lee Harvey Oswald entre las embajadas de Cuba y la URSS en la Ciudad de México días antes de que asesinara a John F. Kennedy, y después del asesinato, decepcionado por las inexplicables decisiones de Lyndon B. Johnson, ocultó y hurtó información al respecto de primera mano. Participó en cientos de operaciones encubiertas y tras ser obligado a retirarse escribió un libro de secretos de la CIA que estaba a punto de publicar cuando murió repentinamente un día como hoy 26 de abril, sin estar enfermo. El acta de defunción sugiere que la causa fue un repentino ataque cardíaco. Nunca se le practicó la autopsia de ley, pero el director de contraespionaje de la CIA, residente en Washington, llegó a su casa de Lomas de Chapultepec apenas horas después y confiscó el libro, 3 cajas grandes y 4 maletas repletas de documentos secretos, la mayoría de los cuales aún se mantienen clasificados.
Es un rotundo ejemplo de que en materia de espionaje la realidad va mucho más allá de lo que la ficción aun no alcanza a imaginar.
Pero también, de que la ficción política ha retorcido, frecuentemente por miopía ideológica, una realidad histórica mucho más rica y profunda.

Su época en México está inmersa en el calendario de la Guerra Fría, desatada entre los capitalistas aliados de Estados Unidos y los comunistas satélites de la URSS. Una guerra sorda en la que el principal frente de batalla fueron los entretelones del espionaje internacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial la importancia geopolítica de México se incrementó al convertirse en uno de los principales escenarios de esa guerra. La Ciudad de México era el único lugar en América Latina donde había embajadas de cada país comunista, entre cuyo personal, al igual que en la de Estados Unidos, operaban agentes de sus respectivas oficinas de inteligencia con libertad de movimiento por todo el país y acceso a la extensa frontera norte.
México en múltiples ocasiones fue ruta de escape para los agentes soviéticos que estaban a punto de ser atrapados por el FBI en Estados Unidos, como Andrew Dalton Lee, que entregaba sus secretos en la embajada soviética en México, o el escritor y catedrático Maurice Hyman Halperin, que consiguió empleo en la UNAM luego de huir de EU, o los criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional William Martin y Vernon Mitchell y muchos otros. Los estadunidenses a sueldo de la inteligencia soviética venían a México para reunirse con sus oficiales de caso. Esto se multiplicó después de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, pues solo México mantuvo relaciones diplomáticas con Castro en todo el continente y era la única ruta de transporte entre la isla y el resto de América.
México fue entonces el equivalente al Casablanca de la Segunda Guerra Mundial, un hervidero de espías, conspiradores y asesinos. Un santuario de agentes provocadores, de dramáticas deserciones y brillantes operaciones traicioneras. La estación de la CIA aquí fue la primera línea de la lucha de Estados Unidos contra el comunismo internacional, tan importante para Latinoamérica como Berlín lo fue para Europa. Eso fue lo que la convirtió en la estación de la CIA más grande del mundo. El agente Howard Hunt define así la compleja madeja de intrigas, asesinatos, secuestros, desapariciones, tráfico de información y espionaje en su libro American Spy: My Secret History in the CIA : “La Ciudad de México era una gran metrópoli llena de ideologías en conflicto, con agentes provenientes de distintos países espiándose los unos a los otros; alzamientos populares con grandes negocios tratando de controlarlos; tráfico de armas, tráfico de drogas; tráfico de secretos; lavado de dinero; personas escondiéndose; personas buscando personas escondidas; refugiados de dictaduras; agréguense todas las demás permutaciones de una lucha de poder internacional apenas imaginable”. Según documentos desclasificados por Trump, la estación de la CIA en México tenía en 1966 fichas de nueve mil «personalidades».

El reclutamiento de agentes y la operación en México se facilitaba porque en el marco legal la figura del espionaje no estaba ni está configurado. La constitución mexicana ni siquiera menciona la palabra espionaje. El tema es abordado y regulado por las leyes mexicanas bajo el concepto de Seguridad Nacional, por lo tanto se refiere específicamente a los intereses del Estado Mexicano, dejando un amplio vacío en lo referente al espionaje entre y hacia otras naciones que tenían y tienen representación diplomática en México, a diferencia de lo que sucede en otros países, principalmente de Europa. El código penal mexicano también norma y prohíbe algunos aspectos de la práctica, la mayoría incorporados después de la guerra fría.
En aquella época, un delito de espionaje en México prácticamente no se podía configurar.
Y la figura protagónica estelar en ese colosal enjambre fue Winston Mackinley Scott, quien murió a los 62 años en 1971, en su casa de Lomas de Chapultepec, tras una jornada sin sobresaltos. Ya había discutido el contenido de su libro con el nuevo jefe de la estación de la CIA en México, John R. Horton, a quien le aseveró que no tenía la menor intención de dejarse persuadir de no publicarlo, y se disponía a viajar dos días después a Washington donde tenía cita para el mismo propósito con el Director General de la agencia, Richard Helms, el 30 de abril.
Obviamente no alcanzó a llegar.

Había pasado 5 mil 364 dias viviendo en la Ciudad de México, 4 mil 694 de ellos como COS, Chief of Station, lapso que quizá ningún otro espía ha acumulado en posición similar, no sólo en México sino en el mundo entero. Esa peculiaridad y su condición de retirado lo calificaban como altamente peligroso para la agencia, por el enorme acervo de datos y experiencias que acumulaba su memoria.
Winston Scott llegó a México el 8 de agosto de 1956, ya con varios años de experiencia. Había sido en su cargo anterior ni más ni menos que Director de la División de Europa Occidental de la Oficina de Operaciones Especiales, supervisando el espionaje en todo aquel continente desde 1950.
Nació en el pueblo rural de Jemison, Alabama -hoy tiene menos de 3 mil habitantes- en 1909 y creció en una familia modesta viviendo en un vagón de ferrocarril adaptado. Estudió becado en la Universidad de Alabama y obtuvo un doctorado en álgebra por la Universidad de Michigan, donde impartió clases de matemáticas durante seis años, paralelamente a sus estudios. El FBI se puso en contacto con él en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, tras publicar un artículo sobre el uso de matrices en las comunicaciones codificadas. Era experto en el método conocido como Algoritmo de Hill, creado por Lester Hill, profesor de matemáticas que impartió clases en varias universidades estadounidenses y también participó en el cifrado militar. El Algoritmo de Hill marca la introducción de la teoría y los sistemas matemáticos modernos en el campo de la criptografía y tuvo un amplio aprovechamiento durante la Guerra. Originalmente asignado a la División de Criptografía, Winston solicitó convertirse en agente especial y fue enviado a espiar a residentes alemanes y a detectar posibles simpatizantes nazis en Pittsburgh, pero muy rápido, en febrero de 1943, fue cedido a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, donde comenzó su verdadero trabajo de campo de alto nivel.
Tras regresar a Washington, D.C., fue reclutado por la OSS, Office of Strategic Services, creada como una agencia del Estado Mayor Conjunto que se encargó de coordinar las actividades de espionaje tras las líneas enemigas para todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue el primer servicio de inteligencia integral y especializado de los americanos. Antes de la creación de la OSS las diversas dependencias del poder ejecutivo, los Departamentos de Estado, del Tesoro, de Marina y de Guerra, realizaban actividades de inteligencia de manera puntual, sin dirección unitaria o coordinación general. La OSS lo asignó a Londres, donde, también rápidamente, se convirtió en jefe de la sección alemana del X-2, la rama de contraespionaje.

Tras el fin de la guerra, Scott permaneció en Londres como primer jefe de estación desde 1947. Ahí ayudó a Allen Dulles a realizar un estudio sobre los servicios de inteligencia británicos que influyó determinantemente en la creación de la CIA, y también de ahí surgió comisionado para supervisar todas las operaciones encubiertas en Europa desde 1950, como ya vimos, cargo que ocupó hasta que fue enviado a México. Allen Dulles fue el primer director civil de la CIA desde 1953 y se mantuvo con tres presidentes, Truman, Eisenhower y Kennedy, hasta 1961. También fue el hombre clave en la “Operación Paperclip”, consistente en extraer de Alemania y llevar a Estados Unidos a los grandes científicos que le interesaron a los norteamericanos tras la derrota de los nazis. Fue gran amigo y aliado de Scott y algunos historiadores afirman que lo consideraba su espía favorito. Fue también embajador de Estados Unidos en Estambul durante el período de entre guerras. Era hermano menor de John Foster Dulles, secretario de estado de Dwight Eisenhower, nietos de John Watson Foster, también Secretario de Estado con el presidente Benjamin Harrison y hermanos de la diplomática y académica experta en asuntos europeos Eleanor Lansing Dulles. Su tío político Robert Lansing fue también Secretario de Estado. Su sobrino, Avery Dulles, fue cardenal de la Iglesia católica. Fue Allen quien siendo director, de común acuerdo hizo a Scott jefe de la estación de la CIA en México.
Pero antes de partir a su nueva misión, Winston viajó con su esposa a California para adoptar un bebe, a quien llamaron Michael. No sabemos si él o ella eran infértiles o si existió alguna otra razón por la que no pudieran tener hijos, o fuera por decisión voluntaria. Lo cierto es que ninguno de los dos fue padre biológico.
Al llegar Scott a México era presidente Adolfo Ruiz Cortínez, un político discreto y austero. Su gobierno mantuvo el criterio del sexenio anterior: era inevitable alinearse con Estados Unidos en un periodo de conflicto mundial, pero había decidido una relación menos efusiva que la de su antecesor Miguel Alemán y limitar al máximo los compromisos respecto a asuntos internos. Se había ido consolidando con valentía diplomática la tradición de defender el derecho de México a nacionalizar sus recursos básicos, proteger su industria y negarse a conceder privilegios a inversionistas extranjeros. Igualmente, el régimen mexicano defendía cierto grado de independencia en su posición dentro del sistema interamericano. No estaba dispuesto a sumarse al anticomunismo militante de su vecino del norte, aun cuando con cierta frecuencia algunos funcionarios expresaran su clara oposición al comunismo, al igual que a otras ideas totalitarias.

Scott tuvo la capacidad de percibir la necesidad de los políticos mexicanos de mantener una imagen de independencia respecto a Estados Unidos y se ocupó, más allá de formalismos, de no ver crecer la influencia soviética en el gobierno mexicano.
Aprendió que los rusos mantenían y cultivaban con inteligente esmero una respetuosa relación con los mexicanos.
Unos meses después, Adolfo López Mateos fue “destapado” como candidato presidencial. Tras su campaña arrolló con el 89.81 por ciento de los votos a Luis H. Álvarez del Partido Acción Nacional, que obtuvo el 9.52% con más de 700 mil votos. López Mateos y Scott se conocieron la mañana de un sábado veraniego en agosto de 1958, poco antes de su toma de posesión como presidente, en un desayuno con el embajador estadounidense Robert C. Hill. Scott ocupaba la posición oficial -“fachada”- de primer secretario de la embajada. En esa ocasión el embajador Hill presentó a Scott con López Mateos como su “experto en comunismo”. Hicieron buena química y Scott, con discreción, le confesó su verdadera misión, sinceridad que simpatizó a López Mateos.

Ya como presidente, López Mateos recibía a Scott en la residencia oficial de Los Pinos, con frecuencia los domingos para desayunar y discutir temas de interés mutuo. Por ejemplo, en enero de 1964, al hablar sobre la República Popular de China, López Mateos le aseguró a Scott que México no reconocería diplomáticamente a ese país. Causó alivio en Washington cuando lo informó y asombró al presidente Johnson por lo inmejorable de la fuente.
De esos desayunos surgió el criptónimo LITENSOR, con el que fue identificado el presidente mexicano en la jerga interna secreta de la CIA, como un informante de alto nivel.
Scott entendió que México era un país con un gobierno altamente centralizado y que el segundo funcionario primordial para su interés era el Secretario de Gobernación, a la sazón Gustavo Diaz Ordaz. Se propuso allegarse y allegarlo.
La relación personal de Scott con López Mateos se había fortalecido sustancialmente. Era él quien le participaba alguna información de esas conversaciones al embajador y su jefe en Washington estaba gratamente sorprendido. Llegó a considerar la estación de México como un modelo ejemplar. Pero con la llegada del embajador Fulton Freeman en 1964 se creó un serio problema de celos, pues el diplomático se sentía relegado y resentía que tanto el presidente López Mateos como el candidato presidencial Gustavo Diaz Ordaz prefirieran relacionarse y conversar con Scott. Pretendía que esa fuera función suya. Además de las simpatías personales, los presidentes mexicanos sostenían como política no dejarse ver públicamente con los embajadores norteamericanos ni recibirlos con frecuencia debido a la retórica nacionalista para evitar que se interpretara como subordinación a los Estados Unidos, lo que el novato Freeman no entendía. El problema escaló al más alto nivel y Freeman y Scott debieron viajar a Washington llamados a la Casa Blanca y someterse a la decisión del presidente Lyndon B. Johnson, quien sin dudarlo decidió a favor de Scott y de las preferencias personales de los funcionarios mexicanos. Freeman tuvo que tragar sapos y no volvió a interferir, dedicándose prácticamente a los actos protocolarios con el presidente mexicano. Tanto así, que en las ocasiones que Scott salió de México, procuró mantener vías de comunicación directamente con López Mateos y con Díaz Ordaz, y nunca delegó estas funciones ni al jefe adjunto de la estación ni a nadie más.

En septiembre de 1962 la segunda esposa de Scott, Paula Murray, falleció por causas no reveladas. La señora bebía alcohol asidua y excesivamente. El doctor Morgan Scott, hermano de Winston, psiquiatra en Virginia, cree que su cuñada se suicidó. Scott, un romántico que aborrecía la soledad, se volvió a casar tres meses después. Su nueva esposa, peruana, fue Janet Leddy, madre de cinco hijos, quien acababa de divorciarse de un antiguo colega de Scott. Su boda causó sensación en la escena social mexicana. Aunque muy pocos sabían que el novio era el jefe de la CIA en el país, la identidad del principal testigo de la ceremonia civil y oficial que firmó el acta de matrimonio, no era para nadie desconocida: el Presidente de la República, Adolfo López Mateos.
A la boda acudieron también el embajador de la época Thomas C. Mann, el secretario de gobernación Gustavo Díaz Ordaz, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Benito Coquet, los empresarios Carlos Trouyet y Anibal de Iturbide y muchas otras personalidades. La boda se celebró en la casa de Paul Deutz –filántropo, deportista, multimillonario mexicoamericano propietario de la fundidora Aceros Nacionales- y de su primera esposa Dorothy, en Lomas de Chapultepec, barrio en el que ya residía Scott.

El periodista Jefferson Morley, el hombre que más ha investigado y publicado sobre Scott y de quien seguiremos hablando, especula que, posiblemente, la firma de López Mateos debe entenderse como un favor personal a Scott para que, en caso de que el ex esposo de Janet, Ray Leddy, demandase la custodia de sus hijos, Scott sólo tuviese que mostrar el certificado de matrimonio a cualquier juez mexicano, quien, al ver la firma del presidente, no dudaría a favor de quién decidir. Es posible, pero lo más seguro es que no fue el único motivo.
El trato con Diaz Ordaz fue desde el primer momento cordial y amistoso, algo extraño en el político poblano que tuvo, tenía y tiene fama de reseco y hosco, pero en este caso, cierto. Quienes lo conocieron bien, dicen que incluso tenía sentido del humor, algo difícil de compaginar con la memoria histórica que de él se conserva. Pero ciertamente, el Secretario de Gobernación Diaz Ordaz le presentó a Scott a su sobrino Emilio Bolaños, quien desempeñaba tareas menores en la Secretaría, para que sirviera como enlace o mensajero entre ambos, quizá ante todo por ser de su confianza e insospechado al no tener vínculos políticos. Bolaños se convirtió en Litempo 1.
Litempo es una palabra compuesta, el prefijo Li significaba relativo a México, pues prácticamente todas las operaciones e identidades mexicanas lo llevaban en el código interno de la CIA. El origen de la voz Tempo no lo encontré en ninguna de las fuentes, pero se convirtió en sinónimo de una red de primer nivel que se identifica como el más alto logro de Scott en su desempeño en México. Alto, sí, efectivamente, aunque no necesariamente el más eficiente. Así, Diaz Ordaz fue Litempo 2, Gutiérrez Barrios Litempo 4, Echeverría Litempo 8, Nassar Haro Litempo 12. En los anales de la CIA se define a Litempo como “un enlace no oficial entre los gobiernos de Estados Unidos y México”. En términos prácticos, una red que reunía a los más connotados jerarcas de la política nacional al servicio de la CIA por lo que recibían una compensación pecuniaria y también información privilegiada del interés de la agencia. Por cierto, los nombres de los otros Litempo siguen clasificados y se especula que por lo menos algunos pudieran ser militares.

Mucho se ha especulado sobre esta red. Abundan, por supuesto, quienes afirman que es prueba del entreguismo y de la corrupción de la clase política mexicana. La colaboración entre funcionarios mexicanos y la CIA es asunto conocido desde que Phillip Agee, -ex agente de la corporación, que desertó para unirse a los cubanos y su servicio de espionaje- lo hizo público a mediados de los setenta. Pero a partir de 2017 el gobierno de Donald Trump desclasificó, con platillos y fanfarrias -diciendo que ya era hora de saber toda la verdad- algunos documentos relativos al homicidio de John F. Kennedy, que sin embargo resultaron ser sólo un 10% del total clasificado y que en realidad no aportaron nada nuevo sobre el magnicidio, -clásico de Trump- pero sí algunos detalles nuevos sobre las operaciones de la CIA en México en la década de los sesenta, y la vinculación salarial con los personajes que hemos mencionado. Tampoco revelan cuánto recibían Diaz Ordaz, Gutiérrez Barrios ni López Mateos o Echeverría. Sólo parcialidades insignificantes. A principios de este 2025 se dieron a conocer otras 63 mil 300 páginas, que tampoco revelan nada que contradiga los originales teoremas establecidos hasta ahora sobre el magnicidio ni sobre la vinculación de la agencia con los gobernantes mexicanos. (https://www.whitehouse.gov/jfk-files/ )
Por ejemplo, revelan que Diaz Ordaz recibió un subsidio de 400 dólares mensuales para que pagara 2 guardaespaldas extras en su campaña por la presidencia y un equipo de radio que incluyó 4 unidades móviles y una central, aunque Ann Goodpasture dice sospechar que los 400 dólares se quedaban en el bolsillo del sobrino Bolaños, quien recibía un salario mensual de 512 dólares, con valor de unas seis o siete veces el actual.
Uno de los documentos más importantes para este tema es el libro Historia sobre la estación de la CIA en México, escrito por y para la propia Agencia, que cubre de 1947 a 1969. Es un relato real de espías redactado por Ann Goodpasture, – un personaje de novela- quien fuera una pieza clave en el equipo de Scott, aunque fue colocada ahí como cuña del director de contraespionaje, James Jesús Angleton – otra novela, pero este de terror- el tipo que llegó antes que nadie a la casa de Scott cuando murió y que confiscó su libro y su papelería. También hablaremos un poco más de ambos, renglones adelante.

Goodpasture participó en la Operación PBSUCCESS durante 1953 para derrocar al gobierno izquierdista de Jacobo Arbenz en Guatemala. En la CIA la llamaron Operación Éxito, un nombre en clave optimista que enmascaraba el carácter cínico de una empresa que derrocó a un gobierno democráticamente elegido de un pequeño país, que se decía representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La operación encubierta de la CIA propició décadas de guerra civil en una democracia en auge que costó la vida a unas 200.000 personas. Más tarde, en esa misma década, fue asignada a la Estación de la Ciudad de México a petición del equipo de contrainteligencia, para seguir pistas sobre un presunto espía soviético residente en México. Anne fue reconocida por haber colaborado con el grupo de sabotaje del Equipo D de la CIA en múltiples ocasiones durante la década de 1960, y por haber ayudado a gestionar varias operaciones en la Ciudad de México contra los soviéticos. Manejó las cintas de las embajadas de Cuba y Rusia que supuestamente contenían llamadas telefónicas de Lee Harvey Oswald, de las que hablaremos en su momento, y fue una de las responsables del manejo indebido de las fotografías que presuntamente respaldaban la suplantación de Oswald.
Eso de que Goodpasture era “la mano derecha” de Scott, como han dicho algunos periodistas mexicanos, es pues claramente interpretable. Sería más preciso afirmar que era una valiosa funcionaria con la que Scott tuvo que adaptarse a vivir su trabajo cotidiano, a sabiendas de que también a él lo espiaba, pero a la que supo explotar el talento que sin duda poseía. Si algo podemos afirmar con plena seguridad es que la CIA no era, ni es una organización en la que se permitan feudos intocables. Está diseñada para que nada exista sin contrapesos. Quizá por ello adquiere mayor relevancia el aprovechamiento que de la ocasión hicieron los funcionarios mexicanos, o algunos de ellos, que fueron enlistados en la red Litempo. Y también, lo sobresaliente que significa que Scott haya permanecido al frente de la oficina en México por tanto tiempo. Por lo pronto, debe quedar claro que el famoso libro de Goodpasture tiene más de la mitad de sus páginas censuradas por la CIA, 300 de 500.

El proceso de reclutamiento en México de la CIA distaba mucho de ser un método profesional altamente selectivo. En un artículo publicado en 2019, Gonzalo Soltero nos recuerda que las relaciones familiares fueron la argamasa principal de varias operaciones, muy al estilo mexicano. Por ejemplo, dice, “los primeros agentes (LIMESTONE y LIMEWATER) que pusieron en marcha las operaciones de intervención telefónica, recomendaron a sus hijos, padres, suegros y amigos cuando se requirió más personal. Por estas vías fueron reclutados los primeros 12 agentes para el proyecto LIPSTICK, a cargo de equipos de vigilancia móviles y fijos. Ninguno de ellos tenía entrenamiento en actividades clandestinas; eran mecánicos, oficinistas, vendedores, un ama de casa y el quarterback del equipo de fútbol americano de la UNAM. Estos agentes participarían después en otros proyectos de apoyo operativo en México y en 1969 muchos de ellos seguían activos”.
Los casos menudeaban. Jeremy K. Benadum (quizá seudónimo) un ex agente del FBI que estaba en México desde 1953, fue reclutado por la CIA en 1960 para echar a andar un proyecto que proporcionaría seguridad para la estación de la Ciudad de México. Benadum y el sobrino Bolaños entablaron una estrecha amistad y eran compadres mutuos por el apadrinamiento de sus respectivos hijos. Goodpasture se quejaba de que Benadum y Bolaños se ocupaban más de su propio beneficio que de los proyectos a su cargo, pero Scott los sostenía en la nómina.
El líder del equipo, LIFIRE-1, que colectaba los listados completos de los pasajeros que partían hacia y llegaban procedentes de Cuba, era hermano del chofer del entonces presidente Adolfo López Mateos. Personal destacado en el aeropuerto obtenía las fotos mediante una cámara oculta y otra que los agentes escondían en la corbata. Más tarde, agentes mexicanos se encargaron de la operación LIFIRE bajo la supervisión de LITEMP0-12, Miguel Nazar Haro, y un pariente suyo llevaba la película a su oficial de caso en la CIA para que fuera revelada. La Agencia calificó este proyecto como su fuente más prolífica y confiable en este aspecto, pues con frecuencia los viajeros a Cuba solo mencionaban su trayecto a México ocultando su verdadero destino. A este programa se debe que en varios expedientes de la DFS conservados en el Archivo General de la Nación abunden las listas de pasajeros a Cuba. El 45% del tráfico de cables que enviaba la Estación de la CIA en México al cuartel general en Langley, Virginia, tenía que ver con Cuba.
La formalidad de los “asuntos de estado” también se rebasaba paulatinamente, dando lugar a banalidades de orden estrictamente personal. Según Agee, al enterarse de que Scott había regalado un automóvil a Díaz Ordaz para que este a su vez se lo regalase a una amante suya, López Mateos demandó que Scott también le regalara otro semejante para su amante.

Así llegó al equipo otro personaje que fue muy activo, solicitado y eficiente: Rodolfo Echeverría Esparza, padre del subsecretario Luis Echeverría, quien tuvo el criptónimo de Lielegant, y fue pieza central del programa Lienvoy de intervención telefónica y vigilancia. (Es mentira, como ha publicado erróneamente La Jornada, que fuera director de la DFS. Nunca figuró oficialmente en esa nómina). Este programa conjunto entre la CIA y el gobierno mexicano inició con la intervención de 30 líneas telefónicas, 15 elegidas por la CIA y 15 por el gobierno mexicano, pero el número se amplió sustancialmente en los siguientes meses.

Entre los objetivos que el presidente Díaz Ordaz seleccionó entre 1964 y 1966 estuvieron individuos relacionados con la izquierda mexicana, como el “intelectual marxista” y “líder del Movimiento de Liberación Nacional” Alonso Aguilar Monteverde, el “líder del Partido Comunista Bolchevique” Armando Castillejos Ortiz, el ex gobernador de Baja California y miembro del MLN Braulio Maldonado Sández, el muralista y “agitador” David Alfaro Siqueiros, el “intelectual comunista” y “miembro del Consejo Nacional Ejecutivo del MLN” Enrique González Pedrero, el “intelectual marxista” y “contacto de la embajada cubana” en México Jorge López Tamayo Castillejos, el activista juvenil de la CTM Luis Macías Cardone, el ex presidente Lázaro Cárdenas (a quien se intervinieron dos líneas telefónicas), el “líder del Frente Obrero” Juan Ortega Arenas, el embajador e “intelectual de izquierda” Luis Quintanilla (quien había visitado y planeaba volver a Vietnam del Norte), el presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) Vicente Lombardo Toledano, el periodista Víctor Rico Galán, así como las líneas telefónicas de algunos guatemaltecos en México, como César Tejeda, Rolando Collado Ardon, Mario Monteforte Toledo y Ernesto Capoano. Además, Díaz Ordaz seleccionó como objetivos las oficinas de organizaciones y publicaciones políticas mexicanas, como el MLN, la Sociedad de Amigos de China, la Unión Nacional Sinarquista (UNS) y las revistas “Política” y “Sucesos para todos”.
Asimismo, se intervinieron las líneas telefónicas de las oficinas de la agencia de noticias cubana Prensa Latina y de la embajada de la República Dominicana, esta última como parte del seguimiento a las actividades políticas de los dominicanos en el país. Por supuesto, la embajada cubana tenía intervenidas todas sus líneas y había cámaras fotográficas instaladas en los alrededores e incluso dentro de su edificio. De manera insospechada, Díaz Ordaz también ordenó intervenir las líneas telefónicas de miembros del régimen, pues en 1964, entre los objetivos de LIENVOY estuvieron dos líneas de Francisco Galindo Ochoa —su secretario de prensa — y la línea privada del coronel Manuel Rangel Escamilla, director de la DFS. Claramente, Díaz Ordaz no confiaba del todo en el director de la DFS, y en enero de 1965 lo sustituyó con el capitán Fernando Gutiérrez Barrios (LITEMPO-4). Al final de cada día, se elaboraba un resumen con extractos de las conversaciones más importantes. Aproximadamente a las 8:00 am del día siguiente Luis Echeverría le hacía llegar una copia a Díaz Ordaz, Lielegant conservaba otra, el agente de la CIA Arnold F. Arehart entregaba su copia a Scott. Una cuarta copia se guardaba en el archivo ubicado en el puesto de escucha.

Scott mantuvo una relación cercana y amistosa con Gutiérrez Barrios, lo invitaba a comer con cierta frecuencia en su casa de Lomas y sabía de su relación con Fidel Castro.

Supo también, por supuesto, que Gutiérrez Barrios liberó a Castro cuando fue detenido en México antes de la excursión del Granma y que evitó innumerables ocasiones que escuadrones de la muerte ejecutaran a izquierdistas centro y sudamericanos en México, o que fueran detenidos.
Goodpasture menciona que la estación se enfrentó a muchas frustraciones en su trato con Lielegant, a quien califica de “incontrolable”. Menciona la unidad de intercepción LISALAD como una de las típicas jugarretas pues en algún momento se convirtió en una operación fantasma, pero Echeverría continuó facturando a la estación por el alquiler de la oficina (que ya no existía) y el salario del agente LIENVOY-19 (quien ya no hacía nada para la estación). Scott decidió seguir pagando en vez de arriesgarse a ofenderlo y perder la simpatía de su hijo Luis. Además, Lielegant nunca falló en ninguna encomienda.
Algunos autores resaltan el carácter personalista de estas relaciones, pues, en buena medida, la confianza detrás de la disposición para establecer y mantener esta colaboración fue la que tuvieron, por un lado, algunos funcionarios mexicanos exclusivamente con el jefe de estación de la CIA, no a la estación como institución; y por el otro, la confianza que tuvo Scott a algunos funcionarios mexicanos, no al gobierno mexicano en sí, ni a sus instituciones como la Secretaría de Gobernación o la Dirección Federal de Seguridad.
La relación cada vez se personalizaba más y con el ingrediente familiar no es absurdo ni excesivo pensar que el equipo tuvo ciertos rasgos de ser una especie de familia ampliada, o por decirlo de otra manera, una empresa familiar. Scott se sentía cómodo con ello.
EL IMPACTO DE LA REVOLUCION CUBANA

En 1960 el trabajo de Scott se vio sustancialmente incrementado. Había contemplado desde su posición el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y en cierta medida había participado auxiliando a los revolucionarios, que inicialmente eran considerados por los comunistas de occidente como “aventureros burgueses”. Como fuera, los barbudos no estaban en el ámbito de preocupación de los Estados Unidos, aunque sí de su interés. El propio Fidel Castro, durante una visita oficial en la que fue recibido por el vicepresidente Richard Nixon, declaró el 19 de abril de 1959 en Washington: “El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Nuestra Revolución es tan cubana como nuestras palmas. (…) Y toda esta campaña de `comunista`, es campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa, ni nos asusta».
En varias ocasiones declaró que las inversiones extranjeras serían bienvenidas en la isla: “he dicho de manera clara y definitiva que no somos comunistas. Las puertas están abiertas a las inversiones privadas y extranjeras que contribuyan al desarrollo de la industria en Cuba. Es absolutamente imposible que hagamos progresos si no nos entendemos con Estados Unidos”.

Sin embargo hay quienes opinan que el Che Guevara, Ministro de Economía, no pensaba igual y en los siguientes meses las cosas no fluyeron en plena armonía. Una de las primeras decisiones de política económica del gobierno revolucionario impulsadas por el Che, fue ordenar que bajaran los precios al consumidor de la telefonía y la electricidad, que eran servicios prestados por empresas norteamericanas. La medida fue ampliamente criticada en Washington y en otros países como un atentado contra la economía de libre mercado.
Entonces sucedió algo escasamente previsible. Al inicio de 1960 el dinámico y carismático vice primer ministro soviético Anastás Mikoyán visitó Cuba en el contexto de un viaje “de amistad y comercio” por el continente americano, que también incluyó a los Estados Unidos y a México. Los norteamericanos lo recibieron con afecto, pues su línea política al interior del Kremlin tendía a la distensión con occidente. El derechista Hubert H. Humphrey, lo consideró con simpatía una “persona que mostró flexibilidad de actitud”. Mikoyán acordó con Fidel un importante intercambio de azúcar por petróleo y, además, cautivó al líder revolucionario como cocinero y con su extraordinaria personalidad.
Nikita Kruschev ya había visitado Estados Unidos en 1959 por invitación del presidente Eisenhower. Fue un viaje que recibió una intensa promoción por ambas potencias.
Sin embargo, las empresas refinadoras establecidas en Cuba, que eran de propiedad, tecnología y capital norteamericano, se rehusaron a procesar el crudo soviético.
En ese contexto, la noche del sábado 6 de agosto de 1960 en un acto que daba clausura al Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, Fidel anunció que daría a conocer la aplicación de una ley revolucionaria. Comenzó hablando de la precaria situación de los pueblos de América por la explotación del imperialismo. Pero en eso, acosado por una disfonía, poco a poco fue perdiendo la voz. Su hermano Raúl tomó el micrófono y pidió un momento para que se recuperara. “Es, simplemente, un ligero revés sin importancia, porque se ha ido una voz por un momento; ¡pero ahí está él y estará! […] en estos momentos, sufre él y sufrimos nosotros…Por lo tanto, no vamos a ser extensos, ni a mantener por mucho más tiempo nuestro desesperado interés en conocer el objetivo de esta reunión […] Leeremos estas leyes revolucionarias, que es lo que hay aquí hoy. Raúl inició la lectura de la Ley No. 851. Al terminar la introducción, Raúl dejó de leer para anunciar que tenía “una mala noticia para el imperialismo yanqui, porque a Fidel le está volviendo la voz.

Raúl pidió esperar cinco minutos y solicitó que todos hicieran un esfuerzo: Fidel “hablando bajito, y ustedes haciendo silencio”. Pero ágilmente, convocó a cantar el Himno Nacional, dirigido por Juan Almeida.
Fidel volvió a los micrófonos para leer, íntegramente, el texto de la Ley con la que sorprendió al mundo al anunciar la expropiación de 26 empresas norteamericanas.
“ Se dispone la nacionalización, mediante la expropiación forzosa, y por consiguiente se adjudican a favor del Estado cubano, en pleno dominio, todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional que son propiedad de las personas jurídicas … Esso Standard Oil, Texas Company West Indian, Sinclair Cuba Oil Company, ( y en el mismo paquete) la United Fruit Company y las compañías de electricidad y teléfonos… Incluyó en la lista un puñado de empresas azucareras.
Luego, el 17 de septiembre el gobierno revolucionario decretó la expropiación de tres bancos y el 24 de octubre la de todas las propiedades estadounidenses restantes, sin distinción ni excepción. Para fines de ese año todas las compañías extranjeras en la isla y las grandes empresas de capital nacional cubano estaban en manos del Estado castrista.

El estatismo lo había acaparado todo sin dejar un mínimo espacio para la propiedad privada empresarial. El hecho enfureció a los norteamericanos y a la alta burguesía cubana.

En enero de 1961, a unos días de concluir su mandato, el presidente Dwight Eisenhower congeló los activos cubanos en los bancos estadounidenses y rompió formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba. Luego, convocados por Washington los países del hemisferio, con oposición de México, impusieron un bloqueo económico y expulsaron a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Scott enfocó sus principales baterías hacia la embajada de Cuba en México.

El 20 de enero de 1961 John F. Kennedy asumió la presidencia de los Estados Unidos, obligado a un rápido ajuste estratégico en relación a Cuba, en gran parte acordado con su antecesor Eisenhower. Ese mismo mes Scott obtuvo la aprobación mexicana para abrir una base en Mérida, Yucatán, que brindaría apoyo a posibles operaciones paramilitares contra Cuba. Agentes de Scott compraron y almacenaron 200 mil litros de turbosina y 30 mil de aceite en los aeropuertos mexicanos de Chetumal y Cozumel estrenando su uso durante la invasión el 17 de abril de 1961 a Playa Girón, en inglés Bay of Pigs, por lo que también es famosa tras el fallido desembarco como Bahía de Cochinos, y las altas autoridades facilitaron el ingreso legal a México de cubanos para maniobras contra la isla dirigidos desde Miami. Principalmente desde Guatemala y Nicaragua, pero también en menor escala desde México a espaldas de las autoridades, fueron introducidas en territorio cubano por vía aérea y marítima unas 75 toneladas de explosivos y 46,5 toneladas de armas para realizar actos terroristas en el interior, que iniciaron con el incendio de la tienda departamental El Encanto, en la Habana. México se opuso terminantemente a participar como proveedor o facilitador de armas, pero cedió en lo relativo a combustibles.
Los exiliados cubanos que se habían mudado a los EE. UU. después de la toma del poder por Castro habían formado el Frente Revolucionario Democrático y de ahí surgió su brazo armado denominado Brigada 2506, entrenado y equipado por la CIA. Entrenaban en Nicaragua cuando en los ejercicios murió el soldado 2506 y de ahí tomó su nombre la brigada.
Bahía de Cochinos fue una operación planeada desde la administración de Dwigth Eisenhower pero ejecutada durante el gobierno de Kennedy. El 11 de abril, presionado por la prensa, Kennedy declaró que Estados Unidos no atacaría ni invadiría a Cuba y que su gobierno asumía la responsabilidad de que ningún norteamericano lo hiciera. La declaración cayó como baldazo de agua helada en la CIA y en los círculos enterados de que se preparaba la invasión. Prácticamente significaba ir en contra o sabotear la operación.

Como todos sabemos, resultó en un rotundo fracaso para los invasores y un éxito espectacular para Fidel y su gobierno.
Diaz Canel el actual dictador cubano, escribe: la Invasión de Bahía de Cochinos fracasó pues un indeciso John F. Kennedy le retiró el vital apoyo aéreo necesario para su éxito debido a la amenaza de Nikita Khrushchev de atacar Berlin Occidental y de acudir en ayuda de Cuba. La indecisión mostrada por el Presidente Kennedy en Cuba no solo le granjeó el irrespeto de Khrushchev, sino que estimuló al líder soviético a subir las apuestas un año más tarde, instalando misiles balísticos en Cuba, justificando su decisión en que el indeciso Presidente norteamericano aceptaría como un fait accompli ( hecho consumado) el despliegue misilístico soviético en Cuba.
Inicialmente, el día 15 de abril seis bombarderos B-26 con bandera cubana en el fuselaje, tripulados por cubanos y suministrados por la CIA atacaron aeródromos cubanos y luego regresaron a Florida tras causar 6 o 7 bajas civiles y destruir tres aviones.
Al conocerse la noticia el mundo reprobó los hechos y se solidarizó con Cuba, condenando a los norteamericanos. México también expresó su firme rechazo.

El día 16, durante las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo, Fidel Castro pronunció un emotivo discurso:
“Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba”.
“Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”
“¡Y que esa Revolución socialista la defendemos con estos fusiles!;
“Y que esa Revolución socialista la defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los aviones agresores”.
«¿No quiere socialismo el imperialismo? ¡Pues le daremos tres tazas de socialismo!», exclamó Fidel aquella tarde habanera.
Castro cerró el discurso gritando dos lemas que lo acompañarían por siempre:
«¡Viva el socialismo!
¡Patria o Muerte!».
Fue la primera vez que Fidel definió como “socialista” a la Revolución Cubana.
Diaz Canel afirma: “Fidel Castro, consciente que la esperada invasión estaba por ocurrir, declaró el carácter socialista de la Revolución con el claro propósito de forzar a la Unión Soviética a acudir en defensa del castrismo”.

La noche del 17, cuando Fidel esperaba una invasión masiva de las fuerzas armadas norteamericanas por mar y aire, un contingente de mil 500 hombres en 5 barcos que habían partido del Puerto Cabezas, de la Nicaragua de Anastasio Somoza con su pleno apoyo, desembarcó en Playa Girón de Bahía de Cochinos con 5 tanques M41, artillería, morteros, jeeps y camiones militares, embistiendo a una pequeña fuerza militar cubana que resistió y logró dar aviso inmediato a La Habana.

En un principio el comandante José Ramón Fernández encabezó valerosamente la defensa, pero al día siguiente los cubanos habían logrado la movilización de 25 mil efectivos a la zona y por la tarde era el propio Fidel quién estaba al frente. En el resto de la isla fueron movilizados 200 mil milicianos nacionales, es decir, civiles armados para la ocasión, haciendo imposible más ataques terroristas. La esperada invasión masiva nunca llegó. En 3 días, el 20 de abril, las fuerzas invasoras estaban derrotadas y se rindieron. La figura de Fidel se consolidó como un gran héroe nacional y con él recibieron la ovación un puñado de comandantes.

La alineación de Cuba con la URSS estaba declarada.
En menos de una semana, a partir del día 14, el mapa geopolítico había dado un giro repentino, instalando en el vecindario Iberoamericano, junto a México, una cabeza de playa del mundo socialista que significó para la estación de Scott un vuelco colosal.
El 22 de diciembre del mismo año en la Plaza de la Revolución José Martí, Fidel Castro escaló la declaración de la Revolución Socialista y se proclamó Marxista-Leninista.

La CIA y otros organismos norteamericanos y del mundo culparon soterradamente del fracaso de Bahía de Cochinos al presidente Kennedy que había modificado sustancialmente el plan de Eisenhower, disminuyendo el apoyo a las brigadas invasoras, suspendiendo un nuevo ataque aéreo para el día 18, ya programado, y cancelando la participación de fuerzas norteamericanas en el operativo, que ya habían sido dispuestas y habían entrenado. Un plan mocho, cojo, torpe e insuficiente. Todo indica que Scott estaba de acuerdo en esa óptica. Sin embargo, Allen Dulles recibió el mayor peso de la crítica y él y su equipo debieron renunciar a la CIA en septiembre del mismo 1961. Se les acusó de haber engañado al presidente diciéndole que obtendrían un triunfo fácil.
No obstante, protegido por el Presidente Kennedy, Scott no corrió con la misma suerte y fue ratificado por el siguiente director John A. McCone, quien tuvo en alto aprecio su trabajo y sus contactos. A ambos les tocó afrontar juntos los problemas de los siguientes 3 años y 5 meses.
El terreno estaba listo y abonado para la Crisis de los Misiles de 1962.
Pero antes, 14 meses después del intempestivo abril de 1961, el 29 de junio de 1962 John F. Kennedy descendió del avión presidencial Air Force One en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México acompañado de su carismática esposa Jaqueline.

Tuvieron una recepción apoteótica. El pueblo mexicano no tuvo expresiones de reclamo por la frustrada agresión al estado cubano, sino se volcó en muestras de simpatía para la joven pareja presidencial.

Durante su breve estancia de poco más de 51 horas, ampliamente difundida por los medios de comunicación, los Kennedy visitaron el Museo de Antropología e Historia, almorzaron en Palacio Nacional, acudieron a depositar una ofrenda floral en los monumentos a la Independencia y de la Revolución, encabezaron un festival en la Unidad Independencia del IMSS, disfrutaron del ballet folclórico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes y asistieron a una misa privada en la Basílica de Guadalupe, oficiada por el Arzobispo de México, Miguel Darío Miranda Gómez, quien unos años después sería el primer cardenal mexicano.

La visita tuvo múltiples significados, desde dar por terminadas las fricciones que el problema cubano en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) había provocado entre México y Washington, hasta demostrar a la oposición conservadora mexicana el aval que daba Washington al gobierno de López Mateos.
El día 30 Kennedy y su esposa pasaron casi todo el día en la entonces flamante Ciudad Satélite, fundada por la comunidad norteamericana radicada en México.

Scott llevó a su hijo Michael y pudo alzarlo y acercarlo para que Kennedy lo tocara. De adulto Michael se lo platicó orgulloso a Jefferson Morley.
Es famosa una anécdota muy del estilo humorístico mexicano.
En la comida en Los Pinos el presidente Kennedy le comentó a López Mateos: “qué bonito su reloj, presidente”. López Mateos de inmediato lo desabrochó de su muñeca y se lo extendió a Kennedy: se lo regalo, señor presidente. Por la noche, en la cena, López Mateos le comentó a Kennedy que su esposa era muy guapa. Dice el relato que entonces Kennedy se quitó el reloj y se lo regresó. Obviamente no fue así, pero en cuestión de horas el relato ya estaba en boca de media población nacional.
Algo cierto es que Kennedy, en lo único que podríamos llamar conversaciones de Estado, dedicó unos minutos a exponerle a López Mateos su Alianza Para el Progreso, plan que durante 10 años se desplegó en el subcontinente, que contemplaba la ayuda económica norteamericana a los países de América Latina como una contención frente al avance del comunismo. Ambos presidentes se comprometieron a fortalecer las instituciones democráticas y a no ceder ante regímenes totalitarios ni ante ideologías incompatibles con los principios que ambos países defendían como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia y la libertad.

También tuvieron un intercambio sobre el tema del Chamizal, que ciertamente destrabó el conflicto y culminó con la devolución a México de esa franja de tierra en Ciudad Juárez, aunque ya no le tocó a Kennedy.
En la ceremonia oficial de despedida Jaqueline agradeció al pueblo y al gobierno de México con un discurso en español, en el que resaltó que el espíritu del México antiguo nos hace recordar que el progreso material se puede alcanzar sin destruir los valores del corazón y la mente humana.
El Mundo “Al Borde del Abismo”
El 14 de octubre de 1962 un avión espía U2 de la U.S. Air Force sobrevoló la isla de Cuba y tomó cientos de fotografías. Había sido enviado ante las dudas ocasionadas por el hecho de que decenas de buques soviéticos habían estado llegando a la isla en las últimas semanas, cargados de autos, camiones y maquinaria agrícola e industrial…y quizá algo más.

El periodista José Pardina, fundador de la revista Muy Historia y director por 25 años de la revista Muy Interesante, afirma en un artículo publicado en El País que entre junio y octubre de 1962 el gobierno de la URSS envió a Cuba por mar 42 cohetes R-12, 24 plataformas de lanzamiento, 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos, 40 aviones de caza MiG-21, dos divisiones de defensa antiaérea y cuatro regimientos de infantería mecanizada, que hacían un total de 47 mil soldados.
Aunque una fuente de la CIA alertó en aquel momento que habían visto tropas rusas y camiones con cohetes en la isla, el informe fue desestimado en Washington, pero el alto mando de la CIA prefirió corroborar ante otro rumor, procedente de México y avalado por Scott como de buena fuente, que indicaba que en la isla se registraba un gran movimiento inusual y presencia de tropas, quizá soviéticas.
México ya era el único país del continente con comunicación aérea comercial con Cuba y los viajeros que transitaban entre ambos países solían acarrear noticias interesantes.

Las fotos del U2 fueron analizadas por expertos que en las primeras horas descubrieron la existencia de Balísticos SS4.
Los SS4, también conocidos como R-12 fueron misiles de alcance medio -efectivo hasta 2 mil kilómetros- equipados con una cabeza nuclear de 1.65 a 2.3 metros, diseñados para ser lanzados desde tierra, impulsados por un propulsor de queroseno y ácido nítrico, con una capacidad destructiva equivalente a entre 110 y 150 veces más potente que la bomba de Hiroshima.
Aunque no todos estaban instalados, sino en proceso, había suficientes para destruir todas las instalaciones militares dentro de los Estados Unidos y sus grandes ciudades en ese radio, y no eran los únicos, había más en las fotos que los expertos siguieron analizando.
A las 8:44 de la mañana del 16 de octubre el presidente Kennedy fue informado por el jefe de la CIA John A. McCone de que, sin duda, en Cuba había misiles nucleares soviéticos.
Los rusos habían estado enviando solícitamente mensajes y mensajeros en las últimas semanas a los Estados Unidos para vacunarse con los norteamericanos ante el intenso tránsito marítimo y hacía menos de 10 días que el Ministro de Relaciones Exteriores, Andréi Andréyevich Gromyko, le había dicho personalmente a Kennedy que sólo se enviaban y enviarían armas defensivas a Cuba. “Si usted no ataca de nuevo a la isla no tiene nada de que preocuparse”, le afirmó, volviendo a apenarlo por el tema de Bahía de Cochinos.
Kennedy convocó de inmediato esa mañana a su gabinete de seguridad a una reunión urgente.
A media reunión llegó la información de que también se habían localizado en las fotos misiles R-14, más grandes, capaces de transportar una ojiva nuclear de 3000 kg y adicionalmente otras fotografías mostraron al menos 24 ojivas de un megatón, que aun no estaban instaladas en misiles ni lanzadores.

Con esa batería, todas las ciudades norteamericanas estaban al alcance, con excepción de Seattle.
Estados Unidos ya estaba en clara desventaja e inminente amenaza. Durante la administración de Eisenhower, con cierto sigilo, se habían instalado cohetes nucleares norteamericanos en Turquía y en Italia apuntando hacia la URSS y hacia China, como aportaciones norteamericanas secretas a la OTAN, pero el tema no se había puesto sobre la mesa entre las dos grandes superpotencias. Dicho de otra manera, los norteamericanos no sabían que los soviéticos ya sabían.


Debe entenderse que los soviéticos estaban decididos a fortalecer al primer y único régimen comunista en el continente americano y que tenían el temor justificado de que Fidel se entregara a los intereses de China, la otra potencia comunista, con quien estrechaba relaciones y con quien los soviéticos pasaban agudos problemas y una enemistosa rivalidad. Fue entonces que Kruschev metió el acelerador en apoyo económico y en la dotación de armas, combustibles, herramientas, fertilizantes y una larga lista de insumos y cortejos a Cuba.

¿Cómo se había llegado a este punto? ¿En qué momento la URSS y Cuba acordaron instalar en la isla una amenaza de tales dimensiones para los Estados Unidos?

No he encontrado la información precisa que nos lleve al quién, cuándo y dónde, pero sin duda fue una propuesta de Kruschev en comunicaciones secretas que sostuvo con Fidel. Diaz Canel afirma en un extenso artículo que “Anastás Mikoyán viajó a La Habana el 4 febrero de 1960 con la excusa de inaugurar una exposición comercial y cultural soviética. En el encuentro entre Mikoyán y Fidel Castro se acordó el apoyo soviético a Cuba en lo económico con el propósito de incorporar a la isla al bloque comunista y librarla del control norteamericano. En esa reunión, igualmente, se sentaron las bases del soporte político y militar que Moscú daría a Cuba”. Quizá fue en ese momento, aunque este viaje fue antes de Bahía de Cochinos. Por su parte, Fidel ha dicho en entrevistas que luego que los rusos le habían brindado un gran apoyo y se habían comprometido a defenderlo luego del fiasco de Bahía de Cochinos y de que le habían demostrado que estaban dispuestos a luchar en su favor, a él le pareció que sería moral y políticamente inaceptable negarse a que esa defensa fuera del máximo nivel, es decir, de dimensiones nucleares.
¿Cómo podría negarme ante alguien que estaba dispuesto a dar la pelea e incluso a entrar en una guerra por nosotros?, justificó Fidel en una entrevista con la CBS.
Luego entonces, si se le cree a Fidel, es válido pensar que el pacto de la instalación nuclear fue posterior a Bahía de Cochinos, a menos que haya usado el recurso como falso pretexto y el acuerdo de convertir a Cuba en base de instalaciones nucleares soviéticas haya sido anterior.
Cualquiera que haya sido el momento, Kruschev entendió claramente que era su mejor oportunidad para desactivar la ventaja de los norteamericanos y la Otan con sus misiles en Turquía y en Italia.
Eran misiles balísticos de alcance intermedio Júpiter, que Estados Unidos había empezado a instalar en 1959 en Turquía, en una base de la costa turca del mar Egeo, y también en el sur de Italia, cerca de la ciudad de Bari.
Desde esa posición, los Júpiter, podían alcanzar Moscú y Leningrado (hoy San Petersburgo).
En la reunión urgente del 16 de octubre la cúpula de seguridad de los norteamericanos discutió las opciones y aunque ahí no se tomó una decisión final, predominó el criterio de ejecutar un ataque inmediato para destruir todo el arsenal nuclear en Cuba. Si se hubiera sometido a votación, la idea de un bombardeo ipso facto hubiera ganado, sin duda. Pero los hermanos Kennedy prefirieron postergarlo al día siguiente, a propuesta de Robert. Todos tuvieron claro que la respuesta soviética podía desatarse con las consecuencias previsibles. Decidieron implementar un bloqueo o “cuarentena”, consistente en cercar la isla con buques norteamericanos para impedir que siguieran llegando más naves rusas, a la par que se preparaban para atacar en cualquier momento.

Se le envió un comunicado al jefe del Estado Soviético Nikita Kruschev desde Washington y se desplegó una intensa movilización en las bases militares de todo el país. Por la tarde el embajador soviético Anatoly Dobrynin fue llamado al Departamento de Estado. Además del secretario Dean Rusck, lo esperaba Robert Kennedy, el hermano menor del presidente que jugó un papel determinante en el manejo de la crisis.
No hubo ningún avance. Al contrario. Dobrynin les informó que Kruschev rechazaba terminantemente todas las exigencias de Kennedy, que consideraban a la “cuarentena” absolutamente ilegal y que los misiles que ya estaban en Cuba se preparaban para entrar en acción.
Mientras tanto, el presidente Kennedy daba a conocer la dramática situación al mundo por radio y televisión. Mencionó la decisión del bloqueo naval y habló de “el mundo al borde del abismo”.

Todos los que ya teníamos uso de razón, así fuera mínima, recordamos ese momento. El mundo entró en pánico. Los periódicos publicaron “extras” y el único noticiero televisivo de México sólo habló de ese tema.
Se temió que fuera el fin del mundo.
Efectivamente, ha sido el momento en que la humanidad ha estado más cerca de la autodestrucción en toda la historia.

Los buques gringos rodearon Cuba y los soviéticos siguieron su rumbo, acercándose.
En México, donde López Mateos estaba convencido de que las armas soviéticas en Cuba eran meramente defensivas, Winston Scott le mostró las fotografías y la descripción de los SS4-R12 y los R14 con la relación de sus capacidades destructivas. Hizo lo mismo con algunos embajadores de países del cono sur. México bien podía resultar dañado.
López Mateos cambió su actitud tolerante y el canciller Manuel Tello Baurraud llamó a consultas al recién llegado embajador soviético en México Semen Bazarov.

A las 21:24 hora de Washington JFK recibió una carta de Kruschev confirmando lo expresado por el embajador Dobrynin y, con todas sus letras, afirmando que no se echaría para atrás.
Por primera y única vez en la historia el comando estratégico norteamericano y el arsenal nuclear fueron emplazados a la posición de “Defensa 2”. El siguiente paso, DN1, seria la guerra atómica.
Al amanecer del 25 Kennedy ordenó que se interceptara el buque soviético Bucarest, que transportaba petróleo. Sabía claramente que en él no se trasladaban armas ni dispositivos pero quería demostrar que su amenaza iba muy en serio. Efectivamente, el avance del resto de los buques que se dirigían a la isla ralentizó su desplazamiento. Fue noticia mundial.
Fidel cuenta que esa mañana recibió el informe del alto mando soviético en la isla indicándole que el armamento estaba dispuesto. Luego, sin tardanza, envió un comunicado a Kruschev diciéndole que estaba convencido del inminente ataque a la isla y que , de darse, la URSS debería responder sin dudarlo con sus armas nucleares aun cuando eso significaba que Cuba y los cubanos sería borrados del mapa.
Estaba dispuesto a sacrificar “heroicamente” al pueblo cubano.
Quizá fue esa carta de Fidel, quizá simplemente había llegado el momento que Kruschev fríamente esperaba. El 26 por la noche JFK recibió un telegrama del líder soviético en el que el párrafo más importante decía, palabras más, palabras menos:

Usted y yo estamos estirando una cuerda con un nudo en el centro. Entre más jalamos, más se aprieta el nudo y llegará el momento en que para deshacerlo sólo quede cortarlo con una espada. Es mejor que comencemos a aflojar.
Era un largo telegrama que abordaba muchos asuntos, pero proponía que “si usted promete que no atacará a Cuba, retira sus misiles de Turquía e Italia” y otras exigencias, “ el motivo de la presencia del armamento y de nuestros especialistas en la isla ya no tendrá razón de ser”.
El bunker de Kennedy se invadió de serenidad, pero de inmediato se dieron cuenta de que eran demasiados temas para resolverse de un plumazo.

En esa condición, Robert Kennedy tuvo una idea genial: propuso tomar del telegrama lo que les había gustado y simplemente ignorar el resto para posponerlo. Todos estuvieron de acuerdo. El presidente ordenó que fueran a sus casas y descansaran y el día siguiente darían respuesta. Ya reunidos de nuevo, recibieron una noticia inesperada: un avión espía norteamericano había sido derribado esa mañana cuando volaba sobre Cuba.
Visto por el espejo retrovisor, fue un hecho pleno de lógica, como lo explica el comandante ruso que dio la orden, mayor Iván Mironovich Guerchenov: “Si hubiéramos permitido que el avión regresara a su base con las fotografías que tomó, los norteamericanos hubieran tenido la información precisa para dirigir desde su país un ataque que hubiera destruido nuestras instalaciones. Simplemente no podíamos permitirlo”.


Personalmente Robert Kennedy fue a ver al embajador Dobrynin y le comunicó que el presidente estaba dispuesto a tomar el compromiso público de que no invadiría a Cuba bajo ninguna circunstancia.
¿Y que hay de Turquía?, inquirió el soviético en automático.
“Si es la única manera de que esto se solucione, tengo la instrucción del presidente de informarle que está de acuerdo, pero por lo pronto debe quedar en secreto, pues como usted sabe es una contribución de EU a la Otan, y por lo tanto debe ser una decisión de esa Organización y no verse como un intercambio nuestro, respondió a su vez Robert.
Parecía que Dobrynin sabía exactamente cuáles serían las palabras de Robert y cómodamente aceptó.
Fidel Castro se enteró por las noticias difundidas primero desde Moscú y entró en cólera.
Los comunicados del gobierno a la población cubana fueron en tono de desaliento, acusando a la URSS de abandono y de traición, como si hubieran preferido la guerra. Nadie festejó que se hubieran salvado del exterminio nuclear. En las calles de La Habana el resentimiento por la retirada de los misiles, combinado con la irresistible tendencia humorística de los cubanos, engendró una expresión que quedaría para la historia:
«Nikita, mariquita, lo que se da no se quita’.
Fidel mismo lo explicó. “No podía entender cómo se habían hecho acuerdos sin consultarnos y cómo nos dejarían sin protección”.
Kruschev le envió a Fidel una carta que muestra a un hombre razonable, un frío ajedrecista que nunca pensó en poner en riesgo la paz mundial, y le hace ver que salió ganando.
“Hemos vivido unos momentos muy graves, una guerra termonuclear global pudo haber estallado. Por supuesto, los Estados Unidos hubieran sufrido enormes pérdidas, pero la Unión Soviética y todo el bloque socialista también hubieran sufrido grandemente. Es difícil decir cómo hubieran terminado las cosas para el pueblo cubano. Ante todo, Cuba se hubiera quemado en los fuegos de la guerra. Sin duda el pueblo cubano hubiera luchado valientemente pero, también sin duda, el pueblo cubano hubiera perecido heroicamente. Luchamos contra el imperialismo, no para morir, sino para usar todo nuestro potencial, perder lo menos posible y más tarde ganar más, vencer y hacer triunfar el comunismo.
“Las medidas que hemos adoptado nos han permitido alcanzar el objetivo que establecimos cuando decidimos enviar los cohetes a Cuba. Hemos obtenido de Estados Unidos el compromiso de no invadir a Cuba y de no permitir que sus aliados latinoamericanos lo hagan. Hemos logrado todo esto sin una guerra nuclear.”
Efectivamente, no se registró ni una sola baja del lado Soviético-Cubano. Pero aunque sea difícil de entender, al parecer no es lo que Castro quería, no era el final que deseaba.
Vale el tiempo que se invierte en leer la carta completa de Kruschev: https://www.marxists.org/espanol/khrushchev/1962/oct/30.htm
El mundo occidental entendió lo que quiso entender: que los rusos se habían doblegado ante un presidente fuerte, mientras los rusos obtuvieron todo lo que quisieron: libraron a Cuba de una invasión norteamericana y mantuvieron una sucursal comunista en América; se sacudieron los misiles de Turquía y de Italia, y a la vez, sacaron a China del triángulo con Cuba.
Castro dejó ver que para él las relaciones con Moscú tenían como fin último “la necesidad de utilizar al comunismo para proteger al castrismo”, como bien lo definió Georgie Anne Geyer en su libro “Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro” y como estaba claro desde que definió su revolución como socialista y a su gobierno como Marxisla-leninista, tal cuál lo escribió Diaz Canel.


El año siguiente Castro visitó la URSS en plan de reconciliación, donde fue recibido espléndidamente por Nikita Kruschev y Anastás Mikoyan visitó a Kennedy en Washington
EL ASESINATO DE JOHN F. KENNEDY
Y también el año siguiente, el 22 de noviembre de 1963, otra noticia estremecería al mundo y metería a la oficina de la CIA en México en nuevos embrollos: el asesinato de John F. Kennedy.

Como todos sabemos, tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald fue el asesino solitario, aunque el crimen aun es motivo de especulaciones y un gran número de teorías conspirativas.

Una de ellas la del periodista David Tablot, quien afirma que Allen Dulles sería el autor intelectual del asesinato porque dos años antes Kennedy lo había destituido injustamente del cargo de director de la CIA por el fracaso de Bahía de Cochinos.
A Winston Scott le tocaría una porción del pastel especulativo, principalmente por el hecho de que Oswald “aparentemente” estuvo en México entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 1963, menos de dos meses antes del crimen.
Y digo “aparentemente” porque hay quien insiste en que la visita de Oswald, aunque documentada, no está plenamente confirmada, ya veremos por qué.
Primero recordemos que el 10 de abril de 1963 Lee Harvey Oswald intentó asesinar en Dallas al general y político Edwin Walker, un derechista extremo que acusaba a Eisenhower y a Kennedy de haberse dejado infiltrar por el comunismo.

En febrero de 1963, Walker se unió a Billy James Hargis en una gira anticomunista llamada «Operación Cabalgata de Medianoche». En un discurso pronunciado el 5 de marzo, Walker instó al ejército estadounidense a «liquidar la plaga comunista que se ha abatido sobre la isla de Cuba». Siete días después, Lee Harvey Oswald encargó un fusil Carcano y una pistola automática por correo bajo el alias A. Hidell.
La noche del atentado Oswald llevó su rifle Mannlicher-Carcano, al frente de la casa del mayor general, se paró junto a la cerca y apuntó hacia la ventana. La cabeza de Walker estaba de perfil. Tenía un lápiz en la mano y estaba completamente inmóvil, concentrado en su declaración fiscal que elaboraba sobre su escritorio. Oswald entrecerró el ojo izquierdo, posicionó el derecho ante su mira telescópica, y la cabeza de Walker apareció ocupando toda la lente. Estaba sentado tan quieto, que parecía imposible fallar.
En el instante en que Oswald jala el gatillo Walker giró la cabeza y el proyectil impactó en la pared. Walker se estremeció instintivamente ante la fuerte detonación y el rozón sobre su cuero cabelludo. Por un segundo, quedó paralizado. Su brazo derecho siguió apoyado en el escritorio junto a los formularios.
Él no lo sabe, pero la sangre empieza a brotar.
Oswald huyó precipitadamente en medio de la noche.

Llegó hasta su casa donde estaba su esposa Marina Nikolayevna Prusakova, una hermosa rubia rusa de ojos profundamente azules que había conocido en Moscú durante su estancia de tres años allá, y su pequeña hija, June, nacida en Dallas en febrero de 1962. Marina estaba embarazada de Audrey Marina Rachel, que nació el 15 de octubre de 1963. Oswald se había mudado a Rusia por entusiasmo por el comunismo en 1959, pero abandonó el país 31 meses después, ya casado, decepcionado de sus líderes. Le había dejado aquella noche a Marina una nota con instrucciones de qué hacer en caso de que fuera aprendido o ultimado en el intento. Al regresar Oswald le confesó lo que había hecho, que no estaba seguro de haber acertado y que había escondido el rifle. Pero olvidó la nota, que después Marina presentó a la Comisión Warren. Juntos esperaron las noticias y por la radio se enteraron de que había fracasado. La policía investigó y llegó hasta Oswald, quizá por información que recibió de un exiliado ruso, George de Mohrenschildt, que los visitaba con alguna frecuencia y se percató de que faltaba en casa el rifle Mannlicher-Carcano. Oswald fue detenido e interrogado, pero la policía no encontró pruebas y su madre pagó una fianza de 25 mil dólares para que quedara en libertad.

La madre, Marguerite Fances Claverie Oswald, tenía un sentimiento de culpa porque su hijo, huérfano de padre al que nunca conoció pues murió 6 meses antes de que Lee naciera, había crecido sin su debida atención y cuidados.

Walker había intentado renunciar al ejército en protesta “por la infiltración comunista”, pero Eisenhower lo convenció de quedarse y le otorgó un mando en el destacamento en Alemania. Sin embargo, Walker insistió en la renuncia con Kennedy y éste se la aceptó, convirtiéndose en el único general norteamericano en renunciar durante el siglo XX.
Las pruebas y el testimonio de Marina fueron suficientes cuando la Comisión Warren -creada el 29 de noviembre de 1963 por el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson para investigar el asesinato de Kennedy, encabezada por Earl Warren, magistrado presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos- llegó a la conclusión de que Oswald era efectivamente el responsable del atentado contra Walker. Además, había usado el mismo rifle contra Kennedy.
Oswald le había asegurado a su esposa que Walker encabezaba una organización fascista.

-¿Qué pensarías si alguien se deshiciera de Hitler en el momento oportuno?, le preguntó. ¡Entonces no lo defiendas!, le recriminó.
“En Estados Unidos repudiaba al gobierno anticomunista y en Rusia a los líderes soviéticos”, declaró Marina a la comisión Warren, refiriéndose a la volubilidad de Oswald.
Luego de renunciar, Walker se presentó como precandidato al gobierno del estado de Texas pero fue derrotado por John Connally, el gobernador que resultó herido el 22 de septiembre en el mismo auto y momento en que Kennedy fue asesinado.

Después del atentado contra Walker, según su esposa, Oswald había planeado asesinar a Richard Nixon, que ya había sido vicepresidente y candidato presidencial, derrotado por Kennedy, pero ella lo disuadió y le rogó que encontrara un empleo.
Luego Oswald cambió de idea y dijo que deseaba viajar a Cuba. Según Marina, su marido había pensado primero en llegar a Cuba obligando a un avión a desviarse hacia La Habana, pero ella lo convenció de que si quería ir a Cuba lo hiciera legalmente, así que tomó un autobús rumbo a la Ciudad de México.
La CIA de México reconstruyó ese recorrido.
Nueve días antes de llegar a México, el 17 de septiembre, Oswald visitó el consulado mexicano en Nueva Orleans para solicitar un permiso de 15 días, que obtuvo con el folio 24085. Dijo estar casado y que su profesión era fotógrafo.
Llegó a Nuevo Laredo, Tamaulipas, el jueves 26 de septiembre de 1963, entre la 1:30 y dos de la tarde, en el autobús 5133 de la línea Continental Trailways, que había abordado entrada la madrugada en Houston, Texas, pasando por Corpus Christi y Alice.
Como a las seis de la mañana, el doctor John B. McFarland y su esposa, mientras intercambiaban palabras con él durante el trayecto, escucharon a Oswald decir que de la Ciudad de México viajaría a Cuba.
El 27 de septiembre a las 10:00 de la mañana, bajó del autobús 516, de la línea Flecha Roja y se encaminó a registrarse en el Hotel del Comercio, en la Calle Sahagun número 9 de la Colonia Guerrero, a unas cuadras del Monumento a la Revolución, refugio en aquella época para cubanos anticastristas, donde le asignaron la habitación 18. Hoy es un modesto hotel de paso que tiene un costo de 100 pesos por un lapso de 2 horas.

De inmediato se dirigió al consulado cubano, al que llegó poco después de las 11 de la mañana.
En ese momento fue detectado por la CIA de Winston Scott y fue fotografiado. El mismo día por la tarde sus agentes ya habían reunido todos los datos mencionados.
Lo atendió en el consulado Silvia Durán, a quien le solicitó la visa diciéndole que su destino final sería Rusia. Le presentó los documentos que había adquirido durante los tres años que vivió en Moscú y que creyó suficientes para lograr el permiso: un pasaporte que acreditaba su estadía en la URSS; la cédula de trabajo de ese país escrita en ruso; cartas en el mismo idioma y su certificado de matrimonio con la ciudadana soviética Marina Prusakova. También le afirmó que en Nueva Orleans dirigía una organización llamada “Trato justo para Cuba” y que era miembro del Partido Comunista en Estados Unidos.

Silvia Tirado Bazán de Durán anotó todos los datos que fue escuchando e inició el llenado de la respectiva solicitud, aunque le advirtió que para obtener la visa de Cuba debía tener previamente el visado soviético.
Como la secretaria se conmovió por el gran interés de Oswald por servir a Cuba, llamó al consulado soviético para exponer el caso y en un papel escribió su nombre “Silvia Durán” y el teléfono de la oficina, que le dio para que la llamara por si podía ayudarlo, en un gesto de simpatía. Casi un 20 por ciento del total del personal acreditado en la Embajada cubana eran agentes de inteligencia, la mexicana Silvia Durán incluida.
Ambos consulados, lo mismo el cubano que el soviético le negaron la visa a Oswald. Silvia Durán le explicó que primero debía obtener la visa soviética y los soviéticos le dijeron que por ser norteamericano debía realizar el trámite desde su país y que los documentos deberían ser enviados a Moscú y la respuesta podría demorar 4 meses.
Oswald se alteró. Dijo que eso de nada le servía, que era acosado por el gobierno de los Estados Unidos por simpatizar con la URSS. Discutió acaloradamente con funcionarios de ambos países y trató de engañarlos, pero estos se comunicaron por teléfono entre sí. La CIA grabó esa conversación, pues los teléfonos de ambas sedes estaban debidamente intervenidos por Lielegant. La CIA tenía una vigilancia física 24/7 desde un departamento frente a la embajada soviética en Tacubaya, donde fotografiaban todo lo que sucedía en su exterior, y habían colocado micrófonos en el interior de sus oficinas para escucharlos. No perdían detalle. Lo mismo sucedía por supuesto en la sede cubana.
En octubre de 2017, el entonces ex subdirector de la KGB Nikolái Leónov aseguró en una entrevista con la agencia EFE que se reunió con Lee Harvey Oswald en México antes del asesinato de John F. Kennedy y consideró «imposible» que «ese demente» fuera el autor del magnicidio.

«Me reuní con Oswald en México antes del asesinato de Kennedy. Vino a la embajada a buscar la forma de salir urgentemente con destino a la URSS. Me dijo que lo estaban persiguiendo y que quería regresar (a la Unión Soviética), donde ya había vivido antes, para salvar su vida», explicó.
«Era un hombre desgastado, extremadamente flaco y pobremente vestido. Estaba muy nervioso. Le temblaba todo, de las manos a los pies. Ni siquiera le pude estrechar la mano. Su estado era horrible«, declaró en una conversación telefónica con la agencia EFE.
Leónov, que trabajaba entonces como agente del KGB en México y tenía una estrecha relación con los hermanos Fidel y Raúl Castro, destacó que Oswald insistía constantemente en que estaba siendo presionado por fuerzas oscuras que no podía explicar«.
Según Leónov la CIA estuvo al tanto de esa conversación. Seguramente su reporte fue destruido.
En los documentos desclasificados por el primer gobierno de Trump, se señala que al día siguiente de su llegada, Silvia también llevó a Oswald a un restaurante llamado El Caballo Blanco ubicado en la calle Bernardino de Sahagún, en la popular colonia Buenavista y a unos pasos del hotel Comercio, donde se habrían encontrado con un oficial de la embajada cubana.
La dueña del lugar, Dolores Rodríguez de Barreiro, admitió haber visto a Oswald varias veces en el lugar, pero comiendo solo.
Durante su entrevista con el periodista estadounidense Shenon, Durán negó que hubiera sido amante de Oswald porque simplemente «no lo encontraba atractivo».

Pero la página 41 del informe sobre el asesinato señala una versión distinta a la del primer interrogatorio: «A ella le gustó desde el principio y salieron en distintas ocasiones. Admitió que tuvieron relaciones sexuales distintas veces, pero que ella no tenía conocimiento de sus planes (el asesinato de Kennedy)».
En la misma página se señala que después del magnicidio fue arrestada por la inteligencia mexicana, (DFS) interrogada y golpeada hasta que admitió que había tenido relaciones sexuales con el estadounidense.
Winston Scott amplió en los siguientes días del magnicidio una intensa investigación sobre las actividades de Oswald en México y sus contactos.
Unas horas después del asesinato de Kennedy, Scott contactó a Luis Echeverría, secretario de gobernación y le pidió que sus hombres arrestaran a Silvia Durán. Echeverría le informó a Díaz Ordaz y decidieron que permaneciera incomunicada hasta que proporcionara todos los detalles de sus contactos con Lee Harvey Oswald. Scott informó entonces de sus acciones a la sede de la CIA. Poco después, John M. Whitten, jefe divisional de la CIA para el hemisferio occidental, llamó a Scott para transmitirle órdenes de Tom Karamessines del grupo de Operaciones Especiales de la sección de contrainteligencia, de que Durán no fuera arrestada. Scott les dijo que era demasiado tarde y que el gobierno mexicano mantendría todo el asunto en secreto. Scott sintió rechazo por la “orden”, pues Karamessines no tenía suficiente autoridad sobre él y sus decisiones. Karamessines respondió con un telegrama que comenzaba: «El arresto de Sylvia Durán es un asunto extremadamente grave que podría perjudicar la libertad de acción de Estados Unidos en toda la cuestión de la responsabilidad cubana».
¿Acaso Silvia era agente doble sin que Scott lo supiera?

Según el libro «Brothers in Arms» ( Bloomsbury, Nueva York, 2008, pág. 310, de Gus Russo y Stephen Molton) en el consulado cubano Oswald se puso violento y empezó a gritar: «¡Voy a matar a ese cabrón! ¡Voy a matar a Kennedy!». La CIA no registró esa presunta amenaza, que sólo aparece en ese libro, pero Fidel Castro sí le dio carácter de sucedido, aunque rechaza el contenido de la mayor parte.
El domingo 29 de septiembre fue el único día que no se tiene registro de Oswald persiguiendo obsesionado las visas socialistas. La CIA le siguió los pasos y registró que paseó por la ciudad, asistió a una corrida de toros, visitó rápidamente un museo sin mayor interés y permaneció poco menos de una hora en un cine.
El lunes fue a la UNAM, quizá en busca de alumnos procastristas que le ayudaran a persuadir a la embajada cubana de otorgarle la visa. Silvia le había dicho en su primera entrevista que quizá pudiera obtener un visado para Cuba si alguien en la isla le aportaba una recomendación. El reportero Óscar Contreras Lartigue informó en marzo del 67 a B.J. Ruyle, cónsul americano en Tampico, que él y otros compañeros vieron a Oswald, en el Cine Club de Filosofía de la UNAM y que permaneció con los estudiantes el resto de la mañana.
Ya por la noche de ese lunes luego de comprar un boleto de camión para Transportes del Norte a través de la oficina de Transportes Chihuahuenses, según le comentó dos meses después la escritora Elena Garro, ya exesposa de Octavio Paz a la norteamericana June Cobb, una ex colaboradora de Fidel Castro a quien alojaba en su casa sin saber que era informante de la CIA, Oswald asistió a una fiesta de Twist. “Elenita” Paz Garro, su hija, le confirmó la versión a June, por lo que esta lo reportó de inmediato a la oficina de Scott. La fiesta tuvo lugar en la casa de un cuñado de Silvia, Rubén Durán, hermano de su esposo Horacio Durán, primos de Garro, quien detestaba a Silvia y se expresaba de ella despectivamente.
El martes 1 de octubre, a las 6:30 de la mañana, Oswald pagó la cuenta del hotel Comercio y se dirigió a la Terminal de Transportes para abordar el autobús 332, asiento 12, con destino a Nuevo Laredo. En Monterrey, a las 10 de la noche, los pasajeros transbordaron al autobús número 373.

Elena y su hija le dijeron a June Cobb que estaban asombradas al ver la foto de Oswald presentado en los medios como el asesino de John F. Kennedy, identificándolo como el extraño misterioso que habían visto dos meses antes en la fiesta. Describieron acertadamente la complexión de Oswald y aseguraron que aquella noche vestía de negro.
Al día siguiente del magnicidio, a siete semanas de la fiesta de twist, las Elenas dijeron haber ido a la Embajada de Cuba a gritarle “asesinos” a los cubanos desde la acera de enfrente.

Guillermo Sheridan quien revisó los documentos desclasificados por Donald Trump dice que “en un acto de realismo mágico, ahí se les apareció Manuel Calvillo, quien se las llevó a un hotel para esconderlas de “los comunistas”.
Esto sí fue verificado por la CIA y confirmado por ellas , que Calvillo llevó a las Elenas al Hotel Vermont, en el centro de México, el día después del magnicidio.
Según consta en los documentos, las Elenas obedecieron a Calvillo porque sabían que era agente de la Secretaría de Gobernación, amigo de su secretario y, sobre todo, de Díaz Ordaz.
La CIA identificó a Calvillo como unwitting agent, es decir, un “agente involuntario”.

Luego de asesinar a Kennedy Oswald salió del almacén de libros escolares, desde el que disparó, bebiendo un vaso de refresco. La policía le permitió retirarse al quedar claro que era empleado del lugar. Pero luego se prefirió interrogarlo y se pidió por radio a los agentes que lo llevaran a declarar dando su descripción fisonómica. El oficial J.D. Tuppit lo encontró caminando por la calle y lo abordó. Sin mediar palabra, Oswald sacó su pistola y le disparó, matándolo. De ahí corrió a refugiarse en un cine, al que entró sin pagar boleto. La taquillera llamó a la policía y lo encontraron dentro de la sala. Oswald quiso hacer nuevamente uso de su pistola pero se le encasquilló. Ahí fue detenido y llevado a la Jefatura de Policía de Dallas, como sospechoso del asesinato de Tuppit. Pasaron horas para que la policía cayera en cuenta que era también sospechoso de disparar contra el presidente.
En la comisaría fue interrogado por varios detectives. Estaba sentado a una mesa en un estado de satisfacción delirante hasta que le preguntaron: «¿Ha estado alguna vez en México?». «Sí, estuve en Tijuana cuando estaba en la Infantería de Marina», respondió. La siguiente pregunta lo perturbó profundamente: «¿Ha estado en la Ciudad de México?». Sorprendido, preguntó al interrogador. ¿Cómo lo supiste? Nunca he estado allí. (Entrevista con Jim Hosty, 22 de junio de 1993, Frontline).

Solo estuvo dos días preso. El 24, en el momento en el que el prisionero, que era el hombre más custodiado del país, iba a ser llevado de los sótanos de la dependencia policial a la cárcel de la ciudad ya acusado como el asesino de Kennedy, lo mató frente a decenas de agentes y de las cámaras de TV un hampón propietario de un club de strip-tease, de nombre Jacob Leon Rubenstein, ampliamente conocido como Jack Ruby.
Ruby era plenamente identificado por la policía local, pues recibía a los oficiales de Dallas en su club de bailes y citas. Esa mañana llegó a la dirección de policía y saludó en uno de los autos que iban a custodiar el viaje de Oswald al teniente Sam Pierce. Después se metió libremente en el sótano y esperó, junto a periodistas, cámaras y técnicos de la televisión a que sacaran a Oswald. Estaba armado, porque Ruby no salía a la calle sin su revólver. Oswald apareció custodiado por dos agentes. James Leavelle, de traje claro y típico sombrero tejano Stetson le aferraba el brazo derecho y el detective L.C. Graves, el brazo izquierdo. Oswald había cambiado las ropas que vestía cuando lo detuvieron; ahora lucía un pantalón oscuro, un suéter también oscuro sobre una camisa, con las solapas volcadas sobre el cuello redondo del pulóver. Los tres, detectives y preso, ofrecían el frente de sus cuerpos a las cámaras. Ruby entonces dio unos pasos rápidos con su revólver en la mano, y disparó un solo balazo en el estómago de Oswald, que dio un aullido breve y seco. Fue el primer asesinato de la historia televisado en vivo y en directo.

El de Ruby fue el balazo de un experto. La autopsia reveló que la bala había perforado en Oswald estructuras anatómicas importantes: estómago, bazo, hígado, aorta, diafragma, un riñón, la vena cava inferior y la vena renal. El agresor fue detenido, Oswald, con cierta exasperante lentitud, fue colocado en una camilla y en el revuelo que reinó en ese espacio repleto hubo que sacar a la calle los autos patrulleros para dejar entrar a una ambulancia, que condujo al herido al Parkland Hospital: murió poco después, en el shock room que dos días antes había visto morir a Kennedy.

La versión de las Garro causó un enorme enredo que duró años y formó parte, aunque sesgada, del informe Warren. Decenas de personas fueron entrevistadas al respecto, incluido el escritor Emilio Carballido, que también asistió a la fiesta. Silvia negó que Oswald haya estado en casa de su cuñado, igual que casi todos los asistentes a la fiesta, salvo alguien más que confirmó el dicho de las Elenas.
Al ser interrogada al respecto, Silvia dijo de inmediato que de seguro la había denunciado Elena, la prima de su marido.
El periodista alemán Wilfried Huismann afirma que una fuente cubana que le proporcionó información le aseguró que Silvia conseguía pasaportes mexicanos falsos para los agentes cubanos con sus contactos en gobernación.
No sólo Silvia Durán, también su esposo, su cuñado y otras cinco personas fueron arrestados. Durán fue interrogada con contundencia y se sabe que resultó “seriamente conmocionada” durante la entrevista. Fernando Gutiérrez Barrios, entonces subdirector de Dirección Federal de Seguridad y gran amigo de Winston Scott, como ya vimos, dirigió personalmente el interrogatorio. Luis Echeverría le informó a Winston Scott que Silvia había cooperado plenamente y había hecho una declaración detallada. Esta declaración coincidía con la historia de las transcripciones de vigilancia, con una excepción. Las cintas indicaban que Durán realizó otra llamada a la embajada soviética el sábado 28 de septiembre. Durán habría puesto entonces al teléfono a un estadounidense que hablaba un ruso incomprensible. Esto sugiere que el hombre pudo no haber sido Oswald, quien dominaba bien el idioma. Cuatro días después Richard Helms envió un cable a Winston Scott: «Queremos asegurarnos de que ni Silvia Durán ni los cubanos tengan la impresión de que los estadounidenses están detrás de su arresto. En otras palabras, queremos que las autoridades mexicanas asuman la responsabilidad de todo el asunto».

Silvia también negó haber sido infiel en alguna ocasión a su marido mientras estuvieron casados, pero ésta negación no resultaba consistente con la evidencia de su reputación en el Consulado Cubano. Un agente de penetración de la CIA informó a su oficial de caso que todo lo que habría que hacer para reclutar a Silvia Durán, a quien se refería calificándola como “muy puta” -expresión mexicana que no se refiere a prostitución sino a promiscuidad sexual- sería llevar a un estadounidense rubio de ojos azules a la cama con ella. Eran su debilidad. También hay información de la CIA que indica que Silvia tuvo una aventura con un embajador cubano en México a principios de la década de los 60. Marxista de 25 años, Silvia declaró que reconoció a Oswald por la televisión como el mismo que había atendido, que toda la plática que sostuvieron fue en inglés, porque no hablaba español y que el rostro se le ponía rojo cuando discutía”.
En 1965, Elena Garro afirmó en Estados Unidos que Silvia Durán, efectivamente, había sido amante de Oswald mientras él estaba en la Ciudad de México. No especificó cómo se había enterado, pero la información fue confirmada por un topo de la agencia, el español Luis Alberu, que espiaba dentro de la propia legación cubana y era amigo de Silvia.
En su autobiografía inédita, ( “Foul Foe” pág. 273) Winston Scott, escribió: “Toda información sobre Oswald (obtenida cuando lo vigilaron en septiembre-octubre) se reportaba a Washington inmediatamente que la recibíamos en la oficina. Esto se hacía en todos sus contactos, tanto con el consulado cubano como con los soviéticos. Las personas que vigilaban estas embajadas fotografiaban a Oswald al entrar y salir; y registraban el tiempo que dedicaba a cada visita”.
Cuando Oswald llegó a México, Scott supo por información de Washington que se trataba de un norteamericano que había estado viviendo en Rusia y que estaba casado con una rusa. Esa fue la justificación de la instrucción de seguirlo. Sus visitas a las embajadas de Cuba y la URSS dieron preponderancia al seguimiento.
Como señaló Goodpasture, los dos tipos de información de «seguridad» que más interesaban a la estación de la CIA se referían a «ciudadanos estadounidenses que iniciaban o mantenían contacto con las instalaciones diplomáticas cubanas y soviéticas» y a «viajes a Cuba de ciudadanos o residentes estadounidenses».
Sin embargo la estación de la CIA en México no recibió ninguna fotografía de Oswald, pese a que la CIA contaba con ellas o podía fácilmente obtenerlas del FBI.

Se verificaron su nombre y el de su esposa en el listado de espías rusos radicados en México que poseía Scott. Aunque la prioridad era Cuba, los soviéticos también eran un blanco central en las operaciones de la CIA. México era uno de los únicos cuatro países latinoamericanos que tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, y de acuerdo con el reporte, 33 de sus 36 personas acreditadas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores eran agentes de la KGB o del GRU, que es la inteligencia militar. No encontraron vínculos de los Oswald con ellos.
En el informe de la Comisión Warren (pág. 777) se registra que Scott declaró que Oswald “se convirtió en una persona de gran interés para nosotros entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 1963».

La CIA resistió revelar detalles de este espionaje aun en los años 90, según comentó el juez John R. Tunheim, quien encabezó la llamada Junta de Evaluación sobre Asesinatos establecida por el Congreso norteamericano en esa década para promover la divulgación de todos los documentos secretos oficiales sobre el magnicidio. Más de 3 mil documentos no han sido totalmente divulgados hasta hoy 26 de abril de 2025, lo cual se ha justificado supuestamente por preocupación de que el gobierno mexicano podría oponerse o molestarse con la divulgación. Pero como acertadamente apunta Jefferson Morley, el propio gobierno mexicano actual ha lanzado un proceso de desclasificación de documentos oficiales, notablemente sobre el periodo de la llamada guerra sucia mexicana. La actual encargada del ejecutivo mexicano podría solicitar que se difundieran esos documentos, afirmando que ya no hay razón para la supuesta molestia u oposición.
Pero de cualquier manera todos los documentos existentes en los archivos no abarcarían el total del espionaje que la CIA realizó en la estancia de Oswald en México, por varias razones:
Lyndon B. Johnson el presidente que sustituyó a Kennedy ordenó cancelar la investigación que la CIA, el FBI y cualquier otra dependencia realizaba sobre la posible implicación de Oswald en el asesinato. Fue una orden tan sorprendente como tajante.
El embajador norteamericano en México en ese momento, Thomas Mann, escribe: «Recibí la instrucción de abandonar la investigación… Fue la única vez en mi carrera que me ordenaron que dejara de investigar». (Russo y Molton, op. cit., p. 380)

Mann también declaró a los investigadores de la Cámara de Representantes que se le ordenó eliminar cualquier investigación que implicara la participación de Cuba en el asesinato.
Por si no bastara, en 1967 la Agencia ordenó a todos sus hombres jurar lealtad ante la conclusión de que Oswald, solo y sin ayuda, mató a JFK.
Hay más elementos que se suman a ese misterio.

La noche del magnicidio, en Washington, el director de la CIA, John Alexander McCone, llegó a la casa del recién juramentado presidente Lyndon B. Johnson para informarle sobre los detalles del asesinato de Kennedy y otros asuntos relevantes para la seguridad nacional. Johnson había sido el principal defensor de la legislación de Kennedy en el Congreso y dirigió su administración en el Programa Aeroespacial de EE. UU., pero desconocía otros asuntos relevantes, especialmente el complot de John y Robert Kennedy para asesinar a Castro. McCone informó a Johnson que precisamente ese día, 22 de noviembre, un agente de alto rango de la CIA se reuniría en París con el comandante cubano Rolando Cubela Secades, miembro del círculo íntimo de Castro, que estaba dispuesto a eliminarlo. (Brian Latell, «Los secretos de Castro«, libro electrónico, MacMillanCorporate.

Para 1961, Rolando Cubela, el emocionalmente inestable líder del Directorio Revolucionario (DR) y posteriormente guerrillero en las montañas del Escambray, donde luchó codo a codo con el “Che” Guevara y juntos tomaron La Habana antes de la llegada de Fidel en diciembre de 1958, se presentó como traicionado por la revolución comunista de Castro. El 2 de agosto de 1962, Cubela estableció vínculo con la CIA a través de su amigo Carlos Tepedino, un activo operador de la central.
Era un día nublado en París. El 22 de octubre de 1963, Cubela se reunió con Des FitzGerald quien le entregó el dispositivo “poison pen”, proporcionado por la División de Servicio Técnico de la CIA. El instrumento era un bolígrafo Paper Mate con una fina jeringa que podía administrar el veneno a Castro. Cubela rechazó el plan de la jeringa.
Un mes después, el fatídico 22 de noviembre de 1963, Cubela y Tepedino se reunieron en París con el oficial de la CIA Néstor Sánchez, un veterano de diez años en la agencia. Sánchez le informó a Cubela que la CIA estaba lista para proporcionarle el fusil irrastreable que le había solicitado, con un telescopio y un silenciador. Cubela tenía una casa en la playa de Varadero, cerca de una de las casas de Fidel, el lugar perfecto para efectuar el disparo mortal.
Fue en ese momento que el destino intervino. Sonó el teléfono; era una llamada urgente para Sánchez. Al escuchar las primeras palabras su rostro se desencajó. Se mostró evidentemente desconcertado. Luego de un pasmoso instante mencionó el terrible mensaje que había recibido: «¡El presidente Kennedy acaba de ser asesinado!» [Russo y Molton, op. cit., pág. 13]. Los hombres, en estado de shock, se levantaron en silencio, se pusieron los abrigos y se marcharon.
Entre paréntesis, el periodista español Manuel Pastor, en un interesante artículo de 2013 que analiza el libro de Russo y Molton y otros aspectos estudiados del asesinato de Kennedy, revela lo que el llama una pequeña información, anecdótica pero de cierto interés: “en alguna ciudad de provincias, en España, discretamente reside el personaje más enigmático de toda esta historia, al que Russo y Molton llaman «el Zelig de la Guerra Fría». Un hombre de unos ochenta años, alto, calvo, con gafas y acento caribeño, vistiendo una guayabera cuando el tiempo lo permite, que dice ser un exiliado político de la Cuba de los Castro. Según los investigadores este hombre, bisexual y agente doble (o triple) en su pasado, guarda en su persona el secreto sobre la verdadera autoría del asesinato del presidente Kennedy. Puede que use un alias, pero su verdadero nombre es Rolando Cubela Secades”.

Cubela murió en el sur de Florida el 23 de agosto de 2022 y Pastor no dice por qué sería privilegiado guardian de tal secreto.
Johnson, por su parte, luego de que habló con McCone llamó de inmediato a su fiel amigo, el poderoso senador demócrata Richard Russell y le pidió consejo sobre cómo abordar la conexión de Cuba con Lee Harvey Oswald. Su respuesta fue breve: «No lo reveles…Desataría la Tercera Guerra» (Russo y Molton, op. cit., pág. 367).

Desde ese momento, la desinformación sobre la conexión de Castro con el crimen de JFK se convirtió en el evangelio del encubrimiento ordenado por el presidente Johnson.
Para mayor sorpresa en la medida estuvieron de acuerdo Robert Kennedy y la viuda Jackie.
A principios de diciembre de 1963 Joe Califano recibió el encargo de Johnson de convocar a los dirigentes anticastristas cubanos, conocidos como los Amigos de Roberto (en español, por Robert Kennedy), para anunciarles la cancelación de todos los planes de hostigamiento e intervención en Cuba.
Paralelamente Johnson encargó al Presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, que presida la comisión de investigación, algo que resultaba claramente anticonstitucional, ya que una comisión del poder ejecutivo no podía ser presidida por un miembro del poder judicial.

El mismo libro de Russo y Molton, relata otra supuesta llamada que habría sido interceptada por la CIA en un teléfono de la embajada cubana en la ciudad de México ese 22 de noviembre entre Luisa Calderón, una agente cubana que según los autores también se había reunido con Oswald en la sede diplomática y un colega no identificado. Comentan el asesinato de Kennedy y se alegran. Luego Luisa, siempre según el libro, realiza otra llamada. Un colega de la embajada llamado Nico contestó. Comentan la noticia y también ríen.
Entonces Nico le pregunta a Luisa Calderón: «De acuerdo. ¿A qué hora llegará el avión?
—A las cuatro y media deben estar en el aeropuerto”, responde ella [Russo y Molton, op. cit., pág. 353].

El avión mencionado , según Marty Underwood trasladó a Fabián Escalante de Dallas a Cuba vía Ciudad de México. Fabián Escalante era un general de división del Ministerio del Interior de Cuba, que fue jefe de los servicios de Inteligencia y autor de varios libros sobre los espías de EEUU contra Cuba.
El día del crimen de JFK, Fabián Escalante, habría regresado por la tarde de Dallas a Cuba vía Ciudad de México y previamente habría permanecido en el aeropuerto de Dallas a bordo de su avión, con motores encendidos durante más de 30 minutos hasta que decidió partir.

Pero toda es una rotunda fantasía de Undewood, comprobada por diversas fuentes.
No repito la versión íntegra por proceder de Underwood, un fantasioso empleado de la Casa Blanca que trabajaba en el área de giras presidenciales y que engañó a los autores del libro Brothers in Arms, haciéndolos publicar falsedades, como las muchas que han surgido. No se si la versión, en el mismo libro, de que Oswald profirió la amenaza de “Voy a matar a ese cabrón…voy a matar a Kennedy”, sea también una fantasía. Pero lo que sí es cierto es que Fidel la manejó como verdadera.

En 1996 John Barron publica su impresionante obra Operation Solo. The FBI´s Man in the Kremlin (que propiamente agrupa a tres personas: Morris Childs, para algunos el espía más grande de la guerra fría, su esposa Eva Childs y su hermano Jack Childs, miembros destacados del partido comunista de los Estados Unidos con acceso a los dirigentes del Kremlin desde los años cincuenta hasta los ochenta, pero que en realidad eran agentes del FBI). En mayo de 1964 Jack Childs visita Cuba y es recibido por Fidel Castro, que entre otras confidencias le dice:
¿Crees que Oswald mató al presidente Kennedy? (…) No pudo haber estado solo en esto. Estoy seguro. Fueron al menos dos o tres hombres los que lo hicieron; lo más probable es que tres… Oswald estuvo involucrado. Nuestra gente en México nos dio los detalles en un informe completo. Irrumpió en la embajada, exigió una visa, y cuando se la negaron, salió diciendo: «Voy a matar a Kennedy por esto». ¿Qué está haciendo su gobierno para atrapar a los otros asesinos? Sí, se necesitaron unas tres personas”.
No encontré información que explique por qué Castro llegó a la conclusión de que serían necesarias tres personas y más me parece parte de la retórica que asumió el astuto líder cubano alimentando versiones que alejaran el discurso de la hipótesis de la intervención suya en el magnicidio.
Sin embargo, el presidente Johnson permaneció convencido y no una, más de tres ocasiones documentadas comentó:
“Bueno, Kennedy intentó atrapar a Fidel Castro, pero Fidel Castro lo atrapó primero”.
La destrucción de pruebas incriminatorias comenzó pocas horas después del asesinato de JFK. Todas las ahí contenidas simplemente desaparecieron de los archivos secretos de la oficina de México a cargo de Winston Scott. El presidente Johnson ordenó también, particularmente, la destrucción de todas las posibles conexiones de los agentes cubanos con Lee Harvey Oswald, incluyendo las diversas visitas del asesino a las oficinas consulares de Cuba y Rusia en la Ciudad de México, las fotos que se le tomaron y las grabaciones que obtuvieron los escuchas de Scott y de gobernación mexicana.

El presidente Johnson encargó al director del FBI, J. Edgar Hoover, que a través del agente especial en México Laurence Keenan transmitiera la orden al embajador Thomas Mann y a Winston Scott que a su vez se encarguen de borrar todas las huellas posibles, no sólo las evidencias archivadas. Estos contactan con Gustavo Díaz Ordaz –que se comunica y sintoniza directamente con Johnson–, y ordena a su hombre de confianza, Luis Echeverría, en aquel momento todopoderoso secretario de Gobernación, que controla todo el aparato policial, de seguridad y de espionaje mexicano a través de Fernando Gutiérrez Barrios y le encarga la ejecución de todas las operaciones para borrar la pista cubana, deteniendo, interrogando y chantajeando a múltiples testigos circunstanciales de la presencia de Oswald en la Ciudad de México y sus contactos con los agentes cubanos y soviéticos.
Parafraseando a los autores citados, sería más exacto decir que en aquellas oscuras jornadas el destino del mundo y la posibilidad de evitar una conflagración nuclear estuvo en manos de Luis Echeverría y de Fernando Gutiérrez Barrios.
La operación ocultamiento, como ya dijimos, no tuvo oposición de Robert Kennedy ni de la viuda Jaqueline. Una hipótesis muy socorrida por los analistas es que no sólo ocultó la posible intervención de los cubanos en el magnicidio sino, sobre todo, los planes de los Kennedy para asesinar a Castro. Un empate virtual que contó con el agrado de la URSS y de los cubanos.
Sin embargo, quizá Scott no lo destruyó todo. Hay indicios de que algo se llevó a su casa.
Cuando murió, 8 años después, como ya mencionamos, James Jesús Angleton apareció apenas unas horas más tarde en el domicilio de Lomas, amenazó a la viuda y logró que le entregara el original y las copias del libro que había escrito y , además, las “tres cajas grandes y cuatro maletas” llenas de documentos que nunca han sido revelados… y una grabación con la voz de Lee Harvey Oswald.
Esta grabación habría sido quizá una de las captadas por los espías de Scott y de gobernación.
Aquí tocamos un punto crucial, o mejor dicho varios.
Por supuesto, no sólo es preguntarse cuál fue la motivación de Johnson para ordenar cancelar la investigación y además, la de destruir las evidencias que ya se habían acumulado, con especial énfasis en no inmiscuir a los cubanos.
¿Era tan importante la negativa de los cubanos a otorgarle la visa en esas conversaciones o hubo otros temas u otras conversaciones?
Otro punto crucial es que tras la destrucción de la inteligencia recabada surgió la duda, muy válida, de si realmente Oswald estuvo en la ciudad de México dos meses antes del asesinato de Kennedy, o si quién realmente estuvo y a quien la CIA siguió los pasos fue un impostor que hubiera dejado intencionalmente un falso rastro. Recordemos que es una historia de espías, y en ellas es frecuente que lo que parece ser no lo es. La especulación arguye que quizá todo eso fue para las cámaras y los micrófonos de la CIA; mera pantalla que serviría después a los cubanos para decir “claro, él estuvo aquí, no lo negamos, él quería ir a Cuba porque era un aventurero loco, pero lo echamos, está documentado”, configurando así un estratagema usual de cualquier servicio secreto, el crear pistas falsas. En lógica de espionaje es una especulación válida, de hecho, elemental.
En sentido inverso, como todos sabemos, entre el alud de versiones y especulaciones hay otras que señalan que fue la CIA quien asesinó a Kennedy.
La comisión Warren tuvo particular interés en ahondar en el tema de las 2 grabaciones que contendrían la voz de Oswald y si fueron confrontadas, concluyendo que esto no sucedió. Anne Goodpasture incurrió en falsedades y contradicciones cuando fue interrogada por la Comisión Warren, como afirmar que una de las cintas había sido enviada por tierra a Nuevo Laredo para de ahí ser llevada a Washington y luego decir que ambas cintas habían sido destruidas.
Documentos internos de la CIA publicados el mes pasado, correspondientes a las semanas posteriores al asesinato, revelan que en aquel momento se encontró otra copia de la interceptación del 1 de octubre y que se revisaron las cintas originales. Además, la Junta de Revisión de Registros de Asesinatos del Congreso también verificó que en 1964 dos abogados de la Comisión Warren, Coleman y Slawson, viajaron a la estación de la Ciudad de México y escucharon las cintas. No se menciona esto ni en los 26 volúmenes de la Comisión Warren ni en su informe final. También eso fue intencionalmente omitido.
A pesar de todas las referencias, nunca se ha presentado ninguna cinta ni fotografía de Oswald en la Ciudad de México.

Michael Scott, el hijo de Winston que adoptó en California antes de venir a México, le contó al periodista Dick Russell la historia de que Angleton, junto con Horton, el jefe de la estación en México, sustrajeron de su casa la grabación, el libro y las maletas y las cajas con documentos, y también le aseguró que una fuente de la CIA le habría dicho que su padre no murió de muerte natural. El estado de salud de Scott, sin ningún problema cardíaco, y la inexplicable falta de autopsia hacen obligatoria la sospecha.
Según el cable de Horton al director de la CIA que informa del “rescate” del libro y los documentos, Angleton advirtió a Janet Scott que la publicación de las memorias violaría dos acuerdos de confidencialidad y perjudicaría las relaciones de Estados Unidos con gobiernos extranjeros. Le advirtió que no las leyera, afirmando, con precisión, que «trataba abiertamente asuntos íntimos de un matrimonio anterior». También le dijo que la agencia planeaba develar una placa en honor a Scott en Washington, pero que eso cambiaría si ella no cooperaba.
Fue precisamente Michael quien, años después de la muerte de su padre recurrió a los tribunales para demandar que le fueran entregados el libro y los documentos sustraídos. Primero recurrió a la CIA donde lo engañaron y le dieron unas cuantas hojas del libro y una palmada en la espalda. Y ya con una sentencia de un juez, que le tomó años obtener, logró que le regresaran otra parte. Sin embargo, faltaron 150 páginas. Los capítulos 13 a 16 fueron borrados por completo y toda la información sobre su vida después de 1947 fue eliminada “por razones de seguridad nacional”.

La parte del libro recuperada dio pie precisamente al volumen escrito por el periodista del Washington Post Jefferson Morley Nuestro Hombre en México.
James J. Angleton, un hombre “gris” (pelo gris, traje gris, piel gris), según David Atlee Phillips -el destacado agente de la CIA durante 25 años que llegó a ser el jefe de operaciones de todo el hemisferio occidental- era el equivalente en la CIA al Oráculo de Delfos: “poco visto, pero con una reputación imponente”.
El segundo nombre de Angleton era “Jesús”, pero siempre intentaba ocultarlo. Repudiaba su background mexicano. Había sido idea de su madre, una mexicana de la alta sociedad llamada Carmen Mercedes Moreno, católica muy devota. Lo que Angleton no podía ocultar eran sus rasgos latinos, por lo demás reflejo de su carácter cosmopolita. Nació en Boise (Idaho), se crio en Milán y estudió en la escuela de élite británica Malvern College. En 1937, a los 20 años, ingresó a Yale donde dio expresión a sus veleidades literarias a través de la revista ‘Furioso‘, de la que fue editor, y donde publicó a Ezra Pound y a E.E. Cummings. Gran aficionado a palabras e ideas, mismas que le llevaron a interesarse por la inteligencia humana y lo que le llevó a la OSS, precedente inmediato de la CIA. Antes de cumplir los 30, era una de las contadas personas con acceso a Ultra, la información de inteligencia nazi recogida de la máquina Enigma.

La suya es una historia de terror. La buena apariencia del joven brillante se había endurecido hasta convertirse en la mirada glacial del veterano obsesivo y alcohólico y un rostro cincelado y cadavérico que veía infiltrados de la KGB por todos lados y que lo llevaron a estar a punto de destruir a la CIA con su paranoia, como jefe del Estado Mayor de Contrainteligencia. Empleaba a nada menos que seis secretarias, noventa y seis profesionales, setenta y cinco empleados administrativos, cuatro agentes secretos nunca identificados y un agente especial del que nada se sabe, salvo su posición en la nómina y su alto sueldo de 2 mil 500 dólares de la época, más gastos ilimitados.
En su lucha contra “el cáncer del comunismo que crecía dentro de las sociedades occidentales”, Angleton expandió su búsqueda de topos a todos los rincones del país. Contra los políticos que, como Kissinger, volvían a estrechar lazos con China, una idea que consideraba había sido implantada desde la KGB. Contra líderes extranjeros como Pierre Trudeau, padre del reciente Primer Ministro canadiense, y también Primer Ministro, a quien acusó de ser un agente de la Unión Soviética igual que a Harold Wilson de Inglaterra, al presidente de Finlandia Urho Kekkonen, una larga etcétera… y contra la propia población americana, incluidos jóvenes y amas de casa, maestros y oficinistas, a través de la Operación CHAOS de 1967 a 1974, un programa de “espionaje doméstico” que tenía en su punto de mira a los movimientos por los derechos civiles y a otros simpatizantes izquierdistas. Eliminó a docenas de sus compañeros acusándolos de ser “topos”.

¿Y si el topo era él?
¿Tenía razón Golitsyn o, como reveló otro desertor de la KGB, Yuri Nosenko, Angleton era un agente de la KGB enviado para hacer prender la desconfianza dentro de la inteligencia americana? Una de las tesis más arriesgadas, promovida ante todo por Ron Rosenbaum, que en los 80 publicó un reportaje sobre Angleton, es que la KGB, en colaboración de su antiguo amigo Philby, tenía como principal objetivo destruir la cordura de Angleton. Aunque otros historiadores han rechazado la idea, lo que parece claro es que, como recuerda Dickey de su encuentro en 1978, “su brillantez ya no podía disfrazar su locura”.
Quizá Angleton simplemente era al mismo tiempo “el espía más famoso, o infame, de América”, y un poeta formando en la escuela de la Nueva Crítica de Yale, caracterizada por su formalismo. Como Rosenbaum explicó, la teoría literaria le sirvió al espía para “descubrir los sietes tipos de ambigüedad en un texto, pero también en los datos de inteligencia”. Tanto la crítica literaria como el espionaje deben descubrir la verdad que late bajo las palabras, identificar tanto lo que se dice como lo que no se llega a decir. Es muy probable, no obstante, que Angleton no siempre fuese capaz de hacerlo, y con ello hubiese desatado una letal guerra de desinformación en el centro mismo de la inteligencia estadounidense
Otra posibilidad de lo que teme la agencia es lo que el manuscrito de Scott podría decir sobre su gran amigo en Europa Kim Philby, el legendario espía soviético que ascendió a la cima de los servicios de inteligencia británicos. Desde el verano de 1949 hasta el de 1951, Philby estuvo destinado en Washington, vivió en la Avenida Nebraska y colaboró estrechamente con altos funcionarios de la CIA, incluyendo a Scott y a James Angleton.

“Nadie en la CIA conocía a Kim Philby mejor que Win Scott”, afirma Cleveland Cram, oficial de contrainteligencia retirado de la CIA. “Nadie había trabajado con él tan de cerca ni durante tanto tiempo”.
Cram, oficial de carrera que había trabajado en Londres por muchos años, fue llamado a salir de su retiro en 1978 para realizar una revisión interna de alto secreto sobre la carrera de James J. Angleton. El jefe de contrainteligencia se había visto obligado a dimitir en medio de los escándalos de la CIA de mediados de la década de 1970.
En un momento dado, Cram cuenta que le mostraron entre 30 y 40 páginas de la parte censurada del manuscrito de Scott y le pidieron que comentara al respecto. Cram afirma que Scott escribió sobre sus primeras sospechas de Philby.
Tras el llamado de Philby por parte del gobierno británico bajo sospecha en junio de 1951, Scott y Angleton contribuyeron a una evaluación sobre si había sido un espía. Según Cram, Scott concluyó que Philby era casi con toda seguridad un espía soviético; Angleton no se comprometió.
“Creo que a Jim (Angleton) siempre le preocupaba que Philby sufriera un revés”, dice Cram. “Creo que debía de temer que algo peor pudiera salir a la luz sobre su cercanía con Philby. Lo que Win pudiera escribir sobre Philby podría haber dado una imagen muy negativa de Angleton”.
«Creo que a Jim siempre le preocupaba que Philby cayera en desgracia», dice Cram. «Creo que debía temer que algo peor pudiera salir a la luz sobre su cercanía con Philby. Lo que Win pudiera escribir sobre Philby podría haber perjudicado mucho a Angleton».
Pese a su obstinada y compulsiva obsesión personal y profesional sobre los infiltrados, Angleton jamás levantó un dedo para señalar a Philby.
Sea como haya sido, Angleton fue el primer jefe de la CIA interesado en secuestrar los documentos de Scott y no hay manera de saber si los enteraría íntegros a la Agencia.
Un artículo del New York Times estimaba que para 2013 se habían publicado más de 40 mil libros en torno al asesinato de JFK.
Scott vivió los últimos 8 años de su vida convencido de que los cubanos estuvieron detrás del asesinato de John F. Kennedy, jamás creyó en el informe de la Comisión Warren y estuvo en profundo desacuerdo con Johnson en detener la investigación, como también lo estuvo con Kennedy por sabotear la operación de Bahía de Cochinos, pero nunca permitió que eso perjudicara su lealtad a la central. Más aun, el caso Kennedy-Johnson sirvió para estrechar sus relaciones con Diaz Ordaz y con Echeverría, con quienes ya tenía un motivo más de complicidad, que es la amalgama que une con más fuerza a los hombres de su naturaleza.
Llegado el movimiento estudiantil del 68 trabajaron codo a codo y podría decirse que “fueron uno”, de no ser porque los mexicanos le jugaron el dedo en la boca.
Efectivamente, los cuadrados analistas que han querido juzgar el enlistamiento de Diaz Ordaz, Luis Echeverría y Gutiérrez Barrios en la nómina de la CIA con acartonada cuanto primitiva visión ideológica, etiquetándolos sin reflexión de vendepatrias y corruptos como si esa hubiese sido su real y única motivación, ciertamente debieran revisar su óptica.
Y no, antes de que reincidan juzgando el análisis como Diaz Ordacista, Echeverrista o Gutierrezbarrista les advierto que de ninguna manera exime a los tres personajes de la historia contemporánea como sujetos cuya suma de su legado arroja sin duda resultados abrumadoramente negativos. Pero la vida real, y sobre todo el espionaje real, no es como las películas mexicanas de la época de Pedro Infante en las que los protagonistas eran buenos, buenos, buenos; o malos, malos, malos. O acaso debiéramos decir, si no gusta el ejemplo, que Diaz Ordaz, Echeverría y Gutiérrez Barrios eran tan malos que fueron excelentes ejecutores del arte del contraespionaje con Winston Scott. Esos sí que le enlataron chiles a Del Fuerte.
Es ese el arte de hacer pensar al objetivo que lo blanco es negro y lo negro es blanco.
Pero vamos por partes.
LA CIA, GRAN PROMOTORA CULTURAL
Una faceta increíble – pero cierta- de Winston Scott y de la CIA en México, es la de su labor cultural.
Me asombra saber que fueron promotores de altos valores universales en uno de los momentos de mayor esplendor de la cultura mexicana del siglo XX. Es un capítulo infaltable en esos 13 años de Winston Scott en México, que involucra a grandes mexicanos.

Cuando Scott llegó a México, hacía 11 meses que había iniciado la publicación bimestral de la Revista Mexicana de Literatura (septiembre-octubre de 1955) bajo la dirección de Carlos Fuentes, quien la fundó conjuntamente con Emanuel Carballo. Era una publicación de vanguardia y de lujo, con ediciones de 150 páginas y colaboradores de renombre como Eugenio Aguirre, Antonio Alatorre, José Alvarado, Humberto Batis, Manuel Calvillo, Julieta Campos, José de la Colina, Guadalupe Dueñas, Isabel Fraire, Juán García Ponce, Jaime García Terrés, Ricardo Garibay, Jaime Labastida, Tomás Mojarro, Octavio Paz, Mirta Luz Pérez Robledo, Tomás Segovia, Francisco Zendejas y otros. El jefe de redacción era José Emilio Pacheco; un medio de difusión cultural cosmopolita, abierto a las manifestaciones literarias internacionales, como una forma de contrastar y distanciarse de la entonces creciente tendencia de la cultura mexicana hacia el nacionalismo, la línea oficialista. El nombre de la revista resulta claramente significativo en la medida que establece una clara oposición respecto de los propósitos de la Revista de Literatura Mexicana, de Antonio Castro Leal, eminentemente nacionalista.
Nadie lo sabía, pero la Revista Mexicana de Literatura recibía financiamiento de la CIA, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura con sede en Paris, institución que agrupó esencialmente a liberales y a no pocos socialistas no comunistas. El vínculo del congreso con la CIA no fue revelado hasta 1966, momento que marcó el declive del organismo que desde 1950 había dinamizado notablemente el campo intelectual, no solo de Iberoamérica sino también del mundo entero. En Europa el reclutamiento arrojó buenos dividendos: Karl Jaspers, Léon Blum, André Gide, François Mauriac, Raymond Aron, Bertrand Russell, Denis de Rougemont, Benedetto Croce, Jacques Maritain, Stephen Spender. Melvin Lasky, un periodista neoyorquino de izquierda, fue la punta de lanza para la incorporación de los llamados “New York Intellectuals”, entre los que sobresalieron James Burnham y Sidney Hook, así como los trotskistas norteamericanos Sol Levitas y Elliot Cohen, quienes articularon la base teórica de la organización.

En 1958 la Revista Mexicana de Literatura dejó de recibir los fondos del Congreso por la Libertad de la Cultura y Fuentes renunció a su dirección, tomando la estafeta el poeta y traductor de origen español Tomás Segovia, a petición del mismo Fuentes, junto con Antonio Alatorre, quienes sustentaron la fama e importancia que la publicación alcanzó en los siguientes años. Aunque mucho más modesta en paginación y en retribuciones a sus colaboradores, este cambio de directores marcó la “nueva época” de la revista y trajo consigo una importante nutrición del comité de colaboradores con Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Augusto Monterroso, Ernesto Mejía Sánchez, Jorge Portilla, Emma Susana Speratti Piñero, Luis Villoro y Ramón Xirau.
En 1963 Tomás Segovia inició un viaje al extranjero y asumió la dirección de la revista Juán García Ponce, hasta su último número en 1965.

Paralelamente, desde 1949 coexistía en el ambiente cultural mexicano el suplemento semanal del diario Novedades México en la Cultura, dirigido por Fernando Benítez, también con un gran elenco de escritores, entre los que se encontraban: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Pellicer, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Héctor Azar, José de la Colina, Juan García Ponce, Emilio García Riera, Juan Vicente Melo, entre otros. Pero en 1961 Benítez fue obligado a renunciar por los dueños de Novedades debido al apoyo que manifestó a la Revolución Cubana, ya declarada socialista.
El brillante periodista José Pagés Llergo, propietario y director de la Revista Siempre! llamó a Benítez y le ofreció publicar una revista-suplemento cultural que aparecería semanalmente en Siempre! .

Acordaron que se llamaría La Cultura en México, con prácticamente todo el Staff que salió junto con Benítez de Novedades y varios más. Al presentar el primer número Benítez (1962) explicó que «La Cultura en México» aspiraba a constituirse en una publicación plural, no solo literaria, que ofreciera reportajes, entrevistas y ensayos de escritores conocidos en Iberoamérica y en Europa. La fórmula combinaba tradición y modernidad pero también aprovechaba la consagración de varios intelectuales, como David Alfaro Siqueiros, Alejo Carpentier, Agustín Yáñez, Alí Chumacero, Alfonso Caso, Wright Mills, Pablo Neruda, Octavio Paz, Sebastián Salazar Bondy, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Gabriel García Márquez, Tomas Eloy Martínez, Elena Poniatowska… Tuvo un gran éxito e hizo historia en México.

En la presentación del primer número, Pagés escribió:
“Con calor de hermanos y con el reconocimiento debido a sus calidades superiores de hombres y periodistas SIEMPRE! Recibe en su hogar a un grupo de compañeros que desde las columnas de Novedades a lo largo de trece años dieron a la cultura mexicana un nuevo rumbo y un nuevo aliento… Bienvenidos a este hogar que quiere ser la playa de todos los náufragos que han librado, bajo el signo de la adversidad, la gran batalla por las libertades del hombre”
El izquierdismo de La Cultura en México no era ortodoxo puesto que no repetía consignas antiimperialistas ni veneraba mecánicamente a los clásicos del marxismo-leninismo. Su asociación con esa formación ideológico-política se debe más a la posición de sus realizadores en situaciones cruciales de México. La primera fue el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo atribuido al ejército mexicano con el auspicio del presidente López Mateos. Esto ocurrió en 1962, y al respecto La Cultura en México publicó un reportaje desde varias perspectivas, entre estas la de Carlos Fuentes. En consecuencia el gobierno retiró el subsidio al suplemento.
Ambos hechos contribuyeron sustancialmente a conformar un perfil y una ide ntidad ante el público.
Cuando sucedió el mayo francés del 68, Carlos Fuentes –quien residía en París– escribió comentarios, envió fotos del movimiento y artículos de sus dirigentes e ideólogos. La prueba de fuego para el suplemento fue el estallido social en su propio país. Desde agosto empezó a publicar artículos y reportajes fotográficos favorables al movimiento estudiantil. Después de la masacre del 2 de octubre, en la plaza de Tlatelolco, publicó poemas, la carta de renuncia de Octavio Paz a su cargo diplomático en India, la carta del Pen Club para protestar contra el encarcelamiento en Lecumberri del escritor José Revueltas el 16 de noviembre por su presunta participación en el movimiento estudiantil, y una clara postura en contra de las respuestas y la actitud del gobierno de Diaz Ordaz. Esta posición llevó a La Cultura en México a la cima de su prestigio en el campo político- literario mexicano, al grado de que publicar en sus páginas constituía la patente de legitimación. El amparo que Siempre! prodigó a su suplemento cultural y la determinación inquebrantable de Pagés, fue la razón de que no desapareciera en esa coyuntura.
Guillermo Sheridan nos relata a su manera, basado en los documentos de la CIA desclasificados en el primer gobierno de Trump, cómo es que la máquina de dominación política capaz de horrores ilimitados extendió su brazo cultural para desplegar en México una empresa, contradictoriamente “civilizatoria”.
Cuenta que “La CIA apoyaba escritores importantes del mundo con dinero, viajes, vacaciones, médicos y hospitales y, cuando era necesario, hasta regalándoles una granja para que se inspirasen, como a Juan Rulfo; patrocinaba editoriales, inclusive contestatarias, y traducciones de libros como no pocos del boom latinoamericano; financiaba congresos fastuosos, sin público, sin grabaciones ni “memorias” para que intelectuales de diversos colores pudiesen discutir (y comer y beber) en libertad; patrocinaba giras de orquestas de música clásica, grupos de jazz y exposiciones de arte contemporáneo.
La lista de grandes escritores, pensadores y artistas que, de una u otra forma, recibieron apoyo de la CIA, casi siempre sin saberlo, es extensa y de alta calidad.

Y, desde luego, patrocinaba revistas culturales, algunas de ellas esenciales para la historia de las ideas contemporáneas, como la inglesa Encounter del poeta Stephen Spender; la francesa Preuves de François Bondy; la italiana Tempo Presente de Ignazio Silone y, en el ámbito hispánico, Cuadernos, de Julián Gorkin y Mundo Nuevo, que dirigió Emir Rodríguez Monegal. Los responsables de esas revistas, obviamente ignoraban de dónde venía el financiamiento (aunque de Gorkin no estoy tan seguro). Mundo Nuevo llevaba tiempo apareciendo cuando –para sorpresa de Rodríguez Monegal– se reveló que su fuente de financiamiento era la CIA, pasando por la Fundación Ford que, a su vez, financiaba al Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI). Y sin embargo, Mundo Nuevo era un ejemplo de revista plural y crítica, en la que colaboraban lo mismo los pintos que los colorados.

En los archivos de la CIA me encontré con que también patrocinó algunas revistas en México, algunas irrelevantes de propaganda política que oportunistas sagaces inventaban para sacarle lana al anticomunismo, pero también otra, muy importante en la hemeroteca cultural mexicana.
Formaba parte del proyecto DIGODOWN, es decir, del lado americano del Congreso para la Libertad de la Cultura. Sus operadores en México eran unos señores llamados Geoffrey T. Huyette y Edward G. Tichborn, cuyos nombres, claro, pueden ser falsos.
Tichborn pasaba por ser un próspero abogado, ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio en México, amigo de la cultura, inversionista en el cine. Había llegado en 1960 y un año después ya se había infiltrado en ambientes empresariales y, en sus ratos libres, en los intelectuales y académicos, sobre cuyas actividades informaba sistemáticamente a la estación de Scott.
Posiblemente la idea de encargar a Tichborn el proyecto de una revista fue directamente de Scott. Estaba convencido que el mundo intelectual era un frente de la lucha contra el comunismo que no se debía de descuidar, sino atender prioritariamente.
En los documentos analizados se dice de Tichborn , que luego de haber trabajado en cuestiones electorales en América Latina, “es agente full time de la CIA desde 1961, al servicio de la Estación México”, directamente bajo las órdenes de Scott.
Un documento de 1963 narra una reunión de “oficiales” de la embajada estadounidense con Tichborn y Huyette. Se trataba de discutir “la creación de una revista intelectual mexicana”, y para evaluar “al Centro Mexicano de Escritores, que también recibía financiamiento encubierto de la CIA, y a varias personalidades culturales de México”.
Se registra ahí que Mr Huyette tiene contacto en México con Jaime García Terrés a quien por cierto en futura ocasión no dejaron entrar a Estados Unidos por “comunista”, con Juan García Ponce, Raúl Ortiz y Ortiz, Antonio Alatorre, Juan Vicente Melo y Margaret Shedd, la directora del Centro Mexicano de Escritores.

Ese grupo de intelectuales, coaligados en el Centro Mexicano de Escritores, representan el blanco del programa DIGODOWN. Están en el centro de la élite de intelectuales de avanzada en México, tienen muchos contactos y actividad en la Universidad de México, en El Colegio de México, en grupos de teatro y revistas nacionales, y colaboran con el suplemento de la revista Siempre! En otras palabras, son gente involucrada en actividades de la izquierda comprometida y no comprometida. El objetivo es aportarles una alternativa basada en el libre intercambio de las ideas que, a fin de cuentas, es favorable a Occidente [pro-west], es decir antisoviético.
El documento, fechado el 24 de junio de 1963 explica la importancia de crear la “revista cultural” como contrapeso a Siempre! y al “monopolio que la izquierda tiene en el sector cultural de México”, abriéndole un foro a los escritores que “por carecer de alternativas” publican en Siempre! y otras publicaciones de izquierda. También se trata de incorporar al intelectual mexicano a la corriente principal de la opinión, el pensamiento y la creatividad cultural de Occidente. Esto se diseña así para sobreponerse a la impresión de que la única asociación productiva posible es con el otro lado. Se aporta así un foro de libre intercambio de puntos de vista sin extremismos. Se trata también de modificar la imagen de los EUA, no por filantropía sino para mejorar las relaciones México-EUA y para sobreponerse a la idea de que esté de moda ser pro-marxista y anti-EUA. Esto se apoyará aumentando el contacto entre intelectuales mexicanos y estadounidenses y demostrando que el clima en que se mueven los estadounidenses, así como su trabajo literario, tiene aliento y vigor.
El plan es el siguiente: Tichborn habrá de acercarse a un miembro de la “Mexican intelligentsia”, le contará que cuenta con un pequeño capital y que desea invertirlo en una revista que “sería un éxito artístico y financiero”; propondrá la creación de un número dummy y aportará un plan de costos, distribución, disponibilidad de autores y hasta la posible creación de una empresa editora de libros.
La revista, para empezar, sería “pequeña” y trimestral. Sus primeros números deberán dedicarse sobre todo a la crítica literaria, teatral y cinematográfica, pues de ese modo se evitará que otras “entidades” la vean como adversaria. Se invitará a diseñarla a uno de los mejores diseñadores de México y se le apoyaría con la visita de intelectuales estadounidenses, relacionados con DIGODOWN, a quienes se les pedirían colaboraciones, como Saul Bellow y James Baldwin y a un amplio rango de escritores y tendrá una sección de “Cartas al editor” para estimular la controversia, cosa que no suelen hacer las revistas mexicanas.
Proponen el nombre: CRÍTICA.
Pero no se llamó así, acabó llamándose Diálogos y apareció en diciembre de 1964 dirigida al alimón por el filósofo y poeta Ramón Xirau y un señor “Enrique P. López”, en realidad seudónimo de Tichborn, y con José Emilio Pacheco como jefe de redacción. Diálogos fue una de las revistas esenciales de México, y la más relevante del periodo entre la Revista Mexicana de Literatura (irregular, 1955-1965) y Plural (1971-1976). Parece que pronto estará completa en línea; por lo pronto puede sondearse en la Antología que preparó José María Espinasa en 2008 para El Colegio de México, institución que la acogió a partir de su número trece.
El proyecto estipuló:
CONSEJO DE REDACCIÓN: Deberá incluir, entre otros, a Jaime García Terrés, Octavio Paz, Antonio Alatorre, Salvador Novo y John P. Harrison (que luego será el representante de la Fundación Rockefeller en México). El control lo ejercerían López y Harrison. Se propiciará la crítica fuerte. Se invitará a Juan García Ponce como segundo de a bordo y a Ibargüengoitia como crítico de teatro. Se convocará a un concurso de pintores jóvenes y vanguardistas para ilustrar las portadas.
COSTOS: Calculan que costará unos 25 mil dólares anuales (que equivalen a unos 125 mil dólares de 2017, o 160 mil de los actuales).
OTROS APOYOS: Se invitará a escritores estadounidenses a viajar a México y a enviar colaboraciones: a Lionell Trilling, Robert Lowell, Norman Podhoretz, Saul Bellow, James Baldwin y Jason Einstein, editor del New York Review of Books, si es que publica un prometido número sobre escritores de México.
¿Por qué eligieron a Xirau?

No sólo por su talento y formación, sino porque fue un ejemplar becario Rockefeller; porque supervisaba el área cultural de la Fundación en México (sobre todo el Mexico City College y el Centro Mexicano de Escritores, del que Xirau era la “base intelectual”; porque era amigo de los mejores escritores, no colaboraba con los “comunistas” y no apoyaba a Fidel Castro. En suma, como dice otro documento, “Es una mente brillante, demasiado inteligente para ser marxista, en el sentido de que aprecia la falsedad de la doctrina, y es un intelectual muy destacado que está a favor del desarrollo de la libre expresión cultural e intelectual.”
Mientras estaba en Oxford, un complot sacó a Xirau del CME. Ignoro si lo propició la CIA, pero un documento de noviembre de 1963 reporta que ella –la directora, Margaret Shedd–, quiere substituirlo:
Quiere reemplazar a Xirau por alguien como Juan Rulfo Cree que Xirau tiene demasiadas responsabilidades y no está prestando el tiempo suficiente al CME. Ella cree que Rulfo sabe muchísimo sobre México y sería una opción excelente. De pasada, dice que Rulfo está actualmente escribiendo “bosquejos de discursos” [draft speeches] para el candidato presidencial del PRI cuando sea elegido [Díaz Ordaz]. En todo caso, que si Xirau saliese del CME habría una razón de más para que se interese en el nuevo reto [la revista]. Estas notas son reflejo de lo que opina el jefe de la Estación México, que Rulfo es una buena elección para el CME.
Opinión intrigante, pues tanto la CIA como la Fundación Rockefeller llevan años ayudando a Rulfo a dejar atrás los problemas físicos y emocionales que le impiden escribir. Y no deja de ser curioso que una de las tareas que había tenido Xirau en la Rockefeller, entre 1956-1958, fuera colaborar a ello y supervisar que Rulfo cumpliese con sus proyectos.
Cuando regresó de Oxford Xirau se resignó, dolido, a quedar fuera del CME, que en buena medida era hechura suya y al que había dado quince años de trabajo: sus mejores tiempos fueron los que él supervisó. Había habido líos de toda clase y los escritores estaban bastante fastidiados con los métodos de la directora Shedd. Xirau pensó que su salida había sido un complot de Felipe García Beraza, que sería el nuevo director. Juan García Ponce y Ulises Carrión renunciaron en solidaridad con Xirau.
Xirau aceptó dirigir la revista que le propuso hacer “López”, a quien creía un señor “nacido en Estados Unidos, abogado de Harvard y simpatizante de la causa chicana que la patrocinó durante dos años”, como le diría a Federico Campbell años más tarde.
La revista, bimensual, Diálogos apareció en noviembre-diciembre de 1964.Su primer número abría con un “Epígrafe” en el que Xirau ponía énfasis en la comunicación como libertad y discusión; el rechazo a “imponer ningún punto de vista”; la apertura a todas las nacionalidades y, en especial, a las de lengua española:
“Ni el grito ni el silencio. Diálogos se ofrece a la Palabra. Lugar de comunidad entre los escritores, aspira a ser el puente necesario entre quien escribe y quien lee. También del lector esperamos el diálogo. Nada podrá servirnos como su consejo, su comentario, su advertencia. Discutir, conversar, distinguir, reflexivamente: esto es, dialogar.

El primer número llevaba poemas de Octavio Paz, Alí Chumacero, Tomás Segovia y Homero Aridjis; un ensayo de Roger Caillois y el de José Bianco sobre Borges, que es magnífico; narrativa de Mario Vargas Llosa y Elena Garro. El enigmático “Enrique P. López” firma con sus iniciales una crítica feroz a una puesta en escena en el teatro del IMSS. Hay muy buenas reseñas de José Emilio Pacheco y Xirau, avisos sobre libros y exposiciones recientes, así como sobre otras revistas activas en el panorama. También –de acuerdo al plan original de Tichborn y Huyette–, desde el primer número hay una sección de cartas a la redacción. La del primer número recogía saludos y augurios de Paz, Fuentes, Leszek Kolakowski, Cortázar, Norman Podhoretz, Erich Fromm y José Bianco. La portada era de Rufino Tamayo y las viñetas de Juan Soriano. Lleva publicidad del Fondo de Cultura Económica, una compañía de viajes “Eca Tours”, Ediciones ERA y de la Editorial Joaquín Mortiz. Se imprimía en la Librería Madero, es decir, en lo que sería la Imprenta Madero de Neus Espresate, Pepe Azorín y Vicente Rojo .
A Paz no le gustó mucho ese primer número, del que acusa recibo en una carta que cita Espinasa en la Antología:
“Ya te imaginarás el gusto que me dio. Lo leí todo, con gran atención y con la idea preconcebida de escribirte una larga carta. La aparición de una revista como ésta me parece de tal modo importante para la literatura hispanoamericana, que sería una traición no decirte con seriedad lo que pienso… el primer número me ha parecido un buen número de otra revista literaria. No un número excepcional; tampoco un número distinto; menos aún un primer número… el problema de la revista no es el de los textos sino el de notas, sentido, dirección, intransigencia, verdadero diálogo…”

“Enrique P. López” figuró como codirector hasta el número 12. Ignoro si se llevó a cabo el plan de patrocinarla con una fundación. En 1966, Víctor Urquidi invitó a Xirau a ponerla al amparo de El Colegio de México (que también recibía patrocinio de la Fundación Rockefeller). La revista agregó las “ciencias humanas” al área de sus intereses y a Antonio Alatorre, Rafael Segovia, Rodolfo Stavenhagen y Víctor Urquidi a su consejo de redacción.
Diálogos se quedó en El Colegio de México hasta su número 131 (noviembre de 1985), cuando se suspendió “por falta de fondos”.
Otro capítulo memorable es el que usó Adolfo López Mateos para convertir a Winston Scott en un servidor de los intereses de México.
LA CIA , AL SERVICIO DE MEXICO
Como ya comentamos Scott llegó a México cuando aún era Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortínez, el 8 de agosto de 1956. Aun no se levantaba el Muro de Berlín (1961) que dividió a Alemania y al mundo, ni estallaba la Revolución Cubana (1959). Dicho en otras palabras, la Guerra Fría aun no llegaba a México ni brotaba en todo su esplendor.
La geopolítica cambiaría pronto.
Adolfo López Mateos inició su gestión presidencial el primero de diciembre de 1958, 3 meses después de que él y Winston Scott se conocieron en agosto, entablando rápida conexión. López Mateos, un hombre de atractiva personalidad igual que Scott, tuvo la sensibilidad de percibir desde el primer momento, -cuando Scott se sinceró y le confesó que su verdadero trabajo en la embajada norteamericana era jefaturar la estación de la CIA- la importancia estratégica que le significaría tener cerca e influir en la información que el espía manejara de la realidad mexicana ante sus superiores en Washington y, por supuesto, la información que éste pudiera allegarle de la visión del gobierno norteamericano y su propio análisis de la situación mundial.
Se propuso utilizarlo como línea de transmisión.

A la toma de posesión como Presidente de la República de López Mateos asistieron varios mandatarios y relevantes personalidades de distintas partes del mundo. Por la tarde del primero de diciembre de 1958 el nuevo jefe del Estado Mexicano recibió a varios de ellos en audiencias privadas, incluido el Presidente del Banco Mundial Eugene Black. Cuando se suponía que sería una reunión meramente protocolaria, Black atrapó el momento para explicar con aspereza que el organismo había concedido recientemente un financiamiento para desarrollo eléctrico a la empresa Mexlight, que atendía la demanda de fluido en el centro del país y que era la segunda firma de mayor importancia en el sector de la electricidad en México. Señaló a continuación que la Mexlight no podría pagar los adeudos que tenía con el Banco Mundial si el gobierno no le autorizaba un aumento de tarifas. Conminó entonces al presidente López Mateos a que le prometiese que las tarifas serían incrementadas de manera satisfactoria. López Mateos ofreció cordialmente al financiero que la propuesta sería estudiada con todo cuidado pero ante la insistencia de que se diera a la petición una respuesta inmediata, el mandatario se puso de pie y dio por terminada la reunión de manera unilateral.

La noche siguiente Scott recibió una invitación a desayunar en Los Pinos el día 3 a las 7 de la mañana. Fue así el primer invitado a desayunar por el presidente López Mateos. Scott se sintió halagado. López Mateos le relató con qué mandatarios se había reunido el día primero y su encuentro con Black, diciéndole que había tratado de dar instrucciones al gobierno mexicano de cómo manejar su política y que lo había hecho en un tono altanero que chocaba a los mexicanos. Le subrayó que él jamás permitiría tal cosa. Scott entendió perfectamente el mensaje, que no era sólo en relación al Banco Mundial sino para el gobierno norteamericano y su futura relación. Y a la par, Scott se anotó un hit al transmitir informes de las reuniones privadas que había sostenido el nuevo presidente de México el primer día de su gobierno, con cierta información detallada. En lo sucesivo los desayunos se hicieron frecuentes. Scott se esforzaba por llevarle al presidente información de primera mano, tanto de Estados Unidos como del resto del continente y de Europa, donde seguía teniendo importantes contactos.
López Mateos actuó con celeridad en cuanto al tema de la electricidad y ordenó un estudio de amplio espectro del sector en el que participaron decenas de especialistas de diversas áreas. Antes de que pasara un año tenía una visión integral que conectaba el tema con el desarrollo nacional, especialmente del campo, la industria y la urbanización. En su momento le mostró a Scott los números de operación de las empresas norteamericanas haciendo hincapié en que habían dejado de invertir en la expansión del servicio, subrayando que tenían razón, pues ampliar la cobertura a zonas rurales no les sería rentable.

Una planificación eficaz del desarrollo eléctrico era indispensable, por un lado, porque a principios del régimen de López Mateos todavía la mitad de la población del país vivía en el campo. Solo el 44 por ciento de los mexicanos tenía acceso a la energía eléctrica. En aquella época era común que la gente viviera en la penumbra, o a media luz, con velas y quinqués de petróleo.

A esa población no le llegaría nunca electricidad si se continuaba con el esquema de producción basado en empresas privadas. La tarea de llevar electricidad a las zonas rurales requeriría de una planeación cuidadosa de largo plazo. Otro elemento era el de los proyectos hidroeléctricos. Las grandes obras hidráulicas que servían tanto para fines de irrigación de la agricultura como para la generación de electricidad eran de interés público y su realización correspondía al Estado.
Como consecuencia de las tendencias para principios del sexenio de López Mateos ya la CFE tenía el 40 por ciento de la capacidad de generación del país. En contraste, la Mexlight y la American & Foreing Power poseían juntas el 30 por ciento del total y el resto correspondía a un conjunto pulverizado de empresas pequeñas que atendían el consumo en diversas regiones específicas. El problema, quedaba totalmente claro, era eminentemente técnico.
Scott llegó a manejar el tema como un experto y estaba convencido de que lo mejor era la propuesta del presidente mexicano: que el gobierno le comprara las acciones a las compañías norteamericanas y así evitarles que siguieran acumulando pérdidas. También asumiría sus deudas, como parte del conjunto. Se hizo contacto con el Banco Mundial y se le aseguró que el gobierno de México asumiría el empréstito que esa institución les había concedido a las empresas Mexlight y American & Foreign Power Company, una respuesta a la torpe exigencia no cumplida de Black, a quien López Mateos nunca volvió a recibir.
Un reto particular consistió en conseguir la anuencia para esa operación por parte del gobierno de Estados Unidos, de los altos directivos de las empresas y de los mercados, en especial los financieros.
Con todos esos interlocutores se esgrimieron los mismos argumentos, organizados en un discurso magníficamente estructurado. La electrificación del campo requería de un proceso de planeación semejante al que desde 1926 había llevado a cabo en la Gran Bretaña su Consejo Nacional de Electricidad. La pinza se cerraba con la explicación sobre la necesidad de integrar en un esfuerzo conjunto el desarrollo hidráulico y el de la electrificación. Entre el caso del desarrollo eléctrico en Gran Bretaña y el de México había paralelismos que fue muy importante destacar en aquella argumentación.
Winston Scott fue quizá el más importante enlace que estuvo enviando información de primera mano a su gobierno y éste a las compañías matrices de las filiales mexicanas.
El espía se había convertido en mensajero.
Todo estaba planchado y enaceitado en México cuando el 6 de agosto de 1960 Fidel Castro anunció sorpresivamente la expropiación de la compañía norteamericana de electricidad que daba servicio a Cuba, junto con las refinerías, la empresa de teléfonos, la United Fruit Company y varias azucareras.
López Mateos reunió de inmediato a sus asesores que supieron conjuntar sin dilación los detalles de la enorme diferencia de ambas operaciones, la unilateral ejecutada por Fidel y la concertada que planeaban los mexicanos.

Scott fue llamado en los siguientes días a Los Pinos -no iba a Palacio Nacional- y salió dispuesto a enviar a su jefe la información suficiente marcando la diferencia, junto con la primicia de que en las próximas semanas se haría pública la decisión de la compra de acciones, como así sucedió el 27 de septiembre de 1960, apenas un mes y 20 días después de la expropiación de Fidel. Serían instituciones financieras norteamericanas las que aportarían los recursos crediticios para la operación, diseñada y negociada por Antonio Ortiz Mena.
La noticia fue muy bien recibida en Estados Unidos, mucho mejor digerida que en los altos círculos de negocios en México, donde fue imposible evitar confusión y nerviosismo, sobre todo por la contaminación que previamente habían hecho del tema los partidos comunista y socialista, proponiendo una expropiación.
La figura de López Mateos adquirió una dimensión superlativa en la esfera del departamento de Estado, de la propia CIA y de los grandes negocios de los Estados Unidos, posicionándolo como un estadista de alto nivel que resolvía con talento y habilidad política los problemas de su país. La noticia fue aún más apreciada cuando se divulgó que el gobierno mexicano había acordado con la empresa Bond & Share, una de las involucradas, que canalizara los fondos que había recibido del gobierno de México a inversión en otros sectores dentro del propio país. Cuando los funcionarios de la empresa accedieron a esa propuesta, el anuncio fue como una inyección de optimismo en los mercados. De ahí salió parte del capital para la primera planta productora de aluminio en México, proyecto llevado a cabo mancomunadamente por la propia Bond & Share y la Aluminum Company of America. Sin duda, una operación “ganar-ganar”.

El nerviosismo y el temor entre los grandes capitales mexicanos fue hábilmente relajado por Ortiz Mena y por el Secretario de Comerio Raúl Salinas Lozano, que aprovecharon la ocasión para divulgar a detalle que la política del gobierno era estimular el clima y el crecimiento de los negocios.
Concluida la grandiosa faena, Winston Scott ya era un hombre de casa.
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968
En ese marco se creó el grupo Litempo.
Echeverría, Gutiérrez Barrios y demás enlistados no operaban a espaldas del presidente, sino fue este quien los incluyó. El equipo le aportaba a Scott la información que López Mateos en su momento y los siguientes presidentes en lo sucesivo, querían que este recibiera y manejara. Y así lo hizo. Aunque los mexicanos estaban en la nómina de la CIA, en los hechos también el norteamericano estuvo en la plantilla mexicana.
El caso más ilustrativo y patente es sin duda el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del 2 de octubre.
En su ya mencionado libro Our man in México Winston Scott and the hidden history o the CIA, del periodista Jefferson M. Morley que ya comentamos nutre sus páginas con el material escrito por Scott que parcialmente le fue entregado a su hijo Michael en la década de los 80s, proporciona valiosa información al respecto y nos revela cómo el embajador Fulton «Tony» Freeman también participó en el acompañamiento arrastrado en esa inercia.
En su trabajo, Scott se encontraba obsesionado, como todo en la CIA, sobre una posible influencia del comunismo y de Cuba en México, pero renuentemente concedía que el movimiento estudiantil no estaba controlado por los comunistas. Aquel verano, la CIA compiló una lista de 40 incidentes aislados de agitación estudiantil desde 1963. Veintitrés de los incidentes fueron motivados por carencias escolares; ocho protestas concernían a problemas locales, seis fueron inspiradas por Cuba y Vietnam, cuatro de las manifestaciones plantearon demandas relacionadas con el autoritarismo del sistema mexicano.

En junio de 1968, Freeman convocó a una reunión con Scott y otros miembros del equipo de la embajada. Francia acababa de ser desbordada por manifestaciones estudiantiles tan masivas, que hicieron caer al gobierno mientras en decenas de ciudades de Estados Unidos arreciaron las protestas contra la guerra en Vietnam. Freeman quería discutir si lo mismo podía ocurrir en México. Debido a sus contactos en Los Pinos, las opiniones de Scott tenían un gran peso.
Scott y sus colegas llegaron a la conclusión de que Díaz Ordaz podía mantener la situación bajo control.
«El gobierno cuenta con diversas formas de medir e influir la opinión de los estudiantes y, cuando cree que los desórdenes exceden los límites que considera aceptables, se ha mostrado capaz y dispuesto a intervenir de manera decidida, hasta ahora con efectos positivos», reportó Freeman en un cable al Departamento de Estado después de la reunión. «Más aún, los desórdenes estudiantiles, pese a la amplia difusión que reciben, simplemente carecen del músculo para crear una crisis nacional», afirmó con gran seguridad
Scott frecuentemente hablaba con Díaz Ordaz. Ferguson Dempster, un alto oficial de la inteligencia británica destacado en México, y amigo de mucho tiempo de Scott, contó a uno de los hijos de su esposa Janet que Scott entregaba un reporte diario al presidente mexicano sobre los «enemigos de la nación».

Phillip Agee, entonces un joven oficial del operativo de Scott, contó más o menos la misma historia cuando rompió con la Agencia algunos años después y publicó un libro en el que expuso sus operaciones. Agee describió el servicio de Scott a Los Pinos como «un resumen diario de inteligencia», con una sección sobre actividades de las organizaciones revolucionarias mexicanas y las misiones diplomáticas comunistas, y una sección sobre acontecimientos internacionales, basada en información proveniente del cuartel general de la CIA. Así, Scott era proveedor de inteligencia para el gobierno mexicano.
A cambio, Scott transmitía al embajador Freeman y a la central de la CIA las opiniones de Díaz Ordaz y otros altos funcionarios.
La postura pública de las autoridades mexicanas «frente a los disturbios, es que fueron instigados por agitadores de izquierda con el propósito de crear una atmósfera de inquietud«, decía Freeman en un cable a Washington. «La Embajada coincide con esta estimación general«. Es decir, la CIA se hacía eco de la opinión del gobierno de México.
Jefferson Morley no pierde el hilo:

La inclinación de Scott a ver el movimiento estudiantil como una rebelión controlada por los comunistas, no surgió de los reportes que hacían sus numerosos informantes a la estación. Registros desclasificados de la CIA muestran que Scott tenía una red de fuentes de información en la UNAM y otras escuelas, llamada LIMOTOR, que lo mantenía bien informado sobre las políticas en el campus universitario. Anotó, que los estudiantes de la UNAM disputaban el control de las actividades estudiantiles al sector de las juventudes comunistas, al crear un nuevo Consejo Nacional de Huelga. «Aquellos que propugnan la acción violenta son todavía minoría», reportó.
En conversaciones con sus agentes de LITEMPO, Scott se dio cuenta de que el afán de los altos funcionarios mexicanos de culpar a los comunistas de las crecientes protestas en las calles coexistía con una especie de “incertidumbre pasiva” sobre lo que realmente estaba ocurriendo.
A fines de agosto, Díaz Ordaz designó a Echeverría para encabezar un nuevo «comité de estrategia», creado para diseñar la respuesta gubernamental a los disturbios estudiantiles. Pero el jefe de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, confesó que el gobierno no contaba con ningún plan para enfrentar los desórdenes estudiantiles, de acuerdo con un cable confidencial de la CIA.
El propio Scott se mostraba inseguro. Sus frecuentes «reportes de situación», conocidos informalmente como Sitreps, hacían énfasis en la filiación comunista de los profesores que dirigían el movimiento estudiantil. En un reporte de agosto de 1968, titulado Los estudiantes escenifican desórdenes mayores en México, argumentó que los disturbios en el Zócalo representaban «un clásico ejemplo de la habilidad comunista para transformar una manifestación pacífica en un disturbio mayor«.
Pero ¿qué comunistas?. Díaz Ordaz estaba seguro de que el Partido Comunista Mexicano y la Unión Soviética estaban involucrados. Scott quería creerlo, pero no podía encontrar evidencias.
«Pese a que el gobierno pretende tener sólidas evidencias de que el Partido Comunista maquinó el alboroto del 26 de julio, y aparentes indicios de complicidad de la Embajada soviética», reportó al cuartel general de la CIA, «es improbable que los soviéticos socavaran así sus cuidadosamente cultivadas relaciones con los mexicanos«.
Dentro de las fuentes de información de LITEMPO, observó Scott, la incertidumbre sobre el movimiento estudiantil estaba cediendo el paso al enojo.

«La oficina de la Presidencia se encuentra en un estado de agitación considerable, por la anticipación de nuevos disturbios«, escribió Scott a principios de agosto. «La presión para que Díaz Ordaz restaure la calma es particularmente intensa, debido al deseo de México de proyectar una buena imagen internacional».
El 18 de septiembre el ejército ocupó Ciudad Universitaria, por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz. Scott informó a Washington que era una medida desesperada que no parecía tener conexión con un plan estratégico.
A partir de sus conversaciones con Díaz Ordaz, Scott empezó a tener un cuadro de cómo el Presidente iba a responder. Los intereses turísticos y comerciales llamaban a una «acción rápida», le reportó a Washington. Scott también sospechaba que el Presidente podía estar planeando utilizar al regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, como un chivo expiatorio. Corona del Rosal era un general en retiro con reputación de duro. Para disgusto de Díaz Ordaz, ahora defendía una postura conciliatoria hacia los estudiantes. Le había enviado una carta al presidente proponiendo un plan de diálogo, que fue turnada a Echeverría para que le diera una tajante respuesta negativa. A partir de su larga experiencia, Winston sabía cómo operaba Díaz Ordaz.

«La incapacidad de un político para mantener la paz en el área a su cargo, ha proporcionado más de una vez al Presidente una excusa para abortar una carrera política», escribió Scott. «Corona del Rosal ha sido mencionado como posible sucesor de Díaz Ordaz, y es posible que el Presidente haya decidido ‘quemarlo’.»
La siguiente manifestación fue la más grande hasta ese momento, pero también pacífica. Reforma fue tomada por una jubilosa multitud que se dirigía hacia el Zócalo. La gente gritaba, aplaudía, reía y lloraba al mismo tiempo. Las campanas de catedral repicaron y, aun dentro de la cárcel de Lecumberri, los presos pudieron escuchar a los manifestantes. Los mexicanos se estaban liberando del miedo hacia su gobierno.
«No queremos las Olimpíadas», cantaban los marchistas, «queremos la Revolución». Scott informó al embajador Freeman que Díaz Ordaz estaba profundamente ofendido de que los estudiantes hubieran izado la bandera rojinegra de huelga en el Zócalo. Había ordenado a la policía antimotines y a la policía regular que utilizaran la fuerza, si era necesario, para disolver todas «las actividades y reuniones ilegales». Esa noche los estudiantes que pretendían acampar en la plaza fueron desalojados por ejército, bomberos y policía.
Winston Scott no era un hombre que careciera de confianza en su habilidad para enfrentar situaciones difíciles. Hablaba un español aceptable y sabía cómo manejarse dentro del mundo oficial mexicano. Uno de sus “hijos” adolescente tuvo un destello de la autoridad de su padre cuando se vio involucrado en un accidente de tránsito en Reforma, y acabó en la estación de policía del Bosque de Chapultepec. Los agentes le sugirieron al joven que hiciera una llamada telefónica para conseguir un poco de dinero para la mordida que le aseguraría su liberación. El hijo llamó a Scott, quien dijo que llegaría en un momento.

«De repente, Scottie llega en su gran Mercury negro«, recuerda su hijo… «Tenía esas grandes placas diplomáticas rojas que habían dado para las Olimpíadas, lo que significaba que era el coche de alguien importante; y de él desciende un norteamericano alto con una chica adolescente. Scottie, por alguna razón, había traído consigo a mi hermana. Los policías mexicanos empezaron a repensar su postura. «Ah Chihuahua, ¿quién es ese?»
«Scottie le pone al primer policía que ve un billete de cien pesos en la mano. Luego, al segundo que ve, le pone otros cien pesos. Me pregunta si yo estoy bien y si el coche está bien. Yo le digo que estoy perfectamente y que lo único que tiene que hacer es pagarle al jefe. Pero él no hizo caso. Fue de un lado al otro de la habitación, estrechó la mano de todos y a todos les dio un billete de cien pesos. Al jefe le dio alrededor de cuatrocientos. Luego miró en torno y dijo, «¿Todos contentos?»
«Todo mundo estaba muy contento. Ese era Scottie por antonomasia, el norteamericano que podía resolverlo todo», relata Joffrey.
Conforme las manifestaciones estudiantiles se hicieron más grandes, la información de Scott proveniente de los agentes de LITEMPO alimentaba los cables del embajador Freeman a Washington que eran cada vez más alarmantes, informando que Díaz Ordaz y la gente alrededor de él se expresaban con creciente dureza. El gobierno «implícitamente acepta que, como consecuencia, esto va a acarrear víctimas«, escribió el Embajador. «Los dirigentes de la agitación estudiantil han sido y están siendo llevados a la cárcel… En otras palabras, la ofensiva [gubernamental] contra los desórdenes estudiantiles se ha abierto hacia frentes físicos y psicológicos«.
Scott sabía que Díaz Ordaz pensaba que la aplicación de la fuerza era la única solución. «La política gubernamental que está actualmente en curso para desactivar los levantamientos estudiantiles, hace un llamado a la inmediata ocupación por el ejército y/o la policía de cualquier escuela que esté siendo ilegalmente utilizada como centro de actividad subversiva. Esta política continuará siendo aplicada hasta que prevalezca la calma total», participó a sus superiores en Washington.
El 1 de septiembre de 1968, como cada año, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, presentó su cuarto informe de gobierno, en el que pronunció palabras amenazantes contra el movimiento estudiantil. Una dura advertencia que el Consejo Nacional de Huelga (CNH) no podía ignorar. “Hemos sido tolerantes, hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite […] no quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos.

A fines de septiembre, una semana después de la imponente marcha del silencio realizada el día 13 con una enorme concurrencia calculada por Excelsior en un cuarto de millón de personas demandando amnistía para los presos políticos, Scott reportó que el gobierno «no está buscando una solución de compromiso con los estudiantes, sino más bien poner fin a todas las acciones estudiantiles organizadas antes de que empiecen los Juegos Olímpicos… Se cree que el objetivo del gobierno es cercar a los dirigentes y detenerlos hasta que pasen las Olimpíadas«, programadas para su inauguración el 12 de octubre.

La nota de Excelsior consignó que la marcha arrancó a las cinco de la tarde del Museo de Antropología encabezada por el rector Javier Barros Sierra y el último grupo de manifestantes entró al zócalo a las 21.20 horas. Participaron 83 columnas. Los encargados de cuidar el orden fueron los estudiantes de medicina. Cuando los grupos empezaron a poblar el Zócalo se iniciaron los gritos. En cuanto quedó instalado el equipo de sonido, arrancó el mitin.
En un desplegado firmado entre otros por Rosario Castellanos, Eduardo Mata, Luis Villoro, Flavio Cocho, Carlos Monsiváis, Alejandro Galindo, José Solé, suscriben que están “profundamente preocupados por la situación anormal por la que atraviesan las instituciones de cultura de nuestro país…” señalaron que estaban interesados en la resolución del conflicto para que regresaran a la paz pública y la normalidad a la vida cultural.
Hacían mención al Jefe del Ejecutivo que las posturas irreductibles sólo conducían a alimentar la dialéctica de la violencia con grave perjuicio a la patria.
Le proponían a Díaz Ordaz y a diputados y senadores, “que sin entrar a definir la calidad de los ciudadanos sujetos a proceso o sentenciados, cuya libertad reclaman los estudiantes y maestros, apoyados por gran parte del pueblo; dentro del espíritu de la iniciativa del Congreso que declaró a 1968 como año de paz y, recogiendo la esencia del informe del C. Presidente de la República, se decrete la AMNISTIA a favor de los ciudadanos a que antes se ha hecho referencia”.

El gobierno mantuvo oídos sordos.
Los dirigentes del movimiento estudiantil convocaron a una reunión pública. Mermados por los arrestos, confrontados con un gobierno de línea dura, y teniendo frente a sí la inauguración de los Juegos Olímpicos en sólo 10 días, para la tarde del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas del complejo habitacional Tlatelolco, deseaban una amplia concurrencia para anunciar su siguiente paso.
Llegado el día, Scott reportó que la determinación del gobierno mexicano de llevar a cabo unas Olimpíadas exitosas probablemente evitaría incidentes mayores.

Sin embargo, advirtió que hechos repentinos e insospechados no podían ser descartados.
«Cualquier estimación como ésta, de la probabilidad de actos intencionales diseñados para alterar el curso normal de los acontecimientos, debe tomar en cuenta la presencia de radicales y extremistas, cuya conducta es imposible de predecir. Y personas y grupos como estos existen en México«, escribió la mañana del 2 de octubre.

Ésta puede haber sido la voz de la considerable experiencia de Scott en México. Pero también puede ser producto de una información que le fue proporcionada por amistosos LITEMPOs, que tenían sus razones para creer que «radicales y extremistas«, cuya conducta «es imposible predecir«, estaban a punto de actuar.
O, como muy acertadamente apunta Kate Doyle, directora de análisis de la política de Estados Unidos en América Latina del Archivo de Seguridad Nacional: “Díaz Ordaz tenía su paranoia ideológica”.
Un ejemplo más de que las ideologías terminan ofuscando la mente de los individuos y cegando sus posibilidades de razonamiento objetivo.
La manifestación en Tlatelolco se inició alrededor de las cinco de la tarde. Tanques rodeaban la plaza y, sentados en ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas, pero no había una situación particularmente tensa. Al atardecer, se habían reunido ahí entre cinco y diez mil personas.

La versión que entonces nadie supo, sino hasta treinta años después, fue la de que Luis Gutiérrez Oropeza, el Jefe del Estado Mayor Presidencial ( la sección de guardias del presidente del ejército mexicano ) había apostado en el piso superior del edificio Chihuahua a diez hombres armados, y les había dado órdenes de tirar sobre la multitud. Actuaba por acuerdo de Díaz Ordaz, según una historia sin documentos probatorios, que por otra parte difícilmente pueden existir, publicada en Proceso, en 1999.
De acuerdo con el libro de Jorge G. Castañeda sobre la presidencia mexicana, Oropeza era el enlace entre Díaz Ordaz y Echeverría. Oropeza también era amigo de Scott y cenó por lo menos una vez en su casa, de acuerdo con un libro de invitados conservado por su familia. No existe evidencia de que Oropeza haya sido un agente de LITEMPO o que haya actuado bajo indicaciones de la CIA el 2 de octubre, ni la historia publicada en Proceso ni alguna otra versión publicada lo sugiere.

Pero si afirma la de Proceso que justo en el momento en que un orador de los estudiantes anunciaba que la programada marcha hacia el Casco de Santo Tomás, en el campus del Politécnico, no se llevaría a cabo por la amenaza de violencia armada -no se sabe exactamente a qué se refería ni de dónde procedía su información- aparecieron repentinamente bengalas en el cielo, presuntamente lanzadas desde el Edificio Chihuahua, y todo mundo miró automáticamente hacia arriba.
Fue cuando se inició la balacera.
Una ola de gente corrió hacia el otro extremo de la plaza, sólo para toparse con una fila de soldados que venía en sentido opuesto. Corrieron entonces hacia el otro lado, a la zona de fuego.

En palabras del historiador Enrique Krauze, fue «un círculo infernal cerrado», una «operación de terror».
Scott envió su primer reporte alrededor de la medianoche. Fue procesado en el cuartel general de la CIA y transferido a la Casa Blanca, donde fue leído a la mañana siguiente. Algo gordo había pasado en Tlatelolco.
«Un adulto [fuente clasificada] contó ocho estudiantes y seis soldados muertos, pero un puesto cercano de la Cruz Roja recibió 127 estudiantes y treinta soldados heridos».
«Una fuente clasificada dijo que los primeros tiros fueron disparados por estudiantes, desde departamentos del edificio Chihuahua».

Una fuente clasificada norteamericana «expresó la opinión de que fue un enfrentamiento premeditado provocado por estudiantes».
Otra fuente clasificada dijo que «la mayoría de los estudiantes que se encontraba sobre la plataforma del orador estaba armada, alguno con una ametralladora … las tropas sólo habían respondido al fuego de los estudiantes».
Esos fueron algunos de los reportes de Scott.
También dijo que «éste es el incidente más serio de la racha de disturbios estudiantiles que se inició a fines de julio».


Su siguiente reporte de situación citó a «observadores entrenados» que creían que los estudiantes instigaron el incidente.
En otro tono, dijo que el incidente de Tlatelolco levantaba cuestionamientos sobre la capacidad de México para proporcionar seguridad durante las Olimpíadas.
Agentes del FBI destacados en la Ciudad de México reportaron que estudiantes trotskistas habían formado un grupo llamado Brigada Olimpia, para provocar el ataque, información que no procedió de los Litempos. Estos estudiantes presuntamente estaban vinculados con comunistas de Guatemala y, supuestamente, habían disparado los primeros tiros. Fue la primera ocasión que se mencionó una brigada con el nombre de Olimpia, que tras el reportaje de Proceso en 1999 cobraría fama como el Batallón Olimpia, de identidad opuesta, dirigido por Oropeza, señalado como el que habría iniciado los disparos.

Durante lustros, la discusión se centró en torno a quién había iniciado los disparos, si los estudiantes o el ejército.
El FBI reportó el 3 de octubre que Díaz Ordaz había dicho a un «visitante norteamericano», que podría haber sido el propio Scott, que creía que los disturbios habían sido «cuidadosamente planeados«.
«Muchísima gente ha entrado al país«, habría comentado el Presidente. «Las armas usadas eran nuevas y tenían borrado el número de registro. Los grupos de Castro y del comunismo chino estaban involucrados en el esfuerzo. Los comunistas soviéticos tendrían que ponerse a la altura para evitar que se les llamara gallinas».
En Washington, Walt Rostow, asesor de seguridad nacional del presidente Lyndon B. Johnson, intentó clarificar los contradictorios reportes. Le mandó una serie de preguntas a Scott, quien fue a ver a Díaz Ordaz para que participara en la contestación. Regresó de ahí con respuestas que evidenciaban lo poco que sabía.

-¿Los estudiantes mexicanos estaban utilizando rifles nuevos, con números sacados de registros chinos?, fue una de las preguntas.
No hay verificación hasta el momento, dijo Scott.
-¿Individuos provenientes de fuera de México participaron en el movimiento estudiantil?
Tres estudiantes, un chileno, un francés y un norteamericano fueron arrestados el 26 de julio y deportados. Otros dos estudiantes franceses no fueron aprehendidos, subrayó.
En otras palabras, no había un solo reporte de involucramiento extranjero en las ocho semanas previas. Mientras la prensa mexicana jugaba constantemente la carta de la injerencia extranjera, Scott decía que «ninguna evidencia concluyente a este respecto ha sido presentada».
En las suposiciones los agentes extranjeros daban instrucciones a los líderes estudiantiles, pero nunca aparecían en público.
-¿Puedes verificar la historia del FBI sobre una izquierdista Brigada Olimpia que habría provocado la balacera?
“Un pequeño grupo de estudiantes universitarios trotskistas había formado una agrupación llamada «Brigada Olimpia«, respondió afirmativamente, pero precisó: Una fuente dijo que planeaban volar transformadores para interferir con los eventos olímpicos, y secuestrar autobuses que transportaran atletas participantes en los Juegos”.
La Casa Blanca y el cuartel general de la CIA no dejaron de advertir que Scott parecía saber muy poco sobre lo que había pasado en Tlatelolco, que los reportes sobre el involucramiento cubano y soviético estaban inflados y que el alegato gubernamental de una provocación izquierdista no podía ser probado.
Sin duda, una observación apabullante.
Wallace Stuart, un consejero de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, dijo más tarde que la estación de la CIA había presentado 15 diferentes, y en ocasiones flagrantemente contradictorias versiones de lo que había ocurrido en Tlatelolco, «¡todas provenientes de ‘fuentes en general confiables’ o de ‘observadores entrenados’ en el terreno!»
Scott había caído en una clásica trampa de espías.

La plaza de las Tres Culturas un día después
Su red le había reportado lo que quiso, no lo que Scott debió recabar.
Se confirmó lo que alguna vez los superiores de Scott habían advertido en el pasado, tal como lo resalta el periodista Jefferson Morely basado en documentos deslasificados: “sus fuentes de alto nivel cobraban demasiado por servicios que dejaban mucho que desear” y que uno de collegas de Scott dijo que los agentes de LITEMPO eran «poco productivos y caros.»
Scott ignoraba estos reclamos.


Kate Doyle usa un término contundente: “la agencia actuó como taquígrafa para sus amigos y aliados en el gobierno mexicano”.

Y Martínez pone el dedo en la llaga, anotando que los privilegios con que los gobernantes mexicanos envolvieron a Scott obnubilaron sus afinados instintos de espía.
Por su parte, Jefferson Morley subraya:
En estos importantes momentos, después de la matanza de Tlatelolco, sus más confiables agentes habían entregado historias de ficción y, luego, hecho una jugada. El amo de LITEMPO se había vuelto su prisionero.
¡El titiritero se había convertido en títere!
La masacre de Tlatelolco, dice el historiador Sergio Aguayo, divide «las aguas de la historia mexicana. Acentuó la turbulencia de aquellos años, y sirvió para concentrar el poder en los servicios de inteligencia, dominados por un pequeño grupo de hombres, duros e incontrolables».
“Con la asistencia de Win Scott, a lo largo de un decenio esos hombres se incrustaron en el poder, actuando con impunidad contra una oposición que, –en palabras de Aguayo- era «débil pero cada vez más belicosa y ansiosa de rebelarse contra la apatía de una indiferente, si no complaciente, comunidad internacional».
Aguayo es el único analista que afirma que la CIA tuvo una “responsabilidad ” en la matanza de Tlatelolco, pero sorprendentemente, en un acto de honestidad intelectual, revelando que es más un antojo personal que un encuentro historiográfico, confiesa: “no hay manera de comprobarlo…simplemente lo sostengo” Y lleva el cuestionamiento a lo particular: “¿Qué responsabilidad tuvo Scott?…Es una pregunta por ahora retórica que requeriría una investigación diferente”, se responde.
Hasta hoy, esa investigación no se ha emprendido.
En la actualidad, la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco contiene una placa que recuerda los nombres de 20 de las personas asesinadas en 1968.
Desde 2011, por decisión de la Cámara de Diputados, el 2 de octubre se conmemora en México la masacre a través de un duelo nacional, en memoria de los caídos y como fecha de repudio nacional a la violencia.

Por esta razón, cada 2 de octubre las banderas de edificios públicos deben ser izadas a media asta.
Una semana después de la matanza, Scott se tomó el tiempo para escribir una carta de agradecimiento a Luis Echeverría. El secretario de Gobernación acababa de enviarle un regalo: un gran mapamundi electrónico enmarcado, que proporcionaba la hora correcta en cada huso horario del mundo.
«Todos los que lo ven, se admiran ante el maravilloso reloj que me envió recientemente», escribió Winston en una nota que Aguayo encontró en el Archivo General de la Nación.
Ocho meses después, Scott fue obligado a retirarse de su trabajo como jefe de estación de la CIA.
¿Se tardaron demasiado tiempo?
“Su salida nada tuvo que ver con los acontecimientos de octubre de 1968”, declaró presionado por la prensa William Broe, el jefe divisional de la CIA para América Latina en ese entonces.
«Él era uno de nuestros oficiales más destacados. Era una estación fuerte. Él hacía una buena labor», dijo Broe en una posterior entrevista telefónica. El motivo de su remoción, explicó, «fue su estancia de tanto tiempo. Fue lo que decidimos hacer, empezar a cambiar a la gente. No es que haya hecho algo mal. Simplemente creímos que no era adecuado tener a una persona en un lugar tanto tiempo. Trece años son muchos«.
En junio de 1969, Scott fue al cuartel general de la CIA, en Washington, para recibir uno de los honores más altos de la Agencia, la Medalla a la Inteligencia Distinguida. El texto que acompañaba a la medalla se refería al programa de LITEMPO como uno de sus más grandes logros. Según se dijo, Winston Scott «inició e hizo fructificar una alianza internacional en este hemisferio, que constituye un hito para logros de gran significado«.
Clásico de la usanza del espionaje, enmascarar lo negro de blanco y viceversa.
Ya retirado, Scott montó una oficina de consultoría en la Ciudad de México y algunas versiones indican que vendió armas al gobierno de Luis Echeverría y a la DFS de Nasar Haro.
Para muchos de sus compañeros, la muerte de Scott sigue siendo difícil de explicar como un hecho “natural”.
Lea el Efeméride en versión de publicación electronica
O en PDF Abrir PDF