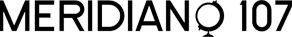Investigación y texto de José Luis Muñoz Pérez
Para Anastasia Brakoskaya,
celebrando que juntos
gozamos Estambul
Nació un día como hoy y a los 21 años su indomable terquedad cambió la faz del mundo dando origen a una nueva era en la historia de la humanidad.
No sólo fue un implacable y temido guerrero, también un culto y refinado Príncipe del Renacimiento.
Se le llamó Mehmed en honor del profeta del Islam, no igual por que es nombre en la cultura otomana reservado exclusivamente para él. Tercer hijo varón de Murad II, fue alumbrado el viernes 30 de marzo de 1432 en Adrianópolis, ya Edirne y capital del Imperio, del vientre de Alimé Hüma Hatun, una concubina del Sultán de origen desconocido, quizá balcánica, acaso tesalónica o anatolia, tal vez búlgara, posiblemente de familia que fue judía. A los 5 años de edad su padre lo designó gobernador de una provincia y a los 12 ocupó la titularidad del reino por primera vez. Fue definitivamente Ceñido con el Sable de Osman, Sultán de los Otomanos, a los 19.
Mehmed II, afamado como Fatih, “El Conquistador”, cumplió la osadía de apoderarse de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, elevando su nombre a la gloria de los siglos y adquiriendo un prestigio formidable en todo el mundo.

Su proeza puso fin a milenio y medio de Imperio Romano, empujó el descubrimiento de América, cerró las páginas de la Edad Media, alimentó el Renacimiento y propulsó al Imperio Otomano, que regiría en 3 continentes por casi cinco siglos.
La carga simbólica de esa conquista fue de tal dimensión que se plasmó como bandera de su imperio la luna menguada que brilló en el cielo de Constantinopla la madrugada de aquel martes.

Cuando niño, Mehmed había sido reacio a estudiar y obedecía sólo mediante azotes. Su padre le entregó un flagelo a su tutor con ese fin. Sus libros infantiles están llenos de caricaturas que hizo de los profesores a los que odiaba. Pero un día se enteró por escritos de Al-Kindi, conocido como el iniciador de la filosofía árabe, de un hadiz (predicción) en el que Mahoma profetizó que un ejército musulmán conquistaría la Ciudad Reina. Quiso ser él quien lo encabezara. Desde entonces fue su obsesión. Su interés cambió al grado de dominar los idiomas griego, latín, árabe, hebreo, persa y eslavo, de ser profundo conocedor de varias ciencias, de penetrar en las profundidades de la historia, de ahondar en la teología, de apreciar las artes y refinar su sensibilidad poética. Aún se conserva un “diván”, o compendio de sus poemas en turco.

Constantinopla, bautizada así el 11 de mayo de 330 por Constantino I, “El Grande” y designada capital del Imperio Romano de Oriente -“La Nueva Roma”- se convirtió en la ciudad más importante del mundo por su influencia política y comercial. Pero su grandeza vino de mucho antes. Fundada en 657 antes de Cristo como Bizancio por griegos en busca de nuevos lares, en los siglos en que Londres y París eran unos villorrios sucios y malolientes, con calles de barro y chozas de madera, era ya la Ciudad Reina en Oriente, rica en oro, rebosante de obras de arte, poblada de espléndidas iglesias, con un comercio bullicioso, maravilla y admiración de cuantos la conocían. Cuando el Imperio Romano de Occidente y su capital Roma cayeron en manos de bárbaros en 476, Odoacro, su líder, envió a Constantinopla las insignias imperiales como muestra de que reconocía su autoridad y suplicaba su reconocimiento. Única asentada entre Europa y Asia, encrucijada del mundo, cruce obligado del trasiego entre ambos continentes desde su fundación por ubicarse a los costados del estrecho del Bósforo, entre el Mar Negro y el Mármara, ya no era en el tiempo de Mehmed II más que una pequeña sombra de la brillante metrópoli que fue, pero el joven sultán supo aquilatar su alto valor simbólico y estratégico. De ahí su aferramiento por apoderarse de ella a cualquier precio.
Desde hacía más de un siglo los otomanos, un pueblo turco originario de Asia central, habían avanzado firmemente arrebatando territorio, población dominada y recursos a los bizantinos grecoparlantes, hasta que lo único que quedó de aquel imperio fue la propia Constantinopla, su capital, y una pequeña parte de la península del Peloponeso.

El imperio otomano (Devlet-i Aliye-i Osmaniyye) nació a finales del siglo XIII en el marco de la desintegración del Imperio Selyúcida, extendido por Mesopotamia y Asia Menor desde doscientos años antes. Los selyúcidas procedían de Asia Central y su establecimiento en Anatolia significó el primer debilitamiento del Imperio Romano de Oriente, o Bizantino, también conocido así porque la ciudad primero se llamó Bizancio. Estando aún al servicio de los selyúcidas, las tropas otomanas derrotaron a las bizantinas del emperador Romano IV en la batalla de Mazinkert (1071) y extendieron su influencia por Anatolia y Armenia. Su combatividad impidió que los invasores mongoles avanzaran hacia Europa logrando mantener su pequeño sultanato otomano de Sögüt, en el oeste de Anatolia, que habían recibido como recompensa hacia 1230 del sultán selyúcida Kaikubad I a su líder Ertugrul. Su hijo y sucesor, Osmán, sería el fundador de la Dinastía Osmanlí y del Imperio Otomano. De él recibe el nombre. Osmán I conquistó en poco tiempo las ciudades de Eskisehir y Alejandreta, fundada por Alejandro Magno, y en 1302 derrotó al ejército bizantino de Andrónico II en la batalla de Bafea, desarrollada entre Nicomedia (Izmit) y Nicea (Iznik). Sin embargo, la toma de esta última y de Prusa (Bursa), y el consecuente establecimiento en ella de la administración otomana, no se produjo hasta el reinado de su hijo, Orhan I, quien a partir de 1326 logró también la conquista de algunas fortalezas balcánicas en Tracia y Macedonia y diferentes posiciones en la costa del mar Egeo. Con ellas, los otomanos comenzaban a asomarse a Europa y, a la par, a amenazar a Constantinopla.

El avance sobre el continente fue continuado por Murad I, quien conquistó Adrianópolis y la llamó Edirne, en 1360. Luego desplegó una exitosa campaña en los Balcanes que culminó con la derrota de Esteban Uros de Serbia y del zar Iván Sisman de Bulgaria, para conquistar Sofía y Nis. La victoria más importante de Murad I se produciría el 15 de junio de 1389 en la batalla de Kosovo frente a las tropas serbias del emperador Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y Croacia. El enfrentamiento tuvo lugar en el Campo de los Mirlos, junto a la actual ciudad de Pristina, y el resultado fue la conversión de Serbia en estado vasallo del otomano, pero la victoria cobró la vida de Murad. Su hijo Beyazid I tomó las riendas del imperio. Fue el abuelo de Murad II, quien enfrentó al rey Vladislao III de Polonia y Hungría en la batalla de Varna (1444), en la zona oriental de Bulgaria, dándole muerte. La desaparición de Vladislao se convertiría años después en un contratiempo para los otomanos, pues ante la corta edad de su sucesor los nobles húngaros eligieron como regente y jefe de los ejércitos a quien capitanearía la primera victoria frente a los turcos: Juan Hunyadi. No sería la única. Murad II trató de unificar su administración y quiso asegurarse la lealtad de sus súbditos mediante la implantación del devshirme, un sistema basado en el reclutamiento de jóvenes cristianos procedentes de las regiones balcánicas para que sirvieran al imperio y contrarrestaran el poder de los nobles turcos. Muchos de estos jóvenes fueron la cantera para integrar lo que sería el poderoso y temido cuerpo de elite conocido como los Yeni Çeri, (tropa nueva) o jenízaros, guardia personal del sultán.

El avance otomano significaba, cada vez más, el mayor peligro para el debilitado Imperio Romano de Oriente.
Varios predecesores de Mehmed, incluyendo a su padre y a su bisabuelo, habían intentado conquistar Constantinopla sin lograrlo, gracias a la inexpugnable fortificación que le brindaban las murallas construidas en la primera mitad del siglo V por el emperador Teodosio I -el hombre que en el año 395 dividió al Imperio Romano en dos e impuso el cristianismo como religión obligatoria en ambos dominios- y rehabilitadas por Flavio Constantino luego que las destruyó un potente terremoto. Treinta y cuatro veces la ciudad fue atacada y resistió 26 asedios durante más de un milenio. Quizá los más sangrientos y costosos fueron los de los ávaros y los persas sasánidas entre 626 y 627; el de los árabes omeyas entre 674 y 678, que lo reintentaron en 717-718. En 1391 y luego en 1402 el bisabuelo de Mehmed, Bayezid I, sitió la ciudad pero fracasó. En 1422 su padre, Murad II, hizo su intento pero debió abandonar el asedio para ocuparse de su hermano rebelde, Mustafá, que pretendía arrebatarle el trono.

Tan solo una vez, en 1204, cuando la nefasta cuarta cruzada, el “fuego amigo” cristiano la tomó por sorpresa y mediante la traición del papa Inocencio III y del anciano y ciego Dux Veneciano Enrique Dandolo fue ocupada y saqueada, detonando su debacle. Entonces los atacantes doblegaron su fortificación marina, pero nunca las terrestres. Instalaron en ella un efímero Imperio Latino, también nefasto, que fracasó y sólo duró menos de 60 años para volver a instalarse en Constantinopla el Imperio Bizantino o Romano de Oriente, ya debilitado. En 1261 Miguel VIII recuperó la ciudad y estableció la dinastía paleóloga –“conocedores de lo antiguo”, remarcando su antiguo linaje- que reinó hasta la derrota de Constantino XI a manos de Mehmed II, lo que hoy será tema protagónico.
Al nacer, Mehmed no fue visualizado como sucesor de su padre.

Su madre Alimé Hüma Hatun, cuyo nombre es casi un poema, no había llegado al harem de Murad por un alto acuerdo político ni poseía una extraordinaria belleza, características habituales de las esposas favoritas. Entró a ser propiedad del Sultán aproximadamente en 1423, lo que hace suponer que pudo ser capturada en la batalla de Vidin, cuando Murad II puso fin al Imperio Búlgaro. También se especula que pudo proceder de origen italiano, griego o eslavo del sur, y que su nombre original fue Stella o Esther. Un documento que es escasa referencia indica que era hija de Abdullah, nombre que se imponía en la época a personas que se convertían al Islam, prueba de su raíz no musulmán. El ser Esther su nombre original ha cargado la opinión de los historiadores a identificarla como de ascendencia judía.
Inicialmente una Cariye, es decir, esclava que había sido comprada o adquirida en batalla, ascendió luego a Ikbal, integrante del grupo de elegidas para ser compañeras sexuales del Sultán y de ahí a Kadin, status de aquellas que le habían dado hijos, que fueron 4, Mehmed y 3 mujeres. Pero nunca fue Haseki, es decir, favorita. Y los hijos de la Haseki eran regularmente favoritos del Sultán.

Vale un paréntesis para describir el significado del nombre de la madre de Mehmed:
Alimé, deriva del árabe «Alimah» (عالمة), que significa «sabia», «inteligente», «erudita». En la cultura turca, se otorga el nombre a las niñas que se consagran a desarrollar esas cualidades, pero a ella, que no nació turca, le fue impuesto siendo ya una joven al llegar al harem. Quizá algo había demostrado.

Hüma es vocablo persa y significa «pájaro divino» o «ave sagrada». En la mitología se considera símbolo de buena fortuna y prosperidad y entre los otomanos de la época se identificó específicamente con la que conocemos como Ave del Paraíso.
Hatun es un título turco que se utiliza para referirse a una mujer noble o de alta posición social. Significa «señora» o «dama” y lo adquirió tras ser madre de un príncipe.
Por lo tanto, Sabia Dama Ave del Paraíso.

Tuvo Mehmed dos hermanos mayores, Ahmed Çelebi y Alaeddin Ali Çelebi, ( usado como apelativo, Celebi significa persona de alto rango) hijos de la Haseki Hatice Halime Hatun,( El nombre Halime proviene del árabe y significa “bondadosa”. En la cultura turca se asocia con los concepto de calidez y amabilidad y se le relacióna con la luna, que es un símbolo de belleza, tranquilidad y paz) también conocida como Tacünnisa Hatun, una princesa de la Casa de Candar, hija de İsfendiyar, gobernante del Beylik de Candar, un pequeño reino al norte de Anatolia, que pertenecía a la turcomana Dinastía Djandarogullar. Llegó a la corte muy joven como intercambio de regalos en son de paz. Fue consorte favorita hasta que llegó al harem Mara Branković, otra princesa, hija del déspota serbio Đurađ Branković. A la muerte de Hatice Halime Hatun fue sustituida como consorte del sultán por su sobrina, a quien se le dio desde ese momento el mismo nombre, hija de su hermano Tâceddin Ibrâhim II Bey, a la sazón nuevo rey del Beylik.
Ahmed fue el primogénito, 12 años mayor que Mehmed, seguido por Alaeddin Ali, que fue el favorito de Murad, a su vez seguido en los afectos por su hermano mayor, quizá por ser ellos de sangre noble por ambas vías. Murad tuvo inicialmente cierta indiferencia por Mehmed. Sin embargo, a la edad de 3 años fue enviado a Amasya, en Anatolia, a crecer al lado de su hermano Ahmed que con 15 años de edad era gobernador de la provincia. Pero en 1437 el destino impuso un brusco giro en la corte de Murad en Edirne. Ahmed murió accidentalmente al caer de un caballo. Su hermano Alaeddin Ali, de sólo 7 años, fue nombrado gobernador de otra provincia, Manisa, y Mehmed, de escasos 5, sustituyó a Ahmed en Amaysa.
Solamente cinco años después, Ali fue encontrado estrangulado en su habitación, asesinado por su consejero Kara Hizir Pashá. Eso convirtió a Mehmed en heredero al trono, directo y único. Murad II, abatido por la muerte de sus hijos favoritos, no tardó mucho en darse cuenta que su tercer vástago era un muchacho inteligente y prometedor. Lo despachó hacia Manisa, donde le asignó como tutores a dos de los maestros más renombrados de su corte, Zaganos y Sihabeddin, que lo acompañarían fielmente en su futuro. En esa ciudad del Asia Menor, Mehmet recibió la educación que la tradición exigía para un futuro sultán.

Cuando Mehmed cumplió 12 años, Murad sorprendió al Imperio y a sus estados amigos y enemigos abdicando al trono en favor de su hijo adolescente. Los siguientes 2 años (agosto de 1444-mayo de 1446), Mehmed tuvo que hacer frente a graves crisis externas e internas. El rey de Hungría, el Papa Eugenio IV, el Imperio Bizantino y el Ducado de Venecia, deseosos de sacar partido de la ascensión de un niño al trono otomano, lograron organizar otra cruzada, a pesar de que Venecia se había aprovechado de la bisoñez del nuevo soberano para sonsacarle un tratado de paz. Edirne fue escenario de violentas rivalidades entre el poderoso Gran Visir Çandarli Halil, por un lado, y los visires Zaganos y Şihâbeddin, por otro, que afirmaban estar protegiendo los derechos del niño sultán. En septiembre de 1444 el ejército cruzado atravesó el Danubio. En Edirne esta noticia desencadenó una masacre de la secta cristiana de los Ḥurūfī y creó una atmósfera de pánico, incendios y disturbios. Cuando los cruzados sitiaron Varna, se urgió al padre del sultán reinante a regresar de su retiro en Bursa y dirigir la defensa. Lo hizo y venció el 10 de noviembre de 1444 poniendo fin a la crisis. Mehmed que se había quedado en Edirne, mantuvo el trono, y después de la batalla su padre se retiró de nuevo a Manisa. El niño sultán hizo explícita su intención de emprender la conquista de Constantinopla, pero Çandarlı, que se oponía, organizó una revuelta de jenízaros y convenció a Murad II de regresar a Edirne y recuperar el trono, en mayo de 1446. Mehmed fue enviado nuevamente a Manisa con Zaganos y Şihâbeddin.

La madre de Mehmed murió cuando el príncipe tenía 17 años, por lo que no alcanzó a ver su encumbramiento definitivo. Se convirtió en su madre adoptiva y cercana educadora la princesa serbia Mara Branković, favorita de Murad, una distinguida mujer, culta, de gran inteligencia y de recio carácter, que tenía y tuvo hasta su muerte una gran influencia en las cortes, la de su marido, la de Mehmed y la del hijo sucesor Bayaceto. Inculcó a Mehmed los valores del liderazgo y la diplomacia y alentó su ambición. Enfrentando a la oposición y a las intrigas de las facciones rivales dentro del imperio, Mara se mantuvo firme al lado de Mehmed, ganándose su confianza y respeto. Conocida en Europa también como Amerissa o Sultana María, nunca renunció a su fe cristiana, con la tolerancia, aceptación y respeto de los sultanes, y desempeñó un destacado papel en las relaciones diplomáticas entre el Imperio Otomano y los países de occidente. Fue quizá la persona de mayor influencia política en los Balcanes a favor del partido pro-otomano y una de las mujeres más poderosas del siglo XV. Durante todo su reinado Mehmed siempre tuvo en gran estima su consejo y opinión.

También tuvo Mehmed un hermano menor, Şehzade Ahmed (1450 — 18 de febrero de 1451), conocido como Küçük Ahmed (Ahmed el menor), igual que los mayores, hijo de Hatice Halime. El niño fue ejecutado con la ascensión al trono de Mehmed II, dando inicio a la famosa Ley del Fratricidio, por la cual se ejecutaba a todos los hermanos del sultán para evitar las disputas por el trono, que tanto daño habían causado.
El 18 de febrero de 1451 falleció Murad y no hubo quien se opusiera a que Mehmed regresara a encabezar el imperio, aunque su autoridad no había permeado con suficiente firmeza en los círculos de mando. Sin embargo, cuando castigó severamente a los jenízaros que se habían rebelado por el atraso en el acostumbrado obsequio por su ascenso al trono, su imagen cambio y nunca más se dudó de su vocación de mando y de su mano firme. Pronto se reconcilió con esa fuerza de élite que sería clave en todas sus futuras acciones militares, la reforzó y la premió, ganando para siempre su lealtad sin límite.
Su mente estaba ocupada en una sola prioridad: conquistar Constantinopla.

Personalmente se encargó en el verano de 1452 de dictar las características y elegir el sitio para construir en la orilla oeste del Bósforo la fortaleza de Bogaskezen, posteriormente llamada Rumeli Hisarı, “estrangulador del estrecho”, pues ya poseía otra fortaleza en el lado asiático y con ambas bloqueaba un importante acceso y las comunicaciones de la ciudad, a sólo 15 kilómetros al norte de Hagia Sofia. Le encargó supervisar y apresurar esta obra a Zaganos. Sería una pieza estratégica para sus planes de ataque. Ordenó a la par construir una flota de 31 galeras de refuerzo y contrató al artillero húngaro Orbon Orhan, con fama de ser capaz de fabricar bocas de fuego imposibles de imaginar por sus colegas más prestigiados. Orhan había ya visitado al emperador Constantino XI en Constantinopla para ofrecerle sus servicios, pero el empobrecido soberano no había podido cubrir sus demandas económicas. Mehmet lo contrató en el acto.

El húngaro construyó de inicio una batería de 40 cañones y diseñó, para continuar, otro nunca visto de ocho metros de largo, apto para disparar proyectiles de granito de más de media tonelada a dos kilómetros de distancia. Se conformaba la primera división de “artillería pesada” de la historia. Una de mayor potencia que las hasta entonces conocidas.

Al comenzar la primavera de 1453 Mehmed desplegó un enorme ejército de más de 50 mil hombres -que aumentaría en la siguientes semanas- frente a los muros de Constantinopla y envió un mensaje a Constantino XI invitándolo a que entregara la ciudad voluntaria y pacíficamente. La vida de los habitantes de la urbe sería respetada al igual que sus propiedades y pertenencias, como era tradición en las ocupaciones otomanas, cuando no se ofrecía resistencia. De lo contrario, sería implacablemente bombardeada y todos sus habitantes pasados a cuchillo.
Constantino rechazó la oferta a pesar de que sabía que no tenía más defensa que la fortaleza de sus murallas.

Al iniciar abril, los ejércitos de Mehmed tomaron las Islas Prince, un pequeño archipiélago a 27 kilómetros al sur de Constantinopla en el mar de Mármara, para tener una posición de ataque más cómoda, sin encontrar ninguna oposición.

( Por cierto, en la mayor de esas islas, Büyükada, antigua Prinkipos, varios miembros de la realeza Bizantina vivieron exiliados en otras épocas y siglos después también León Trotsky desde 1929, antes de ir a París en 1933 y finalmente a México en 1937. La primera casa que ocupó el líder del Ejército Rojo en la isla fue incendiada por su hija depresiva, Zinaida, que pasó algunos meses con su padre en la isla, antes de viajar a Alemania donde acabaría suicidándose. La siguiente vivienda de Trotsky y su mujer ahí, construida en 1885 para la familia griega Sevastopoulos-Triantaphyllides aún existe, en ruinas, y fue recientemente adquirida en 3 millones de euros. Los restos de su biblioteca en el segundo piso fueron retratados por el fotógrafo James Hughes, quien en 2009 recorrió toda la vivienda para hacer su libro Los Espectros de Trotsky: los interiores perdidos de un exilio).


No podía haber más clara evidencia de que Mehmed atacaría de un momento a otro.

Aunque Constantino XI tenía esperanza de recibir ayuda de los reinos cristianos de Europa, sólo contaba con la asistencia del militar genovés Giovanni Giustiniani, un experto en repeler asedios, al mando de 720 mercenarios, que realmente fue muy útil. En los siguientes días la ciudad vio el arribo de la impresionante flota turca ocupando el Bósforo.
Habían colocado los defensores una enorme cadena de lado a lado que cerraba la entrada del Cuerno de Oro para impedir que la flota enemiga tomara esa posición, defendida por el bloqueo griego, una de las colonias más ricas de la ciudad.
El asedio dio comienzo el 6 de abril. Esa mañana, entre redobles de tambores y estruendo de trompetas, Mehmet II se presentó al frente de una enorme hueste y acampó frente a la puerta de San Romano. Desde ahí contempló el sueño de su hasta entonces corta pero ambiciosa vida. Tuvo la certeza de que el suyo era el ejército que Mahoma predijo que conquistaría Constantinopla y no estuvo errado. Confiado en la inmensa superioridad numérica de sus contingentes, en la inusitada capacidad de fuego de su imponente artillería y en la debilidad del enemigo, pensó que en tan pocos días como los que se pueden contar con los dedos de una mano la ciudad estaría bajo su dominio. En eso sí se equivocó. La lucha no sería fácil. Le llevaría 53 días de costosos y sangrientos enfrentamientos diarios.
Avanzó al frente y gritó :
¡Escúchame, Constantinopla! ¡O te tomo yo o me tomas tú!
Desde las murallas, los atemorizados constantinopolitas veían el campamento otomano extendiéndose de costa a costa; un espectáculo imponente de millares de hombres, tiendas, animales y provisiones y una cantidad nunca vista de cañones con una línea frontal que reunía 70 piezas, más el enorme, bautizado como La Basílica, que fue transportado desde la ciudad de Edirne, a 225 kilómetros de distancia, por 40 bueyes.
Con forma aproximada de triángulo y un perímetro de diecinueve kilómetros, dos de los lados de la urbe estaban rodeados por agua y el tercero, de seis kilómetros de longitud, protegido por las fortificaciones más formidables del mundo medieval. La fortaleza de Teodosio se alzaba compuesta por cinco estratos defensivos: una doble muralla con 192 torres, un foso y dos zonas expuestas que el enemigo debía cruzar exponiéndose a flechas lanzas y proyectiles.
El 12 de abril los cañones otomanos abrieron fuego.
La muralla muestra de qué está hecha y resiste.

Dónde es fracturada por las rocas de 600 kilos que disparaba La Basílica, Giovanni Giustiniani ejecutó su efectivo plan: tapar los huecos con enormes cantidades de tierra y piedras improvisando una barrera que resultó útil y práctica. Los terraplenes resultantes neutralizaban y amortiguaban bien el impacto de los proyectiles de piedra.
Sin embargo, la monstruosa bombarda tenía sus defectos. Uno de ellos era la cadencia de disparos. Tan sólo se podían lanzar seis o siete proyectiles por día, ya que para cargarla se necesitaban unas tres horas de trabajo. El otro era su imprecisión, los operarios no podían asegurar con exactitud el punto en el que acabaría el proyectil. Lo que sí, donde golpeaba causaba enorme daño.
Siete mil hombres tras las murallas repelían los ataques, entre griegos, venecianos y genoveses, más algunos de Aragón y Castilla, pero además la defensa se veía menoscabada por las disputas religiosas históricas entre la población ortodoxa y los católicos fieles al papa, mientras el ejército de Mehmed ya sumaba cerca de 100 mil.
Una semana después, tres grandes veleros genoveses arribaron por la desembocadura del Bósforo cargados de provisiones y refuerzos. Evidentemente tendrían que abrirse paso combatiendo. La flota otomana, formada por galeras bajas y rápidas, se apresuró a interceptarlos, pero desde las cubiertas y mástiles de los altos veleros voló sobre las naves turcas una formidable lluvia de flechas que les impidió abordarlos. Desde la orilla, Mehmed vio con rabia e impotencia cómo su flota era humillada mientras los genoveses entraban en el puerto del Cuerno de Oro.

En la guerra psicológica, los cristianos quisieron interpretar estos sucesos como una señal divina. Pensaron que el todopoderoso no los había olvidado, mientras los ánimos decaían en el campamento otomano. Pese a ello, los cañones seguían disparando. Los defensores trabajaban sin descanso para reparar sus murallas y los otomanos lanzaban ataques nocturnos que eran repelidos, aunque a cada asalto el número de defensores iba menguando y aumentaba su cansancio.
La flota del sultán estaba paralizada sin poder entrar en el cuerno.
Sus naves realizaron varias incursiones con la intención de romper la cadena y atacar el puerto, sin éxito. La cadena funcionó con eficacia hasta el final.
Sin embargo, la indomable terquedad de Mehmed buscaba soluciones impensables. Y las encontraba.
Si sus barcos no podían cruzar por la estratégica cadena tendida de lado a lado del cuerno, ideó lo que nadie hubiera imaginado: trasladarlos por tierra.

Aprovechando que entre sus ventajas se encontraba la de su numeroso ejército, en gran secreto instaló un camino de rodillos de madera engrasados desde su puerto hasta la parte alta del Cuerno de Oro y lo usó para deslizar durante la noche 70 embarcaciones. La mañana del 22 de abril, los defensores de Constantinopla vieron horrorizados que las galeras otomanas eran echadas al agua, listas para acechar a la flota cristiana.

Las dos flotas se enfrentaron desde un extremo y otro del Cuerno de Oro. Constantino planeó un ataque nocturno para destruir los navíos enemigos. Una flotilla de barcos venecianos y genoveses cruzó el puerto a oscuras con sigilo para lanzar su asalto.
Sin embargo, cuando se acercaban, los recibieron con andanadas de cañonazos; su plan se había descubierto. Varios barcos fueron hundidos y el ataque abortó. Muchos marinos italianos habían alcanzado la orilla nadando, sólo para ser apresados por los otomanos. Al día siguiente, Mehmed empaló a veintinueve hombres en estacas plantadas frente a las murallas. Constantino respondió con menos crueldad colgando a prisioneros otomanos en los muros.

Resistente a la frustración, Mehmed implementó un nuevo frente de combate, en esta ocasión bajo tierra. Puso a soldados con experiencia como mineros a excavar túneles con el propósito de llegar por ellos hasta las murallas y colocar bajo sus cimientos explosivos de pólvora negra. Contaba con toneladas de ese material disponible para sus cañones.
No tuvo el éxito deseado. Los bizantinos también contaban con mineros que cavaron en sentido contrario y enfrentaron en los túneles a los agresores en sangrientos enfrentamientos, provocando derrumbes y sepultando a cientos de ambos bandos, y detuvieron el avance. Tras dos semanas de luchas frenéticas se optó por desistir de la estrategia.

Mehmed necesitaba actuar con rapidez. No podía mantener a su gran ejército indefinidamente ante las murallas. Sus tropas no habían llegado allí impulsadas sólo por el espíritu del yihad, sino también con la intención de saquear una ciudad considerada inmensamente rica, y a medida que pasaban los días sin que se desencadenara el asalto su frustración y su impaciencia se volvía contra Mehmed. Pesaba además en su contra la permanente opinión opositora de Çandarli Halil que ante las dificultades que se manifestaban insistía en que la empresa debía ser abandonada y las tropas regresadas a sus labores productivas. Las insólitas ocurrencias de Mehmed causaban gran admiración cuando tenían éxito y cuando no lograban su cometido hacían pensar que era un joven inexperto y disparatado al que no le importaba enviar a su gente a morir.

Sin embargo, la situación para Constantino XI y para defensores y población de la ciudad no era de ninguna manera esperanzadora. Su moral estaba por los suelos. Pasaban horas y horas rezando en Hagia Sofía y en todos sus templos y sentían que su Dios no les respondía. En determinado momento, el círculo de mando recibió informes que confirmaban que no debían esperar ningún auxilio más de los reinos cristianos. Estaban solos frente a la imbatible adversidad. Propusieron entonces que Constantino escapara y se salvara, pero el Emperador se negó. Les agradeció y emprendió amargamente en llanto.

Con cada cuál viviendo su crisis interna, a mediados de mayo en un ciclo interminable de ataques, defensa y contraataques Mehmed ofreció una paz negociada. Los habitantes de Constantinopla podían sobrevivir al igual que sus autoridades pagando un alto tributo, o marcharse a donde quisieran sin sufrir más violencia.
Fue mayor el peso de la historia y de la cristiandad sobre los hombros del emperador sitiado, que emitió una respuesta contundente:
«No está en mi mano, ni en la de ningún ciudadano, entregar la ciudad. Todos preferimos morir a que se nos perdone la vida».

Para Mehmed fue una respuesta que le causó alegría. Tenía ya de su lado una poderosa realidad que lo obligaba a seguir adelante a pesar de la insistente opinión del Gran Visir y de quienes de momento lo secundaban. Ordenó replantear el fuego de la artillería con nuevas posiciones, reorganizó a los batallones y exaltó la moral de las tropas prometiendo que la victoria estaba cerca.
Les dijo : “La tierra cristiana ha perdido su espada y sus escudos”.

El tiempo operaba a favor de los sitiadores que impedían el abasto de víveres, pero la ciudad contaba con agua gracias a su grandiosa red de mas de 60 cisternas subterráneas construidas por siglos precisamente para resistir asedios y sitiajes desde Teodosio II, entre los años 428 y 443, para almacenar el agua que traía el Acueducto de Valente.
Así llegó el 22 de mayo y con él lo que fue una poderosa e indiscutible señal divina para ambos frentes: un eclipse lunar.

No fue lo que podríamos llamar un eclipse común. El señor Jesús Edgar Castro Ramos, presidente de la Sociedad Astronómica de Chihuahua nos ayuda a entender que lo sucedido aquel anochecer fue algo verdaderamente espectacular, y sin duda debió causar una impresión superlativa en los hombres que libraban esa guerra. Fue él quien nos proporcionó estas magníficas gráficas.
Veamos:
Era de esperarse que esa noche apareciera en el firmamento una brillante luna llena.
Su espacio iluminado había venido creciendo los 13 días anteriores.
Recordemos que los eclipses de luna son siempre en luna llena.
Nadie sabía que esa noche habría un eclipse, pues las predicciones no estaban al alcance del momento.
Pero en lugar de aparecer el disco luminoso y brillante como en cualquier noche de luna llena, asomó por el horizonte del este una luna ya eclipsada.

No fue un eclipse total, pero la sombra de la tierra se proyectó a las 19 horas con 18 minutos y 20 segundos sobre un 75 por ciento de la superficie lunar, cuando el sol recién se había ocultado en el oeste.

El reporte de los parámetros nos indica que la luna entró en penumbra a las 16:38:57, aún oculta bajo el horizonte. A las 17:48:47 entro en la zona de Umbra, aún sin “asomarse” a ser visible desde Constantinopla. Comenzó a salir por la línea del horizonte de la región a las 19 horas con 13 minutos y 6 segundos. Seis minutos más tarde, en el punto máximo del eclipse ya era plenamente observable.
En todos causó perplejidad y estupor.
El fenómeno atrapó las miradas hasta su final 2 minutos 14 segundos antes de las 22 horas. Sólo hasta entonces brilló llena la luna.
Las crónicas de la época cuentan que el cielo estaba despejado.

El bullicio de los rumores inundó el campo de batalla y toda la ciudad.
Los recuerdos no se hicieron esperar.
Cuando fue refundada la antigua Bizancio por Constantino El Grande y bautizada Constantinopla en el año 330, como ufana metáfora de su indestructibilidad el emperador romano profetizó que la ciudad sobreviviría mientras la luna brillase en el cielo. Una nueva ciudad eterna.
Los defensores, sin dudarlo, lo interpretaron como un terrible presagio.
El ejército de Mehmed, por el contrario, celebró la señal de Alá con algarabía y recordó la promesa de Mahoma:
“Constantinopla caerá ante un ejército musulmán”
Otra vieja profecía decía que la ciudad jamás podría ser tomada con luna creciente; por eso, la noche del día siguiente, 23, cuando la luna empezó a menguar, como es lógico pues a la luna llena necesariamente le sigue el proceso menguante, el miedo se apoderó de la gente en Constantinopla y entre los otomanos se confirmó la euforia.
Para los mahometanos sólo faltaba esperar que Alá marcara el momento decisivo de su victoria.
Para los cristianos, que sus atacantes cumplieran el castigo que el Señor les estaba infligiendo.

Para ambos, la decisión divina estaba escrita.
Mehmed fue aclamado por su ejército como el líder elegido para la conquista y Constantino volvió a llorar.
Los cañonazos continuaron. Tres días después, mientras la luna seguía menguando, Giustiniani resultó gravemente herido y viendo que no podía seguir en la batalla pidió a Constantino permiso para retirarse. Cuando los soldados supieron que el gran comandante dejaba de luchar, confirmaron que todos los negros presagios se cumplían.
Ese mismo día, 26 de mayo, una espesa e inesperada niebla cubrió la ciudad, extendiéndose por los 35 kilómetros del Bósforo, desde el Mármara hasta el Mar Negro. Nadie dudó que el final estaba a punto de suceder. Los cristianos creyeron que la bruma significaba la partida del Espíritu Santo de su ciudad, abandonándolos.
Mehmed llamó a sus comandantes, ordenó un período de descanso y oración y determinó un asalto masivo la noche del 28 de mayo. Los preparativos fueron encomendados por el sultán al omnipresente Zaganos y Çandarlı fue arrestado. Poco antes de la medianoche envió tropas auxiliares por delante con la intención de desgastar a los defensores y matar a tantos como fuera posible para debilitar la resistencia. Luego, sus tropas de Anatolia atacaron las debilitadas murallas de Blachernae.


Lograron causar serios daños en las murallas y decenas de muertos. Vino el turno de los jenízaros. Los defensores de Blachernae resistieron pero inevitablemente su defensa tendió a derrumbarse. Al amanecer el martes 29, Constantino luchaba ferozmente en el sur de la ciudad, defendiendo las murallas del valle de Lycus.

Fue poco después cuando los otomanos descubrieron que la “Kerkoporta”, la puerta del norte, se había dejado abierta. Nunca se supo cómo fue que esto sucedió.
Un incontenible tropel de invasores se precipitó a ingresar destruyendo todo a su paso y acudiendo a abrir las otras puertas. En menos de una hora la ciudad estaba invadida por miles de otomanos abarrotando todas las puertas.
Mehmed entró victorioso.

De inicio se dirigió a las estancias del palacio real bizantino, también conocido como Gran Palacio Real de Constantinopla, entre El Hipódromo y Hagia Sofía, encontrándolo mucho más pobre y ruinoso de lo que supuso. No era para menos. Cuando el saqueo de los cruzados, fue sometido a pillaje, como toda la ciudad, por los soldados de Bonifacio de Monserrato y los gobernantes del Imperio Latino, que se instalaron en él, nunca le dieron mantenimiento. Se dice que el infame Balduino II, quitó las azoteas metálicas para venderlas. Cuando los emperadores de la Dinastía Paleologa retomaron la ciudad lo abandonaron, gobernando desde Blanquerna. Sus poco más de 650 metros cuadrados causaban pena. Ya no estaba ni la huella del gran crucifijo instalado por León V el Armenio y nada quedaba del mosaico realizado por Lázaro Zographos. La legendaria puerta de Chalke que había sido toda de bronce y comunicó alguna vez con la plaza del Augustaion, también había sido vendida como chatarra. El octágono, habitación privada del emperador ubicada más allá del pasillo de recepción de los Diecinueve Accubita (‘sofás’) era un hedeondo basurero cubierto de excremento de palomas. Sólo quedaba al oeste un lastimero muñón, desgastada ruina del “Milion” el marcador de la milla cero, punto desde el cual todas las distancias eran medidas. En los pisos, casi todos rotos, alcanzaban a observarse algunas figuras elaboradas con mosaicos, milagrosamente sobrevivientes. Mehmed sintió una profunda decepción, pero también se alegró de saber que había recuperado la Ciudad Reina y que sería para bien.
Recitó entonces ahí unos versos del poeta persa Saadi a modo de lamento por el abandono:
«La araña ha tejido su tela en el palacio imperial
y el búho ha cantado su canción de vigilia
en las torres de Afrasiab»
(Afrasiab es un antiguo enclave en la milenaria ciudad de Samarcanda – conquistada por Alejandro Magno- inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como Encrucijada de Culturas. Prosperó estratégicamente por su ubicación en las rutas de la seda entre China y el Mediterráneo y estuvo habitado desde el 800 a. C. Actualmente pertenece a Uzbekistán. Magníficos hallazgos arqueológicos se conservan en el Museo Afrasiab de la ciudad, e incluyen los peones de ajedrez más antiguos de la historia. Las pinturas murales de la ciudad son en la actualidad un gran atractivo.)
Tuvo curiosidad por conocer el Salón Púrpura, en el que Constantino V (que reinó de 741-775 d.C.) añadió una característica importante y duradera al palacio. El emperador había engendrado siete hijos en total, y en el nacimiento del primero, su hijo León, se daría origen a la comúnmente usada expresión: «nacer en la púrpura» o porfirogeneta. La frase deriva del pórfido, un mármol muy escaso de color púrpura que se había usado en la cámara del palacio donde nació León y donde posteriormente nacerían muchos otros miembros de la realeza. Estaba destrozado.


Las tropas otomanas no perdieron instantes y desataron el saqueo y la matanza indiscriminada.


Mehmed acudió luego a Hagia Sofía, cuyas puertas habían sido abiertas con violencia. Antes de entrar se hincó con devoción y respeto ante un Dios que no era el suyo, tomó tierra y la puso sobre su turbante como muestra de humildad, y cuando vio a soldados destruyendo mosaicos de su piso, inmediatamente les ordenó detenerse.
Las riquezas y personas son vuestras; los edificios y la ciudad son míos”, les dijo.
Y emitió su primera orden a su guardia de jenízaros: proteger las principales construcciones de la ciudad.
Así se hizo. Constantinopla no fue destruida como algunos aconsejaban, aduciendo que era una “ciudad maldita”.
Su segunda orden fue convertir Hagia Sofía en mezquita, pero decidió que continuara el bellísimo templo conservando el nombre, pues entendía a cabalidad su profundidad, que no es Santa Sofía en referencia a una mujer santa como aún es frecuente equivocar, sino entraña una composición del más profundo sentido místico, pues a Sofía significa Saber o Sabiduría, Hagia le otorga connotación de procedencia Sagrada. Es decir, específicamente significa Sabiduría Divina, o con mayor precisión, La Sagrada Sabiduría de Dios. El nombre completo en griego es Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας: «Iglesia de la Divina Sabiduría de Dios.

Mehmed decretó un subsidio anual de 14 mil ducados de oro para mantenimiento y servicios de la nueva mezquita.
Construida por el emperador Justiniano I en 537, su grandiosa cúpula, epítome de la arquitectura bizantina, lo conmovió y la estuvo contemplando largo tiempo. Era hasta ese momento la Iglesia más grande del mundo y lo siguió siendo hasta que en 1506 se concluyó la Catedral de Sevilla.
Mehmed recorrió la ciudad tomando ἡ Μέση, La Mese, o Avenida Central, de 25 metros de ancho. Aunque por supuesto nunca había estado en ella, recordó que en los tiempos gloriosos del Imperio Romano por ahí entraba el emperador victorioso recibido entre palmas y alabanzas por el pueblo. Sabía que había estado adornada con estatuas de Fidias, Prexísteles, Lisipo, Scopas, Mirón, Apolonio de Tiana y otros grandes artistas traídas por Constantino de Atenas, Corinto, Delfos, Olimpia, Alejandría, Roma, Éfeso, Antioquía y Pérgamo, antiguas capitales de grandes imperios.
Pero no tenía Mehmed idea completa de cuan pernicioso había sido el Imperio Latino.

Pasó por el hipódromo, centro social de la vida en el esplendor romano, fundado en 203 por Séptimo Severo cuando aún la ciudad se llamaba Bizancio, para entonces ya carente de pistas pero aún con su Sphendone o muro cimiento del edificio de la cabecera y parte de la columnata que sostenía el techo del palco imperial. Podía percibirse claramente su dimensión original de cerca de 450 metros de largo y 130 metros de ancho, que brindaba una capacidad para 100 mil espectadores.

Admiró en el camellón central los obeliscos, el “egipcio” y el “de bronce”. Sabía que el primero fue llevado ahí por el emperador romano Teodosio I en el año 390 d.C. para celebrar la derrota que le infringió al usurpador Máximo y a su hijo Víctor en 388. Fabricado de granito rojo de Aswan, fue transportado a Constantinopla desde Karnak, -el espléndido templo a la margen del Nilo en la actual ciudad de Luxor- donde fue erigido alrededor del 1450 a.C. por el faraón Tutmosis III en honor de Tutmosis I para conmemorar sus victorias en Siria. Es decir tiene al día de hoy 3 mil 475 años de antigüedad y se colocó sobre una base de mármol en el Hipódromo hace mil 635. Mide 19 metros de alto y algunos historiadores creen que originalmente tenía 30, por otro similar que aún está en Karnak, pero suponen que se rompió durante su traslado, quizá en el mismo Egipto, pues la parte faltante no se ha encontrado en Estambul. En la base se muestra a Teodosio I ofreciendo la corona de la victoria al ganador de las carreras de carros que se celebraban en el hipódromo rodeado de espectadores, músicos y bailarines. Pudo Mehmed ver una leyenda en jeroglíficos pero no supo entenderla, pues en su época aún no se descifraban, lo cual sucedió hasta 1822 por el francés Champolión. Hoy se sabe que informa en honor a quien lo dedicó el faraón Tutmosis III, quien aparece con el dios dual Amon- Ra, cuyo nombre e identidad reúnen a dos grandes deidades: Amon, Dios de la Potencia Invisible y Subterránea Vivificadora de la Naturaleza, conocido como “El Oculto”, una deidad ligada en la teología egipcia a la fertilidad de la tierra, de los animales y por supuesto de la humanidad; y Ra, el disco solar del mediodía, símbolo por excelencia de La Luz.

El llamado Obelisco de Bronce, cuando lo vio Mehmed ya no tenía bronce. Las placas que lo forraban fueron arrancadas durante el desgraciado Imperio Latino que sólo causó daños. Pero él sabía por lecturas aportadas por sus tutores que lo construyó el emperador Basileo I, quien gobernó entre el año 867 y el 886. Se le llama también Obelisco de Constantino, en referencia a Constantino VII, nieto de su creador, quien lo reconstruyó revistiéndolo todo de bronce e inscribiendo en las placas las victorias de su ilustre antecesor. Se cree que igualmente fue él quien mandó colocar una esfera metálica en la cúspide, que también fue destruida. Está hecho de lajas de piedra que fue todo lo que alcanzó a ver Mehmed y en la actualidad luce muy deteriorado, se dice que porque los jenízaros lo escalaban como diversión.

Entre ambos obeliscos admiró Mehmed “la columna serpentina”, que fue parte del Trípode de Delfos, una célebre mesa de tres patas que servía para ofrendas de frutos y como instrumento de adivinación en la antigua Grecia. Tuvo sobre ella un cuenco de oro. Fue traída de Delfos por Constantino El Grande. Era de 3 metros de alto y tenía tres cabezas de serpientes, que 2 también desaparecieron y una se exhibe en el Museo Arqueológico de Estambul. Muchos autores de la antigüedad escribieron sobre esta memorable pieza, entre ellos los bizantinos Eusebio de Cesárea, padre de la historia eclesiástica y Sozomeno, historiador de la Iglesia Cristiana; pero también los griegos Heródoto, a quien se le otorga el título de Padre de la Historia, el militar ateniense Tucídides, autor de la Guerra del Peloponeso y padre de la Historiografía científica; Diodoro de Sicilia, conocido por su Biblioteca Histórica; el viajero y geógrafo Pausanias, Cornelio Nepote, biógrafo romano de más de 100 personajes e historiador, y el célebre escritor y filósofo griego Lucio Mestrio Plutarco. Es, por lo tanto, uno de los objetos de la antigua Grecia que más se mencionan en la literatura.

Formó originalmente parte de un trofeo dedicado a Apolo.
Quizá ahí decidió Mehmed que la ciudad que acababa de conquistar sería su nueva capital, como lo fue.
De un león y un elefante que también tuvo el camellón del hipódromo ya no encontró ni rastro.
Al siguiente día nombró a su fiel Zağanos Pachá Gobernador de la ciudad y tiempo después sería su Gran Visir. Honró su lealtad y honradez junto a las de otros dos visires, Halil Pachá y Sarıca Pachá, bautizando a las tres torres más grandes del Rumeli Hisarı con sus nombres.
Hoy el espacio de lo que fue el hipódromo lo llena una hermosa plaza llamada Sultán Ahmed, donde aún se pueden admirar los obeliscos y varios monumentos de otras épocas.
Esa noche Mehmed durmió en su tienda frente a la puerta de San Romano al no encontrar en la deteriorada ciudad un sitio digno para alojar al Sultán. Su aposento en el campamento de batalla era mucho mejor para pernoctar que lo que halló en Constantinopla.
Se cree que Constantino XI murió en batalla ese 29 de Mayo. Su cadáver nunca se encontró. Es falso que su cabeza haya sido exhibida.
Pronto las tropas otomanas dejaron de asesinar a los pobladores conquistados al caer en cuenta que les servían más vivos, para venderlos como esclavos.

Por otra parte, temerosos, los eruditos griegos que vivían en la ciudad y en los territorios bizantinos restantes huyeron a Occidente, llevando consigo conocimientos invaluables que nutrieron y fertilizaron el Renacimiento, cuando apenas presentaba brotes incipientes. Entre ellos se encontraban gramáticos, humanistas, poetas, escritores, músicos, astrónomos, arquitectos, académicos, filósofos, científicos y teólogos. Un ejemplo mínimo pero ilustrativo es el de Besarión de Nicea, quien donó unos ochocientos códices griegos y bizantinos a la República de Venecia en 1462. Actualmente forman uno de los legados más importantes de la Biblioteca de San Marcos.
También introdujeron aquellos eruditos por primera vez las obras completas de Platón en Europa. Los humanistas italianos pudieron estudiar el legado de este filósofo bajo la guía de refugiados bizantinos. Recordemos que el Imperio bizantino era un baluarte de la cristiandad oriental y el éxodo de sabios y artistas de toda la región transformó el clima intelectual en Italia, influencia decisiva en la dirección y el curso del Renacimiento, llevando la lengua y la tradición griegas antiguas al ámbito de la filosofía y la ciencia europeas. El pensamiento neoclásico tomó vigencia. La noción aristotélica de Virtu o excelencia, fue ampliamente utilizada por los pensadores italianos. Maquiavelo la empleó en su estudio del poder y la historia. Los nuevos manuscritos y los comentarios sobre Aristóteles mostraron a los italianos una nueva faceta del gran pensador, que antes no les había sido accesible. Aprendieron que Aristóteles enfatizaba el papel del estudio y la investigación empírica, y que la experimentación era necesaria para establecer la verdad. El énfasis aristotélico en el conocimiento práctico (praxis) animó a muchos académicos italianos a priorizar la observación y la experimentación, entre ellos a Leonardo Da Vinci, lo que contribuyó al desarrollo de la ciencia en Italia en aquella época.

Paralelamente, la aportación de la civilización islámica durante el reinado de Mehmed al pensamiento cristiano de Europa fue determinante en el desarrollo de una tradición filosófica que preservó y expandió muchos de los elementos y estudios griegos ampliando la base del renacimiento.
Mehmed amó Constantinopla. Ahí mandó construir la mezquita Fatih Camii para que fuera su tumba -y aún lo es- y le dedicó una gran atención no sólo a la reconstrucción y salvamento de su riqueza arquitectónica sino también a la restauración de la vida económica.
Con amplia visión construyó el mercado bajo techo más grande de su época, aún hoy conocido como el Gran Bazar, con mercancías de ambos continentes.

Decretó que se trasladaran nuevos habitantes desde Anatolia y los Balcanes sin tener en cuenta su religión u origen étnico.

En septiembre a unos meses de la conquista, ordenó reconstruir las murallas dañadas y reparar la ciudad recuperando su lustre y su prestigio. Ese mismo mes el cometa Healey visitó el cielo terrestre. Contra lo que se afirma con frecuencia no le cambió de nombre. Los pueblos vecinos del imperio comenzaron a usar la palabra «Istanpolin», que significa “la ciudad» en turco, adaptado del griego -lengua hablada por los bizantinos- «a la ciudad» o «eis tan polin», para describir coloquialmente la nueva sede del imperio otomano. Progresivamente, Istanpolin se utilizó más, haciendo referencia solo a la región amurallada de la ciudad, cuyo conjunto y nombre oficial siguió siendo Constantinopla. Los otomanos se referían a ella como Konstantiniyye.

Ante la dualidad nominal, quedó acuñada para siempre la expresión Sublime Puerta para referirse a la administración imperial osmanlí y su sede. El nombre alude al arco que da entrada al espléndido palacio de Topkapi, construido por mandato de Mehmed II en la colina más alta de la ciudad frente al estrecho, con amplios jardines que él mismo atendía – las rosas y los tulipanes eran su fascinación- para que se convirtiera en el centro administrativo del imperio, función que desarrolló entre 1465 y 1853, cuando se mudó al moderno y suntuoso Dolmabahce, uno de los palacios más lujosos del mundo, ubicado a la orilla del Bósforo.
El nombre de Estambul se oficializó en 1876, y fue estandarizado en Occidente a fines de 1929. Con el cambio del alfabeto árabe al latino tras la conformación de la República las autoridades turcas pidieron oficialmente a los países extranjeros, el 28 de marzo de 1930, que se refiriera a la ciudad como Estambul.


Inicialmente Mehmed construyó y residió en el palacio Eski Saray que resultó demasiado pequeño para las dimensiones que adquirió su corte y que en realidad siempre tuvo calidad de sede provisional. Hoy es una escuela universitaria en la Plaza Sultán Beyazeto I.

Pero en 1459 dio la orden de iniciar la construcción del que sería su palacio definitivo y el de todos sus sucesores hasta 1853: TopKapi.
En turco significa Puerta de los Leones, por ubicarse frente a una de las más antiguas de las murallas que lo rodean. Es una de las obras arquitectónicas más notables de su reinado que aún está en pie, ya no como residencia y centro administrativo del imperio, sino como un espléndido museo, imperdible para todo visitante a la inigualable ciudad, quizá la más espectacular que he visitado.
Situado en la colina más alta de la ciudad en una saliente entre el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro conocida como Sarayburnu, -cabo del Serallo- TopKapi se despliega en una superficie de 70 hectáreas y tiene a sus pies una espléndida vista del Estrecho del Bósforo y su cautivante color, sorprendentemente limpio. Ahí se ubicaba hace mil 800 años la acrópolis de Bizancio. Es un complejo de más de una veintena de edificios de distintas dimensiones en torno a 4 grandes patios y pequeños jardines, una docena de kioskos y varias terrazas, que alberga literalmente cientos de aposentos, estancias, biblioteca, pasillos, pasadizos secretos, escalinatas y salones de ceremonias, baños, cocinas, áreas de servicio y por supuesto el harém. Es sin duda un palacio muy ajeno al concepto occidental, incluso frente a palacios orientales y de otros países islámicos. Sin duda, único.
Como casa para el gobierno y el trabajo diario pleno de carácter ceremonial y a la vez residencia del sultán y su familia sufrió sólo pequeñas modificaciones en sus 4 siglos.
Para su construcción Mehmed llamó a los mejores profesionales de distintos reinos, tanto de Europa como de Asia y Egipto. El diseño básico del palacio lo estableció él personalmente y ubicó sus estancias privadas en la parte más elevada. Rige su distribución un principio que Mehmed determinó como elemento central de la vida del Sultán: la reclusión sobre el resto del mundo. Y no únicamente el sultán, en cierto grado también su familia y en una dimensión grupal sus concubinas. La reclusión del sultán es una tradición que fue instaurada por Mehmed II en 1477, plasmándolo legalmente en 1481 en el Código Kanunname, el que normaba formas y protocolos de gobierno. Así, el diseño del conjunto contemplaba que a pesar de ser sede del gobierno la familia imperial gozara de permanente privacidad y discreción.

Contaba con 3 cocinas: La mayor, dedicada a la preparación de los alimentos para los invitados del sultán podía servir hasta a 4 mil comensales. La Helvahane, estaba acondicionada para la elaboración de pasteles, postres, dulces y otras delicias tradicionales turcas y del mundo árabe. La Kuşhane era exclusivamente para elaborar la comida del sultán y su familia y su acceso era estrictamente restringido y vigilado por media docena de guardias día y noche. Mehmed tenía cocineros que entraban a ella desnudos y dentro encontraban las vestimentas y la parafernalia reglamentarias. En la actualidad es una de las zonas más visitadas del museo, pues exhibe una impresionante colección de piezas de porcelana persa, china, japonesa y turca, cristalería italiana, inglesa, polinesia, vienés y de diversos países que fueron obsequios de reyes y príncipes para Mehmed y otros sultanes que le sucedieron. Está catalogada entre las 3 más importantes del mundo, sólo comparable a la del Palacio Imperial Chino y a la del Castillo de Dresde, en Sajonia.

Cuatro salas albergan el tesoro que consiste en regalos de mandatarios extranjeros, joyas de los diferentes sultanes y sus mujeres, botines de guerra, arte y piezas elaboradas particularmente para el sultán.
Destaca la famosa daga Topkapi, el puñal más caro del mundo elaborado en oro, con más de 40 diamantes, tres enormes esmeraldas en la empuñadura y otras piedras preciosas. Su robo ficticio fue el argumento de la famosa película Topkapi de Jules Dassin, estrenada en 1964. Se dice que era uno de los regalos que el Sultán Mahmud I (1730 – 1754) enviaba al líder iraní Nadir Shah, para sellar un tratado de paz. Sin embargo, en el momento en que el embajador otomano cruzaba la frontera con los presentes el gobernante iraní fue asesinado, por lo cual los regalos regresaron a Constantinopla. Algunos historiadores afirman que las esmeraldas de la daga Topkapi son colombianas, provenientes de las minas de Muzo y Somondoco, que comenzaron su producción desde mediados del siglo XVI y que, en tal caso, sólo pudieron llegar hasta Turquía con autorización del Rey de España y Portugal Felipe II. El verde se identifica con el profeta Mahoma y es el color que más destaca en el paraíso descrito en el Corán, por lo que las esmeraldas eran las piedras favoritas de los sultanes.

La sala de las perlas reúne una cantidad fabulosa de joyas que lucían las consortes de decenas de sultanes y ellos mismos.
En la tercera sala se encuentra el diamante del cucharero, de ochenta y seis quilates, el tercero más grande del mundo. También se pueden apreciar los tronos de varios sultanes y jeques.

El Pabellón de las Sagradas Reliquias alberga algunos de los objetos más venerados del mundo islámico, incluidas algunas pertenencias del profeta Mahoma, como su Túnica Sagrada, su arco, dos de sus espadas, un mechón de su cabello y una huella del pie derecho.
La Biblioteca alberga seis mil volúmenes, incluyendo pergaminos de más de 2 mil años.
La entrada al recinto que da a lo que fue un enorme jardín exterior hoy conocido como parque Gülhane es un suntuoso arco rematado por 8 almenas y flanqueado por dos torres octagonales de remate cónico. Es la bautizada por el mundo diplomático de la época como La Sublime Puerta. Los otomanos denominaban al complejo «El Palacio de la Felicidad”.
El museo también cuenta actualmente con una amplia terraza que funciona como restaurant con vista al Bósforo.


En 30 Años como Sultán, Mehmed conquistó un total de 17 estados, incluidos 2 imperios, 4 reinos, 6 principados y 5 ducados. En la primera década después de la conquista de Constantinopla sus dominios se extendieron por Europa como una mancha de aceite. Arrebató la isla griega de Eubea a los venecianos y las colonias de Crimea a los genoveses. Entre 1459 y 1466 conquistó Serbia y diversos territorios de lo que fue el Imperio bizantino como Trebisonda, Valaquia, y Herzegovina. Ahí les dijo : “No conquistamos tierras, conquistamos corazones. Declaro al mundo entero que los bosnios están bajo protección. Nadie puede perturbar a esta gente ni a sus iglesias, ni hacerles daño. Nadie en el mundo tocará a esta gente ni le hará daño”
Aunque ese año fracasó su ataque a la isla de Rodas, Mehmet parecía imbatible. Pocos años después, Albania también quedó incorporada al imperio, justo en el momento en que los mamelucos egipcios reconocían su poder y asumían su vasallaje sin guerra de por medio. Luego de penetrar en Tesalia, sus tropas se apoderaron de Atenas en1456 y cuando entró triunfante, maravillado, ordenó la renovación de todos los edificios antiguos deteriorados por la intemperie y por los cristianos. De allí continuó hasta el Despotado de Morea. En 1460 desapareció el último vestigio de soberanía bizantina en Grecia, ya plenamente bajo su control.
Pronto se autoproclamó Kaiser-i Rum, es decir, César de Roma. Se decía heredero de los Césares y Señor de las Dos Tierras, como los faraones del Antiguo Egipto del alto y el bajo Nilo, y de los Dos Mares, en alusión a Anatolia y los Balcanes, y al Egeo y al Mar Negro.
El mundo musulmán lo reconoció como el Campeón del Islam y su corte lo alabó como Sombra y Siervo de Dios entre Dos Mundos.
Quizás el más famoso de los conflictos bélicos en los que se vio envuelto Mehmed tras la caída de Constantinopla ocurrió en Valaquia, por sus esfuerzos para controlar al despiadado príncipe Vlad Dracul III, cuya crueldad inspiró la famosa historia de Drácula escrita por Bram Stoker en 1897. Vlad capitaneó la resistencia valaca a las fuerzas de Mehmed haciéndose notorio por sus crueles métodos de ejecución y por masacrar aldeas enteras, todo lo cual le ganó el nombre de Vlad el Empalador. Su fama recorrería Europa. Eventualmente sería apresado por los húngaros, aunque fue liberado un tiempo después, solo para caer en combate en 1476
Poco se sabe que Mehmed y Vlad compartieron tiempo, juegos y estudios en su adolescencia. Vlad y su hermano menor, Radu, estuvieron en Adrianópolis en calidad de poco menos que rehenes en 1442, como garantes para asegurar la lealtad de su padre el príncipe Vlad II de Valaquia con el padre de Mehmed, Murad II, que habían firmado un tratado de paz. Aunque siempre recibieron excelente trato y educación de primera calidad, Vlad siempre guardo resentimiento contra los otomanos. En algún momento Mehmed ya siendo sultán lo apoyó para conservar su trono ante disputas internas, y en 1456 Vlad invadió Valaquia con apoyo otomano y logró hacerse con el trono, pero no bastó para que le rindiera amistad.
Mehmed II envió a dos emisarios para comunicarle que debía rendirle vasallaje, pero Vlad los hizo capturar y empalar. En febrero de 1462, atacó el territorio otomano y masacró a miles de turcos y búlgaros. Mehmed lanzó una campaña contra Valaquia para reemplazarlo con su hermano Radu.
En la guerra entre Mehmed y Vlad éste utilizó, quizá por primera ocasión, lo que podemos llamar armas bacteriológicas: envió a enfermos que padecían males letales, como lepra, tuberculosis, sífilis, y peste bubónica, para que se mezclaran con los turcos y los infectaran. La peste bubónica fue muy efectiva, pues logró extenderse en el ejército otomano.

El príncipe intentó capturar al sultán en Târgoviște durante la noche del 16 al 17 de junio de 1462, pero fracasó. Los otomanos abandonaron el principado, pues cada vez más valacos rechazaban a Radu. Vlad viajó a Transilvania para buscar ayuda del rey Matías Corvino de Hungría, a fines de 1462, pero en respuesta este ordenó apresarlo.
Vlad estuvo cautivo en Visegrád desde 1463 hasta 1475. Durante este período, las anécdotas sobre su crueldad comenzaron a extenderse en Alemania e Italia. Por petición de Esteban III de Moldavia se le liberó en el verano de 1475. Nuevamente combatió, ahora en el ejército de Corvino, contra los otomanos en Bosnia, a principios de 1476. Las tropas húngaras y moldavas lo ayudaron a que Basarab Laiotă (que había destronado a Radu) abandonara Valaquia en noviembre de 1476. Basarab regresó con el apoyo otomano a finales de aquel año. Vlad murió enfrentándolo en las cercanías de Bucarest antes del 10 de enero de 1477.
Uno de los logros del reinado de Mehmed, que frecuentemente es sólo atribuido al posterior mandato del sultán Solimán el Magnífico (quien gobernó de 1520 a 1566) es la recopilación de códigos de leyes para reemplazar a sus vagos predecesores. Estos códigos seculares, conocidos como kanun, entendían de la estructura de poder del estado y del régimen tributario y estaban formulados cuidadosamente para evitar contravenir la ley religiosa, el Seriat. Por primera vez, codificó el derecho penal y las leyes relativas a sus súbditos en un compendio, mientras la constitución se elaboró en otro, formando los dos códigos el núcleo de toda la legislación posterior.
Realizó profundas reformas en la administración y la estructura del Estado. Dio grandes pasos hacia la centralización del poder otomano y expandió el rol del sultán. Consolidó su poder a través del debilitamiento y la reasignación de las responsabilidades de funcionarios de alto rango, incluido el Gran Visir, que además estarían vinculados a él por matrimonios políticos. La riqueza y la tierra de los aristócratas fue redistribuida a los esclavos de Mehmed por primera ocasión poco después de la conquista de Constantinopla, lo cual le proporcionó una base de apoyo además del poder de vigilar a cualquier posible conspirador de la nobleza. Mehmed y su consejo imperial celebraban reuniones periódicas conocidas como “el diván”, llamadas así por los sofás bajos que adornaban la sala.
Castigó con la mayor severidad a quienes se resistieron a sus decretos y leyes y tomó fama de excesivamente duro. Uno de los primeros en ser juzgado fue el gran visir Halil Çandarlı sentenciado y ejecutado el 1 de junio de 1453. No sólo se le condenó por ser oponente permanente a los deseos del Sultán durante el asedio de Constantinopla como vimos en su momento, sino se le comprobó que su necedad obedeció a que recibía sobornos de los cristianos bizantinos.
Sin embargo, Mehmed puede ser considerado el sultán otomano más liberal y el de mayor libertad de pensamiento.
Su administración en cuanto a asuntos religiosos no sólo fue moderada, sino sobria, prudente y ponderada. Las poblaciones no musulmanas que vivían en el Imperio otomano podían practicar su fe libremente, con el único requisito de pagar un impuesto especial llamado cizye.
Para legitimar su dominio y congeniar con la minoría cristiana ortodoxa, que poco antes de la conquista de la ciudad se había quedado sin patriarca, hizo Mehmed reunir al clero para que eligieran uno nuevo. De la asamblea surgió el nombre de un antiguo secretario de Juan VIII Paleólogo, llamado Jorge Scholarios. Pero Jorge no aparecía por ningún lado, hasta que alguien se acordó que había sido llevado, en grilletes, a Adrianópolis. Mehmet ordenó que lo regresaran con todos los honores y luego de ser ordenado diácono, presbítero y obispo, el brillante teólogo fue investido Patriarca, cargo que desempeñó con el nombre de Genadius II Scolarios (1453-1456, 1463 -1465). En tres ocasiones visitó Mehmed a Genadio con el fin de informarse de la religión de los cristianos y le pidió que escribiera un credo de la fe cristiana y lo tradujera al turco para ponerlo a disposición de sus teólogos y de quien se interesara.
Con frecuencia hacía reunir a los ʿulamāʾ, los más prominentes maestros musulmanes, para que discutieran profundos dilemas frente a él y llevó a humanistas italianos y eruditos griegos a su corte. Conjuntó en su biblioteca de palacio obras en griego y latín. También mostró interés por la historia y la literatura griegas: poseía manuscritos con los textos de Homero y Hesíodo, visitó Troya, encargó ediciones de la Geografía de Ptolomeo y patrocinó la obra del historiador Critóbulo de Imbros, autor de una crónica en griego de su reinado. Llamó a Gentile Bellini de Venecia para que decorara las paredes de su palacio con frescos, así como para que pintara su retrato, hoy en la National Gallery de Londres. Alrededor de la nueva gran mezquita donde preparó su tumba, erigió ocho colegios, que por muchos años mantuvieron su rango como las instituciones de enseñanza de las ciencias islámicas más prestigiadas del imperio. Aún se puede visitar en las afueras de TopKapi un encantador Museo de la Ciencia del Islam. Durante su reinado, las matemáticas, la astronomía y la teología musulmana alcanzaron su máximo nivel entre los otomanos.
Para la misma época, en consonancia con su política de tolerancia religiosa, Mehmet también promovió la designación de un Gran Rabino y un Patriarca armenio y les otorgó una amplia autoridad sobre sus fieles.
Una muestra clara de su tolerancia religiosa la plasma este decreto:
Mehmet, hijo del sultán Murat siempre victorioso.
La orden de la honorable y sublime firma del sultán y del brillante sello del conquistador del mundo es la siguiente:
Yo, el sultán Mehmet informo a todo el mundo que a aquellos a quienes se da el beneficio de este edicto imperial, los franciscanos bosnios, han caído en la gracia de mi Dios, por lo que ordeno:
No molestar ni incomodar a los mencionados ni a sus iglesias. Dejarlos habitar en paz en mi imperio… Permitirles retornar y establecerse sin temor en sus monasterios, en todos los países de mi Imperio. Ni mis altos dignatarios, ni mis visires o empleados, ni siquiera mis sirvientes y aun tampoco los ciudadanos de mi imperio, deberán insultarles o molestarles. No dejar que nadie ataque, insulte o haga daño tanto a sus vidas como a las propiedades de sus iglesias, aun cuando traigan a alguien del exterior. Ellos tienen permitido eso.
En consecuencia, teniendo por la gracia estatuido el presente edicto, yo tomo mi gran juramento o declaración.En el nombre del creador de la Tierra y del Cielo, el único que alimenta a las criaturas y en el nombre de los siete Mustafas y de nuestro Gran Mensajero, nadie debe contradecir lo que ha sido escrito, mientras ellos sean obedientes y respetuosos a mis órdenes.
Esta «Ahdnama», que trajo tolerancia y autonomía a las naciones conquistadas, fue decretada en un primer momento después de la conquista de Bosnia Herzegovina, el 28 de mayo de 1463 y tuvo dedicatoria específica para beneficiar a la iglesia católica franciscana de Foznica.

Los últimos años del reinado de Mehmed fueron de constantes turbulencias, pese a que su victoria sobre el líder turcomano Uzun Ḥasan en la batalla de Bashkent en Erzincan el 11 de agosto de 1473 marcó en su vida un punto de inflexión tan importante como la toma de Constantinopla, y selló su dominio sobre Anatolia y los Balcanes.
En 1479, Venecia tuvo que acordar el pago de un cuantioso tributo anual para comerciar con Oriente. Y en 1480 los turcos llegaron hasta Otranto, en la mismísima Italia, con claras pretensiones de conquistar territorio del antiguo imperio romano. Ahí sus tropas degollaron a 800 residentes que se negaron a rendirse. Fueron sus últimas campañas.
Pero aunque Otranto fue recuperada posteriormente, la invasión de Mehmed tuvo consecuencias más allá de sus intenciones. Demostró la debilidad de las ciudades-estado italianas, especialmente del reino de Nápoles. El temor a los otomanos persuadió a muchos italianos en el siglo XVI a aceptar el gobierno de los monarcas franceses o españoles, ya que podían proteger mejor a Italia del aparentemente invencible Imperio musulmán, recomponiendo el mapa geopolítico. Por ejemplo, la crisis política en Génova que había perdido su influencia en el mediterráneo oriental, llevó a una situación tan grave que se sometió voluntariamente a la monarquía hispánica para solventar su economía y restablecer la paz interna.

La primavera siguiente, 1481, recién iniciada una nueva campaña en Anatolia, Mehmed II El Conquistador murió a 25 kilómetros de Constantinopla. La gota, que padecía desde hacía algún tiempo lo torturó gravemente en sus últimos días, pero hay indicios de que su muerte fue por envenenamiento y se señala como responsable a su médico, quizá al servicio de los venecianos, quizá de su propio hijo mayor, Bayaceto, cuyas relaciones en sus últimos años se tornaron sumamente tensas, ya que el príncipe con frecuencia desobedecía las órdenes de su padre y se mostraba opuesto a importantes decisiones.
Las medidas financieras de Mehmed provocaron, hacia el final de su reinado, un descontento muy amplio, especialmente cuando nuevamente distribuyó, como al inicio de su reinado, alrededor de 20.000 aldeas y granjas entre militares, que habían pertenecido a la nobleza terrateniente. Así, a su muerte, los descontentos se apresuraron a colocar a Bayaceto en el trono, descartando a Cem, su incondicional hijo favorito, e iniciaron una sistemática reacción contra las políticas de Mehmed.
Tras su muerte el mundo cristiano lo celebró con júbilo y las campanas sonaron en las iglesias durante tres días.
Bayaceto fue un sultán mediocre. Quizá lo más notable que hizo fue ayudar a la evacuación de los judíos que expulsaron de sus reinos los reyes católicos en 1492.
Lea el Efeméride en versión de publicación electronica
O en PDF Abrir PDF