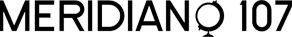Una de las características con las que seguramente nos entenderán las mujeres y los hombres del futuro será que, con la masificación de internet, llegamos al Siglo XXI como una sociedad saturada de información. Es inmensa la cantidad de ésta, su diversidad, los medios para su acceso, los soportes y los usos. La saturación también implica la enorme cantidad de variantes en torno al mar de información: su vigencia, su calidad, su origen, sus intenciones, su formato, su alcance, su impacto, el grado de penetración, etcétera. Lo que vimos en la mañana en el diario puede ser corregido, extendido o incluso caducado en pocas horas. Tal vez en pocos minutos después. La verdad y el mundo se vuelven otros para la tarde del mismo día.
Ante tal saturación, los usos perversos de este río revuelto se han manifestado. Desde los problemas más clásicos como la información sin fundamento, el amarillismo, la omisión o la inclinación de unos hechos por otros (voluntariamente o no); hasta fenómenos más recientes y alarmantes como el uso político de las llamadas fake news (resultando éstas en la llamada post-truth), la explotación excesiva del clickbait, la creación e impulso de tendencias en redes sociales, la facilidad para la llegada y desarrollo de movimientos violentos con la raza, el género o la etnia así como la masificación de sus agendas de propaganda y acción, el espionaje a escala masiva pero con precisión quirúrgica, el aprovechamiento de la información particular de las personas por las corporaciones para el diseño de estrategias de mercadeo y violentando así nuestra capacidad de elección y acceso a la información que nos incumbe y que requerimos.
La tecnología por supuesto no es la culpable por el uso que le damos. La respuesta a este reto no es remitir a los Estados o empresas el control de contenidos y de accesos a la información, pues esto sería otorgarles la concesión a los agentes ideales para limitar uno de los derechos humanos básicos. ¿Cómo abordar este reto entonces?
La Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) es una propuesta educacional ubicada en el marco del Modelo por Competencias y del campo del conocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La UNESCO lleva por lo menos unos diez años estudiando cómo abordar la problemática anterior con propuestas desde la educación y la pedagogía. Según esta organización, la Alfabetización Mediática e Informacional «provee a los ciudadanos las competencias que necesitan para buscar y gozar de todos los beneficios de este derecho humano fundamental.» Se refiere aquí al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. No hay una definición específica de las AMI pero en pocas palabras es un complemento educativo para modificar la relación de las masas con esos mares de información, buscando que las personas se formen para comprender y evaluar todos los aspectos de los medios con un pensamiento crítico y reflexivo sobre el potencial de los mensajes mediáticos sobre sus vidas cotidianas. Básicamente, es formar en los estudiantes una consciencia reflexiva y crítica frente a las fuentes de información que enfrentan diariamente.
La UNESCO ofrece una caja muy completa de herramientas para integrar estos complementos y aunque en su documento oficial afirma que se encuentra más allá del alcance de dicho currículum el uso de la información para la resolución de problemas o la toma de decisiones en temas de política o economía. Para la organización, estas recomendaciones tienen fines más prácticos que culturales o filosóficos, a pesar de ser evidente que en un asunto como este, es ineludible el problema de la verdad. Las AMI buscan que las masas encaren a la información como se hace desde la investigación que se lleva a cabo en el periodismo, la sociología, la antropología o la historia, es decir, con una postura crítica, exigente y suspicaz. Convertir en un proceso más o menos natural el sospechar intelectualmente de cada fuente de información a las que nos enfrentemos, comparar, triangular, discutir, criticar y señalar todos los aspectos, negativos o positivos de cada oleada de datos y presunciones emergentes.
Es un paso mínimo, necesario, aunque no original. La novedad (aunque tiene por lo menos unos siete años ensayándose) es que esta postura se masifique y se incorpore como un campo de conocimiento urgente entre estudiantes y docentes. En México aparentemente este asunto se ha tratado y ensayado de manera incipiente por algunas universidades y por el Instituto federal de Telecomunicaciones (IFT).
Ésta última ha hecho, aunque tímidas, necesarias recomendaciones para mejorar la calidad del contenido en radio y televisión y con la intención de ensayar una alfabetización. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) manifestó a principios de este año, mucha polémica y resistencia respecto a pequeños cambios solicitados como: «Acciones para diferencia los hechos noticiosos» o «El uso de plecas o mensajes para diferenciar la publicidad del contenido programático». Lineamientos que se siguen comúnmente en la televisión de paga o en el radio. ¿Por qué la resistencia a estos pequeños cambios en la enferma televisión abierta mexicana? Después de todo el contenido programático no se vería afectado en tiempos o calidad.
Acciones minúsculas como éstas son unos buenos primeros pasos para intentar una alfabetización masiva. El marco legal es crucial para que una efectiva AMI se intente aplicar y aquí es donde entran dilemas y contradicciones de la libertad de expresión. ¿Dónde empieza la responsabilidad estatal y corporativa sobre el contenido informativo que emiten o facilitan? ¿Debe limitarse el contenido de los medios en pos de un proyecto educativo o este proyecto educativo debe operar con o sin apoyo de las corporaciones mediáticas?
Hay periodistas y analistas políticos que hablan de una «restauración autoritaria», es decir, la ilusión del pluralismo, la apertura política y la democratización se ha esfumado, pues el partido de Estado, logra (además) posiciones dentro de los medios para fortalecer y garantizar su posición de poder y privilegio. Tan sólo hay que recordar el penoso asunto con la periodista Carmen Aristegui en la actual administración tras revelar un escandaloso agujero de corrupción donde el ejecutivo es el protagonista o podemos considerar también el control que ejerce el gobierno venezolano sobre los medios en su dolorosa crisis. Tal vez la UNESCO no lo diga claramente, pero estas iniciativas de AMI no son sólo necesarias sino urgentes para contrarrestar uno de los síntomas de enfermedad más profundos de las democracias actuales: el control y explotación de la información para adecuar el sistema a las necesidades de los poderosos.