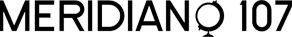México es un país de paradojas y contradicciones. También de ideales y anhelos. Los procesos históricos que nos han formado han reflejado constantemente esta dualidad que se desenvuelve entre la paradoja y el anhelo. La mayor aspiración mexicana, la que históricamente nos ha determinado, es la modernidad. ¡Vaya dolor de cabeza que ha representado! Es difícil no atender a la historiografía del país sin encontrarse con la explicación de la búsqueda por la modernidad mexicana. Pero esto no es un cliché logrado a propósito por los historiadores.
Modernizarse ha significado la cristalización de los sueños de desarrollo como colectivo en diversos ámbitos. A veces, esta cristalización ha implicado la separación Estado-Iglesia, otras, el progreso y plenitud material de todas las clases. Sueños que con atropellos salen del campo etéreo y cuando lo hacen se tergiversan por oscuras veredas de la paradoja.
La Constitución cumple cien años (todo un hito histórico para México) y esto grita entre otras cosas: continuidad y consenso. Pero la vida política mexicana se manifiesta verdaderamente en los márgenes de la ley, apelando a los huecos y contradicciones con herramientas que descansan sobre las aspiraciones de una sociedad al filo de la modernidad, pero incapaz de reconocerse fuera del camino, tal vez desde antes de 1917.
La ley, lo legal y lo justo aparentan una especie de disociación ambivalente en esta vida política mexicana. Y la Constitución (acusada de ser la más avanzada de su tiempo) que nos rige, adolece de propiciar esa condición. Después de aproximadamente 500 enmiendas y de agregar más 100 mil palabras, el documento máximo expresa hartas ambigüedades sobre cómo funciona la ley y sobre cómo hacerla cumplir. Y como bien apunta Héctor Aguilar Camín, al aparecer el México moderno (hacia 1857) la negociación de la ley se convirtió en un síntoma en la distancia histórica entre el país real y el país legal.
Aún hoy día, esa distancia persiste puesto que pareciera haber un México de la realidad y un México de la Constitución. Su aplicación no encaja con la realidad puesto que la labor sería poco más que imposible ya que en el cotidiano, el jugueteo entre lo legal y lo justo ofrece cancha para que la vida escolar, laboral o empresarial pueda tener dinámica. Nunca deja de ser escandaloso el grado de corrupción que impera en cada rincón, pero no debe sorprender su purulencia dado su eficacia para hacer funcionar ese cotidiano. La aplicación de una ley que proviene de una descripción engorrosa y poco clara lo permea todo y le da cabida a la posibilidad de corromperlo todo. No planteo una justificación sino la descripción de un sistema defectuoso.
Sistema que se apoya en una ciudadanía que no cree en el respeto a la ley. Hay consciencia de ésta sin duda, pero poca credibilidad en el cumplimiento de la misma. Sin ánimos de apoyar el argumento de «la corrupción es un rasgo cultural», es innegable que se nos identifica por este problema. ¿Qué papel puede jugar la Constitución para contrarrestar esta situación? ¿La única opción es generar un nuevo documento? ¿Tiene sentido aplicar una revisión profunda a consciencia? Si dicha revisión tiene por meta hacer a un lado las aspiraciones abstractas (que nos sabemos de memoria) para atender a la descompuesta vida pública, entonces tal vez se vaya por el camino adecuado.
Es urgente generar herramientas para guiar la conducta e instrumentar a la población para que sus garantías se cumplan y para que sus obligaciones se lleven cabo de forma efectiva, pero especialmente, para que estas obligaciones reditúen, se reflejen y ayuden a formar un nuevo estilo de acatar y defender el contrato social al que estamos adheridos. No abogo por el autoritarismo y de obediencia ciega, sino por el ejercicio pleno de la ciudadanía que se supone, plantea las medidas necesarias para la búsqueda de cosas como la felicidad. La Constitución que nos rige no habla explícitamente de la felicidad, pero plantea (en ese estilo abstracto) garantías que dirigen a ella. Algo tan fundamental, desde el punto de vista del concepto histórico de ciudadanía, ¿no debería expresarse sin rodeos, eufemismos o planteamientos tácitos? ¿Por qué no describir de forma puntual y concreta que la felicidad es una garantía, un derecho, una obligación o una meta?
Puede que esto parezca un problema inventado o superficial, pero me parece que con este sencillo ejemplo se comunica bien la urgencia de replantear el documento máximo y en consecuencia, el civismo mexicano. ¿Por qué no profesar como ciudadanos que nuestro contrato social nos encamina a nuestra propuesta mexicana de felicidad? La plenitud de mexicanos y mexicanas requiere una Constitución que pueda funcionar no como manual, sino como guía práctica para dejar a un lado las ensoñaciones, resolver las paradojas y trabajar para aterrizar de una vez por todas.