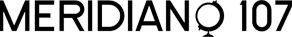Lo recuerdo claramente, ya tenía la edad suficiente, si no para entenderlo, sí para intuir. Tal vez fue a mediados de los sesentas, seguramente gobernaba en Estados Unidos el texano Johnson y yo aún no ponía atención en Angela Davis, Malcolm X o el recientemente fallecido Martin Luther King. Ya leía, y en la parte baja del gran muro de cristal que llegaba hasta el piso, una cartulina blanca con grandes letras negras en tres pisos —dirían los tipógrafos, o en tres renglones para entendernos mejor— estaba escrito en bold un enorme “NO” de tres líneas de altura. A la derecha del prohibitivo monosílabo estaba «Blacks», en medio «Mexicans» y al final «Dogs».
Sí, el restaurante a dos cuadras de la Plaza de los Lagartos en la ciudad de El Paso prohibía de manera muy visible e inequívoca la entrada a negros, mexicanos y perros. No hubo comentarios ni preguntas, solo se me quedó grabado. Estaba normalizada en la vecina ciudad la discriminación; era ostensible. No tuve en el momento ninguna reacción ni pensamiento crítico, ni dimensioné el drama, pero no lo olvido. Hasta puedo recordar el tamaño del hórrido cartel.
Cuando la discriminación se siente
Allá por principios de los 80, una avioneta que volaba de Nogales, Sonora, a Ciudad Juárez desapareció. Diario de Juárez ganó la nota y la siguió con gran celo. Era un tema constante en sus páginas sobre que no había ninguna huella de la avioneta y sus pasajeros, todos mexicanos.
Estando en la jefatura de redacción de Diario de Juárez de sábado para domingo, en los primeros meses del año de 1982 si la memoria no me traiciona, Charly, el fotógrafo de guardia, me comenta que la avioneta había sido encontrada. Verificada la información, me comuniqué con Osvaldo Rodríguez, dueño del vespertino, y ya pasada la medianoche, sin reportero disponible, yo era la única opción rápida y razonable para cubrir la nota.
Osvaldo llega a la redacción, lo entero personalmente de lo que conocemos, nos ponemos de acuerdo en que debo partir junto con Charly para Arizona, ya que la avioneta cayó de aquel lado, al norte de Agua Prieta. De su bolsillo me da para los viáticos y, al momento de entregarme las llaves de su camioneta Bronco café, tiene un momento de duda. La camioneta era robada, y seguramente pensamientos dudosos pasaban por su mente. Sabía lo de la camioneta porque el vendedor me lo comentó. De hecho, también trabajaba en el periódico.
Yo no abrigaba dudas, tenía interés por cubrir la nota. Lo de la camioneta me parecía un riesgo muy lejano; tal vez era mi edad. Era una cuatro por cuatro en excelentes condiciones, sin ser muy reciente el modelo. Tomamos la carretera que lleva a Las Cruces y de ahí giramos hacia Arizona. Al filo de las ocho de la mañana llegamos a almorzar a un restaurante en Lordsburg, Nuevo México, el que estaba abierto, el primero que vimos. Ya había mucha clientela para ser fin de semana; estaba por lo menos a la mitad de su cupo.
Personalmente, nunca he sido objeto de un acto discriminatorio explícito, por lo menos en plena conciencia (pienso en el cartel cercano a la Plaza de San Jacinto), pero ahí, en ese restaurante de Lordsburg, casi lleno de WASP (blancos, anglos, sajones y protestantes), sentí el ambiente denso. Se empezó a respirar un aire diferente en cuanto notaron nuestra presencia. No hubo trato descortés, pero tampoco amable; era frialdad. Tenía la sensación de que no éramos bien recibidos. Era evidente que éramos un par de despistados entre un mar —de repente el lugar me parecía estar completamente lleno— de vaqueros, hombres y mujeres que no se quitaban el sombrero para comer.
Comimos rápido. Había la urgencia de ir al lugar en donde, luego de derretirse la nieve, quedaban al descubierto los restos de la avioneta que había despegado de Nogales con destino a Juárez. Sobre mi escritorio había quedado la novela de Morris West, La salamandra. A mi regreso no estaba. Mi enojo fue tal, que tardé como 10 años en volver a comprarla y leerla.
El cartel no me hizo sentir la discriminación. Era un niño que empezaba la escuela primaria, pero el ambiente, el aire casi irrespirable del restaurante de Lordsburg, me dio una idea muy clara de lo que es la intolerancia y la ignorancia juntas.
“Hombres no, se van muy lejos”
Entre el cartel de “No negros, no mexicanos, no perros” y el ambiente de rechazo de Lordsburg, recuerdo una media mañana en Las Compuertas, de este lado del Río Bravo. Prácticamente donde empieza su nombre mexicano y acaba el de Río Grande. Seguramente eran las vacaciones escolares del verano de 1973. Editaba un mensual en la secundaria y siempre traía colgando del cuello una Pentax réflex. Esa mañana me le pegué a mi amigo, el fotógrafo Mario López, de quien me habían platicado que noqueó a Mantequilla Nápoles en una noche de copas en el bar El Zarape. Al ver su físico de levantador de pesas retirado, nunca dudé que de un solo derechazo mandó al piso al gran Mantequilla, quien, conociendo a Mario, seguramente nápoles se puso necio.
No sé por qué Mario decidió ir a Las Compuertas. Por cierto, el sitio exacto por donde pasó Juan de Oñate y sus expedicionarios en 1598, el siglo en que los alucinados españoles recorrían y fundaban pueblos en el continente.
Fue un momento único. Cruzaban el río, con el agua apenas arriba de los tobillos, un centenar de mexicanos de este lado. A unos metros del cauce, una patrulla de migración estaba estacionada, lo que no detenía a los mexicanos que cruzaban. Entonces uno de los agentes de la migra salió del vehículo y, con un megáfono y en un español mocho, con un notable acento en su hablar, pidió:
—Mujeres y niños, con costales pueden pasar; hombres no porque se van muy lejos…
Era la temporada en que se cosechaba chile en los campos de Nuevo México, Canutillo y aledaños. Sorprendido vi cómo cruzaban a la vista de la migra, por lo menos un medio centenar de personas, con sus costales: mujeres y niños a trabajar en la pesada labor de levantar el chile. No tenían otra mano de obra; pragmatismo puro, hipocresía pura.
Ese mismo año, en esas mismas vacaciones veraniegas, acompañando al fotoperiodista Mario López (en esa época solo les decían fotógrafos), presencié cómo llegaba de Fort Bliss un par de camiones militares a la cárcel de piedra, allá por la calle Oro, a recoger a los soldados que la policía municipal había detenido drogados por toda la zona de tolerancia de Juárez, luego de una visita al “picadero” de La Nacha. La policía los llevaba a la cárcel para que durmieran “la mona”, y en forma económica, sin papeleos, don Jesús Chacón Prieto los entregaba sin más averiguata.
¡Ah!, la terca memoria.