La última entrega del consolidado documentalista mexicano Everardo González, se adentra en un terreno sugerente e inmersivo. En el que propone, por medio de una perspectiva estética de la homogeneización de los actores, la idea de un destino particular de cada mexicano regido por el imperioso dilema de ser víctima, victimario o “víctima colateral”. Everardo González parece perseguir la naturaleza esta aparente condición de la sociedad mexicana en otras de sus obras, como La canción del pulque (2003) o en la reciente El Paso (2017). En la primera, el alcohol dirige el rumbo de la “vida” de sus empedernidos y pintorescos consumidores; en la segunda, el oficio de periodista conduce a los protagonistas por el camino del autoexilio y la búsqueda de una ayuda que no proviene y provendrá del sistema mexicano de justicia y seguridad.
Coescrita por el mismo Everardo González y el periodista Diego Enrique Osorno, La libertad del diablo se estrenó el año pasado, llegando a salas mexicanas en marzo tras muchos meses de espera, pero en una coyuntura electoral especialmente sensible al tema de la violencia desbordada que asola a este país y que parece cobrar un “segundo aire” en el lapso de 2015-2016. Coyuntura electoral en la que, el hartazgo y la espera de propuestas creativas y urgentes para el problema son la principal demanda en las agendas de las campañas presidenciales. Coyuntura en la que 2017 se convierte en el año más sangriento de la historia mexicana reciente, pues se rebasan numerosas escalas de medición, obligando así a reconsiderar el tamaño de la tormenta. Coyuntura en la que se perfila discretamente la aparición de la inaceptable Ley de Seguridad Interior (LSI), augurando una competencia entre Estado y crimen por ver quién hace rodar más cabezas.
Este documental se moviliza por medio de la narrativa (dirigida por el mismo director) de víctimas, victimarios y “víctimas colaterales”. Haciendo que convivan los tres tipos de actores en un mismo hilo conductor. Si La libertad del diablo es una propuesta sugerente es por su puesta en escena. Los actores antes mencionados se presentan en primer plano y medio plano, viendo casi todo el tiempo de frente a la cámara. La experiencia se vuelve prácticamente íntima. Siempre sucede en espacios cerrados y con poca iluminación. Estos narradores son la esencia, el vehículo y el fin de su realidad. Narradores que son homogeneizados entre sí al usar todos ellos una máscara lisa de tela color beige, con orificios sólo para ojos, nariz, boca y orejas.
Máscaras similares a las que usan las personas con quemaduras de tercer grado.
Homogenizados los actores y ubicados en una niebla social-geográfica, pues no se dan datos personales ni tampoco del lugar de las entrevistas o de los hechos en específico. Estas narraciones se combinan con montajes de escenarios y situaciones rurales y urbanos, en los que toda persona visible usa esta máscara de quemaduras. Escenas sin diálogo, musicalizadas por Quincas Moreira y fotografiadas por María Secco. Creando transiciones que refuerzan esta homogeneización entre víctimas y victimarios.
Las narraciones van sobre experiencias de todos los ángulos: los inocentes que atestiguan o viven en carne propia el secuestro, el asesinato, la desaparición, la tortura, la violación; los culpables que ejercen el oficio de verdugos en cualquier nivel y representando ambos espectros de la seguridad pública. Estas pequeñas, ambiguas, pero representativas historias derraman cualquier clase de adjetivo. La realidad es el hogar del diablo, de esa maldad infinitamente inmisericorde, pues la suerte y el ánimo de los actores decide sus destinos separándolos únicamente entre sobrevivientes y asesinados. Las máscaras los humaniza a todos, porque no dejan de ser humanos y dentro de esa humanidad posterior a la catástrofe social, queda al final, en último lugar pero sin perder un ápice de importancia, la cuestión de la justicia, esa justicia “real” en la que cada quien obtiene lo que le corresponde.
Esta cuestión de la justicia o necesidad de justicia queda resuelta hacia el cierre del documental, cuando uno de los sicarios entrevistados habla de arrepentimiento y perdón por los horrores provocados, seguido por la postura de una sobreviviente y su hermana que sólo pueden otorgar dolor y sufrimiento eterno para los culpables, condenado a muerte la opción del dichoso “perdón y olvido”. Finalmente cerrando esta cuestión con la madre de tres hijos, desparecidos y asesinados de la noche a la mañana, buscando sólo una respuesta clara a los hechos y compadeciéndose de los victimarios, en una sentencia que parece columpiarse entre la lástima y la redención. Recomendable no es La libertad del diablo, sino más bien obligatoria pues replantea el factor humano en la persecución de esa justica y libertad que parecen de pura fantasía e ingenuidad en México.

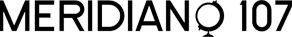






Opina