Una de las trampas o «defensas» más acudidas para respaldar la militarización de la vida pública es que es un cambio necesario y urgente. Tal es la desesperación proyectada desde la sociedad civil que pareciera ser que, otorgar a las Fuerzas Armadas una serie de atribuciones para intervenir directamente en la seguridad pública como nueva fuerza policíaca, es la única salida frente a un horizonte de instituciones tan corruptas como vinculadas con el crimen organizado. Frente a un contexto donde la violencia de género alcanza niveles de horror por todas partes.
Donde octubre pasó a la historia como el mes más violento de la historia del México «moderno» (¿a cuál época se refieren cuando hablan en estos términos?).
Sí. Aparentemente no hay salida a esta «tormenta perfecta». Pero no hay que dejarnos llevar por la asfixiante situación y aceptar con resignación la gravedad de incluir a las Fuerzas Armadas en el conflicto. El jueves último de noviembre fue aprobada la «Ley de Seguridad Interior», con una mayoría priista de esperar pues la Presidencia había estado ejerciendo presión para acelerar el proceso. Las alarmas no aguardaron desde asociaciones civiles, medios de comunicación, analistas y periodistas. Vale mucho la pena revisar la propuesta puesto que desde el Ejecutivo se argumenta que esta legislación no pretende militarizar al país. Es más, esta sospecha es «absurda» (Alzaga y Morales, www.milenio.com, 01/12/2017) según Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.
Esta ley compuesta de 34 artículos, establece cómo y cuándo han de intervenir, en una situación de conflicto o que represente una «amenaza» a la paz pública, las fuerzas federales y armadas. Estas políticas llevan consigo la posibilidad del Estado para llevar cabo acciones de espionaje y clasificación de datos sobre las acciones policiacas. Sin olvidar que contempla también, la facultad del Ejecutivo para ordenar operaciones sin la aprobación del congreso. A simple vista parece por todos lados una medida completamente autoritaria.
Hay algunos elementos de esta legislación que «moderan» las acciones del Ejército y la Marina. Si el Consejo de Seguridad Nacional determina la procedencia de la intervención militar, el presidente debe expedir dentro de los tres días siguientes una «Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior». Esta declaratoria debe pasar nuevamente por el Consejo Nacional de Seguridad y acto seguido deben ser notificadas la Comisión Bicameral de la Seguridad Nacional y la CNDH para así pasar a la publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, si la amenaza significa un peligro grave a la integridad de las personas o para el funcionamiento de las «instituciones fundamentales de gobierno», el Ejecutivo puede ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Por un lado, la intervención militar tiene un plazo de un año para actuar con cada declaratoria. Por otro lado, este plazo puede modificarse según el criterio del Presidente sobre la situación de conflicto.
Es una súper concentración de poder en la figura presidencial, pues con cada nicho que posibilite la discusión o el control de la intervención militar, hay una figura, un estamento que aclara finalmente que Peña Nieto puede ordenar con libertad en tanto la situación lo amerite, desde la perspectiva de su criterio. Supuestamente el objetivo de esta iniciativa es «encaminar» a las fuerzas federales, estatales y municipales en su combate al crimen. Precisamente porque el contexto se presenta tan infranqueable que el Ejército se presenta como el único camino para superar el reto.
Sin duda la iniciativa puede mejorarse, pero sigue siendo inadmisible que el Ejecutivo goce de tantas facultades para brincarse las reglas, siempre con el argumento de la seguridad pública garantizando una justificación para sus decisiones. La iniciativa refleja varios vicios de la política mexicana pues evidencia poca planeación en su contenido cuando habla en términos tan ambiguos, donde caben muchas cosas en el rango de «amenaza», «peligro» o «paz pública». El proyecto de ley es claro en su postura frente a las protestas y demás movilizaciones civiles. Si son éstas pacíficas y no amenacen a la seguridad interior, no aplica entra en la categoría de amenaza. No obstante, siguen estando a la merced del criterio de la Presidencia y más aún cuando persistente esta ambigüedad legal, pues una marcha «pacífica» ¿en qué elementos consiste? ¿duración, número de personas, ruido, problemas de tránsito, dónde se consideran todas estas variantes?
Por supuesto que la propuesta de ley lleva consigo medidas de seguridad para la figura presidencial, pues aunque sigue siendo su responsabilidad cualquier declaratoria de seguridad, es difícil imaginar un escenario en el que una catástrofe de violencia terminé con la toma de responsabilidad del Ejecutivo. Secretismo, espionaje, libertad de criterio, libertad para ordenar acciones directas y una inmensa ambigüedad no pueden volver «absurda» la presunción de que una iniciativa para militarizar la vida en este país.
Cabe reflexionar si en verdad México no lleva por lo menos diez años en este proceso (habrá quien crea que este proceso lleva cuarenta años), que en la experiencia calderonista terminó con resultados grises y con un acentuado distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Institución que había consolidado una imagen pero que, con cada catástrofe de violencia como Atenco o la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se perciben ahora como un recurso inadecuado y mal empleado por la estructura del poder en esta «Guerra contra el narco». Cuando se plantea la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen en estos términos, resulta «no necesario», pues parece que se busca cubrir un problema, con un mal inmenso que cubra muchos otros males, como la libertad de demostrar la inconformidad en la vía pública.

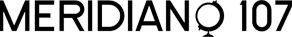






Opina