La primera vez que escuché de Jesús Gardea fue en la universidad, hace unos tres o cuatro años atrás. Unos colegas hablaban del autor chihuahuense. Uno de ellos me lanzó un reto al caer en cuenta de mi ignorancia al respecto. «Como chihuahuense tienes que leer a Jesús Gardea». No recuerdo al pie de la letra su reproche (no conocerlo al parecer era una falta grave a mi identidad) pero básicamente este fue el mensaje. Ahora me parece trágico que haya sido el espacio universitario el que me haya acercado a la obra de este escritor. No porque la universidad no deba propiciar esa clase de descubrimientos sino porque el hallazgo no ocurrió fuera de ese espacio. ¿Por qué no me enteré de Gardea hasta la educación superior? ¿Había alguna posibilidad de que lo encontrara antes o sin asistir a la universidad? ¿Existe hoy en día lo necesario para que tanto jóvenes de secundaria como abuelas jubiladas se topen con él? ¿O con el resto de escritores chihuahuenses?
El desafío pegó hondo en mí. Mis expectativas se inflaron hasta la atmósfera. Sentía que, si en verdad es un elemento crucial de mi identidad y no había tenido noticia de su trabajo, era como si descubriera la tortilla de harina después de haber vivido 25 años en Ciudad Juárez. Simplemente inconcebible. Tal vez mis expectativas se inflaron aún más debido a que en aquel tiempo recién había descubierto al filósofo José Fuentes Mares por lo que esperaba una obra igualmente monumental.
Jesús Gardea nació en Delicias, Chihuahua en 1939. Su formación básica y media superior lo pasó, de su terruño, a Querétaro, luego a la Ciudad de México y finalmente se graduó de odontología en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ejerció su profesión en Ciudad Juárez. El poeta Jaime Labastida lo «descubre» como escritor en los 70’s y en 1979 publica su primera compilación de cuentos y probablemente su obra más conocida: Los viernes de Lautaro por la editorial Siglo XXI. De ahí en adelante no dejaría de escribir y publicar hasta su muerte en 2000, es más, incluso después de su muerte se publicó El biombo y los frutos en 2001. Él dejó la odontología para escribir por dos décadas aquella obra por la que yo estaba «obligado» a atender como chihuahuense y como norteño.
El escritor deliciense exploró el poema, el cuento y la novela, y se convirtió rápidamente en un autor de gran importancia para la escena literaria nacional. Este texto es una invitación a la obra de Jesús Gardea, que creo necesaria pero que no requiere de un desafío o de una especie de descalificación para que suceda el encuentro.
El año pasado, la UACJ publicó el libro eranoς, en el que su compilador, el doctor Jorge Ordoñez Burgos compila varios artículos sobre filosofía elaborada desde el norte de México. En este libro, se trata de atender a las cuestiones ¿Dónde está la filosofía norteña? ¿Quiénes son los filósofos norteños? ¿Qué problemas filosóficos trabajan estos pensadores del norte de México? Estas y otras cuestiones más son la motivación central de la obra. El mismo Jorge Ordoñez, dedica un artículo al escritor Jesús Gardea que tiene por objetivo central hacer una interpretación filosófica de los cuentos de éste último. Considero que en dicha interpretación se encuentra una poderosa justificación para acercarse a la obra del deliciense.
En pocas palabras, Jorge Ordoñez plantea que los cuentos de Gardea, específicamente los que se encuentran en las compilaciones Los viernes de Lautaro (1979), Septiembre y los otros días (1980), De alba sombría (1985), Las luces del mundo (1986) y Difícil de atrapar (1995), construyen una perspectiva filosófica del chihuahuense y del mexicano norteño. Dicha perspectiva se contrapone a la visión «clásica» del norteño, esa que raya en el estereotipo y que escritores como José Fuentes Mares ayudaron a construir. Me refiero a la personalidad franca, amable y hospitalaria, sin mencionar que esto se agrega a la típica concepción nacional que narra a los mexicanos y mexicanas como optimistas, alegres y amantes de las festividades.
En su contraposición, Gardea habla de un mexicano norteño parco, gris, tacaño de palabras, corto de esperanza en el futuro y árido de expresiones imaginativas. Como el desierto que nos rodea, nos definiera más allá del clima inhóspito para convertirnos en un reflejo viviente de su contenido o más bien dicho, de su no contenido, de su vacío. En palabras de Jorge Ordoñez, la pluma de «Gardea plasma un desierto que nos rodea y, simultáneamente, parte de lo más profundo de nuestra alma, de nuestra consciencia y conciencia, de nuestro lenguaje compuesto por expresiones parcas, sin imaginación ni ingenio, carentes de malabares retóricos. Palabras planas y grises como un documento que solo pretende informar, lineales como una sentencia de muerte, áridas y poco creativas. Los cuentos de Gardea reflejan una cotidianidad que difícilmente podría entenderse si no se ha experimentado.»
Invito abiertamente al lector a acercarse a este escritor. No porque «sea un elemento crucial de la identidad chihuahuense», sino porque nos habla de una versión del norteño que es melancólica, introspectiva, vacía y no tan esperanzada. El mito de la identidad del mexicano se ha fragmentado en un enorme mosaico de particularidades que despejan la verosimilitud de la cultura mexicana nacional y esta obra permite insertarnos en esa cultura de pedacería. Además, Gardea puede resultar más contemporáneo y necesario de lo que se cree. Ordoñez hace un anclaje de su actualidad: «La trascendencia de la narrativa de Gardea toma más fuerza en los últimos diez años, ahora que se ha venido abajo ña utopía del norte progresista […] la memoria del chihuahuense empieza a borrar muchas cosas, las desapariciones, el toque de queda, las escenas de sangre […] la ocupación total tanto de policías y militares como de criminales […] las cosas han sido tan confusas que la realidad supera las categorías y los conceptos.»

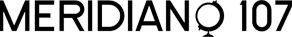






Opina