El proceso histórico de la Revolución Mexicana que comienza en 1910 y que finaliza con el agotamiento total de su discurso en los años setenta (se ha debatido harto cuándo acaba), guarda su valor como celebración histórica gracias a un Estado mexicano que por décadas se empeñó en construir no un nuevo mito de origen, sino un mito de renacimiento y renovación. Resulta no menos que gracioso observar como la historia oficial desdibuja casi por completo las traiciones, las disputas, las ambiciones y la impiedad entre los diversos proyectos de nación, liderazgos y fuerzas regionales que durante la «fase armada» y después de esta forjaron un país lleno de revoluciones pero con pocas transformaciones. En esta historia de bronce (que ciertamente está agrietada fuera del ámbito académico) ponen en el mismo cuadro a Zapata, Villa, Carranza y Madero. De Obregón y Calles mejor ni hablar.
Si hay un elemento, un rasgo que permite entender a la Revolución Mexicana es que el caos y los intereses, fueron determinantes en su devenir histórico. Desde el gremio de la historia se ha cuestionado fuertemente el valor social, económico y político, en concreto, del proceso más importante del siglo XX en México. El historiador Alan Knight no será el único que defiende el valor histórico concreto puesto que hay algo innegable: esta revolución sí que construyo el México contemporáneo. Con cierto cinismo aceptamos su valor histórico a través de la «deuda», perdón, quise decir «herencia», que nos dejó. ¿No es como agradecer a un ladrón por enseñar con sus actos el valor del dinero? Perdonen el desencanto, pero ¿qué significa la fascinación y la celebración por la Revolución Mexicana?
Siempre se puede matizar cualquier afirmación y crítica. Sería ingenuo creer que el caso mexicano es la excepción en un mar de movimientos revolucionarios que nacen «muertos» o que llevan a desenlaces todavía más catastróficos que los supuestamente perseguidos desde un principio. Igualmente son estos celebrados con bombo y platillo. Al final no se puede negar la cruz de la parroquia y poco productivo buscar argumentos para destituir a la Revolución Mexicana de su valor histórico.
Lo que puede ser más útil es la reflexión histórica sobre la «necesidad» de perseguir nuevos derroteros revolucionarios en el siglo XXI. Hacia 1910 la lucha armada era sin duda el mejor camino para cambiar la realidad de México ¿Qué cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Qué tan radical debe ser ese cambio? Son cuestiones no claras hoy en día al igual que hace 117 años.
La Constitución de 1917 es uno de los bastiones clásicos para mantener a flote la narrativa de una Revolución Mexicana que tuvo sentido. Pero el origen de este bastión es pragmático, casi utilitario pues la urgencia de derrotar las fuerzas villistas y zapatistas guiaron a Venustiano Carranza (un claro porfirista) por el camino de rentar moralmente a campesinos y obreros para su bando. No se puede ignorar que esta Constitución fue importante por su vanguardia pero su carácter reivindicativo está ahí por compromiso militar y no necesariamente por una auténtica convicción ideológica sobre los dolores de los trabajadores pero especialmente del campesinado.
Podríamos igualmente caer en reflexiones similares con las «victorias» cardenistas motivadas por las urgencias políticas de derrotar a la maquinaria callista. O sobre las tímidas intenciones políticas de Madero antes y después de la toma de Ciudad Juárez en 1911 que sumado a su pobre instinto de supervivencia lo llevaron a un mortal golpe de Estado. Sin mencionar al resabio más importante de la revolución, es decir, el Partido de la Revolución Institucional (aunque este organismo se mantiene sanito y muy bien mantenido por todos nosotros) que nos define como mexicanos casi tanto como la tortilla y el doble sentido. Sí, es este uno de los grandes males congénitos del México contemporáneo y no existiría si no se considerara triunfante a la revolución.
Esta reflexión puede pecar de ingenuidad y de carencia de matices pero el punto al que se intenta llegar es que tal vez el imaginario mexicano esté cargando de la idea de que el cambio real y profundo sólo puede llegar de la mano de un proceso revolucionario, de la violencia, de la guerra civil, de la destrucción de todo lo ya construido. El vórtice de problemas en que está sumido México parece oscuro y en extremo desalentador (como lo fue el régimen porfirista) y el anhelo democrático hacia 1910 puede compararse al actual (aunque más realista y menos mesiánico). Pero no hay que dejarnos llevar por los ánimos creer que la violencia es la respuesta aunque sin duda podría serlo con numerosos funcionarios de éste pueblo eternamente en vilo.

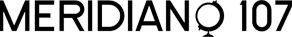






Opina