Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa y conmemorarla parece implicar un dilema histórico. ¿Cómo reflexionar sobre un proceso que forjó al siglo XX sobre sangrientos y horrorosos eventos? Cuestionar la validez histórica así como a las virtudes de la revolución bolchevique partiendo de la miseria humana provocada por esta, no es una táctica nueva y tampoco injustificada. ¿Cómo aprender de la Revolución de octubre en 2017 siendo históricamente «justos»?
Ensayar una defensa o apología de alguno de los aspectos y consecuencias de la «Revolución de octubre» es una locura, pero igualmente resulta el omitir aquello que este movimiento combatió. En las últimas dos décadas hay una especie de «redescubrimiento» de Marx pues las promesas del neoliberalismo se han convertido en auténticas pesadillas de la desigualdad que parece nadie entender más allá de su parcela de observación. La conmemoración de la Revolución Rusa de octubre de 1917 debe admitir la miseria provocada por sus actores pero también debe reposicionar sus aspiraciones de igualdad social en el planteamiento de la organización de las sociedades.
Es un dilema histórico porque ideas y praxis no fueron consideradas por Lenin como elementos separados. Se concluyó que alcanzar la «dictadura del proletariado» no puede evitar el camino de la armas por ejemplo. ¿Cómo traer de vuelta el tema de la transformación total de la sociedad sin apelar a la destrucción humana y material? Esta convivencia aparenta ser imposible e insensata y para tal caso, en la historia sobran experiencias sobre la efectividad de la violencia para dar inicio a cambios sustanciales aunque rara vez estos cambios se completan o se mantienen fieles a sus ideales.
El cinismo nos caracteriza. Ingenuos los que crean en la revolución. Atrasados los que siguen hablando de «Estados-nación», «imperialismo», «capital», «estructura», «superestructura» o «lucha de clases». Realistas los que entienden «reforma» como «cambio sustancial». Benditos los que mantienen a la izquierda moderada, tímida y sin discurso. Ser cínicos nos ha consagrado como una sociedad sin mitos ni héroes, pero también de pereza frente al compromiso ideológico. Y si hay una lección histórica, producto de la reflexión de este proceso revolucionario, es sin duda la necesidad del compromiso ideológico para alcanzar transformaciones sociales reales y revolucionarias.
Dicho compromiso se tiene que construir, no volviéndose militante de un partido o votando cada que hay circo electoral. Éste se edifica adoptando una posición sobre la manera en que nos organizamos como sociedad. Puede ser erróneo apelar a una regresión absolutista e irreflexiva a los componentes de aquella lucha. Tal vez el camino es el de retomar conceptos clave y usarlos como traductores del tiempo presente. No son pocos los que han tratado de contextualizar y adaptar la propuesta marxista a diferentes tiempos y lugares, a veces, llevándola al extremo y forzando la realidad para que se adapte a la teoría.
Vale la pena reflexionar sobre uno de los conceptos clave de este sistema filosófico: la lucha de clases, pues este se ha considerado ni más ni menos como «el motor de la historia». En el pensamiento marxista, la sociedad está dividida por clases sociales. Se ha debatido cuántas clases sociales existen, debido a que loa realidad a veces parece mostrar una organización más compleja de la que popularmente se considera, es decir, burgueses y proletarios. Probablemente sea ahora, más que nunca, que la sociedad se encuentra ante una complejidad enorme de estratos sociales. ¿Cuál es el sentido de retomar el concepto de la lucha de clases en este momento?
Una definición práctica de este concepto dice que es el «enfrentamiento entre clases antagónicas, que expresan proyectos de organización de la vida en común sobre bases radicalmente diferenciadas.» La lucha clases sí que resulta relevante para el mundo contemporáneo. Tal vez no entendido como «el motor de la historia», pero sí como la clave de tensión y conflicto entre las clases. ¿Cómo entender las demandas de sectores específicos de la sociedad considerar la desigualdad inherente (¿natural?) del sistema capitalista? Los sectores más empobrecidos no dejan de mantener la tensión sobre seguridad, salud, educación, salario o vivienda porque no tienen acceso ni mucho menos garantía sobre estos aspectos de la vida cotidiana que son fundamentales del sistema de organización social.
Este concepto puede llevar al compromiso ideológico si no olvidamos que el sistema en el que vivimos se sustenta en la desigualdad social. Intervenir en la escena política en apoyo o detrimento de decisiones que reduzcan o aumenten esta desigualdad, es una proyección de la comprensión de una idea sencilla de entender: entre las clases sociales no se parte del mismo lugar para llegar al mismo destino.
Conmemorar a la Revolución Rusa tal vez pueda ser una locura en algunos de sus aspectos, pero su origen intelectual no debe ser olvidado pues la barbarie del capitalismo no se ha estado ahí, en el Londres de Marx, en la Rusia zarista, en el Estados Unidos de 1929 y en las crisis neoliberales que están ahí, latentes desde el «crudo» despertar de 2008.
Jaime Osorio, Estado, reproducción del capital y lucha de clases. La unidad económico/política del capital, México, UNAM, 2014, p. 63.

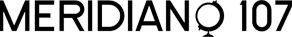






Opina